 Desde su adolescencia, Milagros Ramos se empeñó en ser médica. Y apenas se graduó de bachiller, salió de su casa en Puerto Ordaz para instalarse en Ciudad Bolívar y estudiar la carrera en la Universidad de Oriente. Desde entonces comenzó a encontrarse con una serie de obstáculos que han puesto a prueba su vocación.
Desde su adolescencia, Milagros Ramos se empeñó en ser médica. Y apenas se graduó de bachiller, salió de su casa en Puerto Ordaz para instalarse en Ciudad Bolívar y estudiar la carrera en la Universidad de Oriente. Desde entonces comenzó a encontrarse con una serie de obstáculos que han puesto a prueba su vocación.


Fotografías: Álbum Familiar
Milagros Ramos tiene algo en la mirada que hace que nadie pueda dejar de verla. Algo en esos ojos verdes heredados de su padre. Es delgada, con la piel tostada por la exposición al intenso sol de los días vividos en Ciudad Bolívar. Estudia medicina. Desde muy joven comenzó a sentir la vocación de salvar vidas. Fue lo que la impulsó, en 2010, a hacer un curso de paramédico. Todavía ni siquiera se había graduado del colegio, estaba en 5to año de bachillerato. Para aprobarlo, debía cumplir 14 horas diarias durante mes y medio como pasante en una pequeña clínica cerca de su casa. Fue una experiencia que la marcó para siempre.
Un viernes, a pocos días de terminar aquel curso, llegó una joven embarazada para que le practicaran una cesárea. Milagros la preparó: le puso la bata, el gorro y le tomó una vía endovenosa para luego dejarla en manos del anestesiólogo, e ir con los familiares a que le entregaran la ropa del bebé.
Mientras arreglaba todo en el retén, el ritmo de unos pasos acelerados la alertaron. El pediatra venía corriendo con el recién nacido en brazos. Lo soltó en la cuna junto a la incubadora.
“Está muerto”, pensó Milagros al verlo.
Estaba tieso. No respiraba. Su piel era de un color morado pálido que se extendía desde los pies hasta la cabeza. El doctor le limpiaba las vías respiratorias con el aspirador, mientras para reanimarlo le daba golpecitos fuertes en los pies, la espalda y las piernas. Al mismo tiempo, Milagros le limpiaba el cuerpo.
―¡Vamos, campeón, vamos! —decía el doctor con voz fuerte.
Un breve quejido del bebé fue la señal de que las cosas mejoraban: el recién nacido se aferraba a la vida. Estaba respirando. Milagros y los médicos sintieron alivio. Pero mientras el niño comenzaba a tomar bocanadas de vida, su madre las iba perdiendo. La mujer convulsionaba, el niño se recuperaba.
Milagros pasó la noche con el pequeño, quien se mejoraría y crecería sano y fuerte; mientras que aquella mujer, a raíz de tantos espasmos, sufrió daños cerebrales irreversibles. Retrocedió en el reloj de la vida: había vuelto a ser una bebé.
Fue la primera vez que Milagros se sintió comprometida con un paciente. Solo tenía 17 años cuando esto pasó. Cuando hizo su primera guardia como personal médico. Cuando ayudó a salvar una vida. Cuando supo que, definitivamente, eso era a lo que quería hacer el resto de sus días.
 Poco tiempo después, ese mismo año, salió de su casa en Puerto Ordaz para instalarse en Ciudad Bolívar, a una hora y media de distancia por carretera, para estudiar en la Universidad de Oriente (UDO). Le habían asignado un cupo para la carrera de Bioanálisis. No era lo que ella quería: Milagros deseaba atender pacientes, no tubos de ensayo. Pero sabía también lo difícil que era entrar a la universidad. Había mafias que vendían cupos para carreras como Medicina y muchos los compraban. Pero eso era algo que ella no estaba dispuesta hacer. Porque no tenía cómo y porque, aunque tuviera, no estaba de acuerdo con esas prácticas; así que, ya que había logrado entrar, no estaba dispuesta a desaprovechar la oportunidad, aunque no fuera el plan que más le entusiasmaba.
Poco tiempo después, ese mismo año, salió de su casa en Puerto Ordaz para instalarse en Ciudad Bolívar, a una hora y media de distancia por carretera, para estudiar en la Universidad de Oriente (UDO). Le habían asignado un cupo para la carrera de Bioanálisis. No era lo que ella quería: Milagros deseaba atender pacientes, no tubos de ensayo. Pero sabía también lo difícil que era entrar a la universidad. Había mafias que vendían cupos para carreras como Medicina y muchos los compraban. Pero eso era algo que ella no estaba dispuesta hacer. Porque no tenía cómo y porque, aunque tuviera, no estaba de acuerdo con esas prácticas; así que, ya que había logrado entrar, no estaba dispuesta a desaprovechar la oportunidad, aunque no fuera el plan que más le entusiasmaba.
Solo cursó dos semestres en Bioanálisis. Cuando vio su nombre en la lista de los estudiantes cuyo cambio había sido aprobado para la carrera de Medicina, se emocionó mucho.
 Entonces comenzó un camino que ahora, cuando ya han pasado 10 años, recuerda con una sonrisa. Y con agradecimiento, pues dice que encontró gente que le tendió la mano. Una invitación a comer en casa de sus amigos o una reunión para hacer un trabajo significaba no gastar la poca comida que tenía. Cuando vives en Venezuela, tener una vida universitaria lejos de casa no es cosa fácil.
Entonces comenzó un camino que ahora, cuando ya han pasado 10 años, recuerda con una sonrisa. Y con agradecimiento, pues dice que encontró gente que le tendió la mano. Una invitación a comer en casa de sus amigos o una reunión para hacer un trabajo significaba no gastar la poca comida que tenía. Cuando vives en Venezuela, tener una vida universitaria lejos de casa no es cosa fácil.
Desde que llegó a Ciudad Bolívar, debía buscar residencias económicas y que fueran cercanas a la universidad. Pero las residencias más asequibles no contaban con servicio de internet, y eso sumaba una dificultad más a su vida de estudiante.
Vivió alquilada en más de 3 residencias.
Una fue un apartamento al que llegó junto a una compañera. Allí tenían que compartir espacio con los dueños, a quienes parecía les incomodaban sus inquilinas. Siempre tocaban las puertas de sus cuartos para hacerles preguntas innecesarias. Al llegar era frecuente que encontraran la cocina sucia, pañales usados desparramados en el suelo, pegotes. Además, les tocó presenciar discusiones entre los propietarios.

La convivencia era difícil. Y, para colmo, los días para Milagros eran de escasez: faltaba el gas doméstico y el servicio de agua corriente. Algunas tardes, ella y su compañera iban al comedor de la universidad para poder cenar. Más de una vez pasó varios días comiendo solo pan. Hubo días en los que comía una o dos veces: yuca o un poco fororo servían para engañar a su cuerpo con la sensación de llenura.
Su familia nunca fue adinerada. Sus padres solo podían darle el dinero justo con el que pagar la residencia y comprar algo de comida. Su papá trabajaba en una empresa básica de Ciudad Guayana y su mamá con algunos encargos de costura. Pese a que Milagros tenía una administración rigurosa del dinero, muchas veces se le acababa antes de que sus padres le pudieran volver a dar.
Y todo se puso más difícil en 2014, cuando se agudizó la crisis económica. Era común ver en los anaqueles anuncios que decían: “Solo 2 artículos por persona”. Tendría que hacer todavía más malabares para poder comer tres veces al día o cubrir con otros gastos propios de la vida universitaria.
Viendo que los ingresos de su familia se dividían entre ella en Ciudad Bolívar y su casa en Puerto Ordaz, Milagros pensó en conseguir alguna forma de tener una entrada de dinero extra que aligerara la carga sobre los hombros de sus padres. Algo que sería complicado de equilibrar con la universidad, tal como se lo advirtió su madre, por lo que tuvo que apartar esa idea de su cabeza.
Pero seguía angustiada porque todo parecía cuesta arriba. Los estudios, el dinero, la falta de servicios básicos. Lidiaba con eso cuando en 2015, su madre, quien había sido su mayor apoyo, fue diagnosticada con cáncer de seno.
Y paradójicamente, esto para Milagros fue más bien un impulso. Milagros es la mayor de dos hermanos. Sentía el compromiso de darle mayor apoyo de sus padres en este momento. Dejaba atrás sus cargas emocionales y el cansancio generado por el trajín de su rutina como estudiante, para acompañar a su madre. De lunes a viernes la llamaba, y los fines de semana, cuando llegaba a Puerto Ordaz, la veía aquejada por los efectos de la quimioterapia y de la radioterapia: se le caía el pelo, estaba desganada, no tenía de apetito.
Claro, algunas veces se paseó por su cabeza la posibilidad de abandonar sus estudios.
“¡Dios mío!”, dijo una vez mirando al cielo, sintiendo que el mundo se le venía encima.
Se refugiaba en sus amigos, que no dejaban de ayudarla.
Los dueños de aquel apartamento donde Milagros vivía le pidieron a ella y a su compañera desalojar. El nuevo cuarto que pudo alquilar Milagros era diminuto. Era casi como vivir en un baño: apenas cabían su nevera de oficina, su cama y su pequeño televisor. La puerta no podía abrirse por completo porque chocaba con la cama. Además, estaba el olor a cigarro permanente, que se quedaba impregnado en su ropa. Allí vivía una mujer que fumaba mucho. Había entregado su vida a cuidar a José, su hijo de 32 años con síndrome de Down y esquizofrenia. José pegaba fuertes gritos en medio de la madrugada que despertaban a Milagros.
A veces ella solía encontrarlo sentado en su cama, con la mirada fija en la nada. José no tenía el raciocinio suficiente para entender que ese era un espacio privado, y esto era lo que evitaba que Milagros reaccionara de mala manera.
Un fin de semana comenzó a emanar un olor nauseabundo de su habitación. Milagros estaba con su madre en Puerto Ordaz y recibió una llamada de la mamá de José. Al parecer un movimiento que había hecho el joven en la cama desconectó la nevera y la comida que ella había comprado ahora estaba descompuesta. Esa era una de las pocas ocasiones en la que su nevera estaba surtida.
Poco tiempo después desalojó la habitación, y al no encontrar una residencia que su familia pudiera pagar, comenzó a recorrer diariamente los 119 kilómetros que separan a Puerto Ordaz de Ciudad Bolívar.
 Todo eso, dice ahora, valió la pena.
Todo eso, dice ahora, valió la pena.
Porque su madre superó el cáncer. Tiene miedo de que la enfermedad vuelva (porque sabe que el cáncer a veces es esquivo, pero trata de no pensar en eso).
Y porque ahora ejerce como interna de pregrado en el Hospital Dr. Raúl Leoni, en la ciudad de San Félix, haciendo todo lo que está en sus manos con los pocos recursos que tiene para ayudar a salvar vidas.
—Tenía que agotar todas las opciones para llegar a donde quería —dice con la certeza de que está en el lugar indicado.
Y sí, ya falta poco para que le entreguen su título de médico cirujano. No sabe a qué especialidad se dedicará. Solo disfruta esta etapa. Valora todos los gestos de agradecimiento que recibe de aquellos a quienes cura: un café caliente, un dulce, una sonrisa. A veces, la reconocen en el transporte público y la saludan con afecto. Muchos ya la llaman doctora.
 Esta historia fue producida dentro del programa La Vida de Nos Itinerante Universitaria, que se desarrolla a partir de talleres de
Esta historia fue producida dentro del programa La Vida de Nos Itinerante Universitaria, que se desarrolla a partir de talleres de 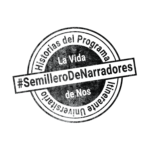 narración de historias reales para estudiantes y profesores de 16 escuelas de Comunicación Social, en 7 estados de Venezuela.
narración de historias reales para estudiantes y profesores de 16 escuelas de Comunicación Social, en 7 estados de Venezuela.

 Volver
Volver




