
Luego de ganar el 1er premio de un concurso literario auspiciado por Fundacomún, Juan Emilio Rodríguez logró que construyeran una nueva casa para su familia en Petare. Desde entonces él, que solo estudió hasta 6to grado, se ha dedicado a escribir, según dice, con la esperanza de ser recordado como alguien que intentó dejar una huella a pesar de la indiferencia del mundo.
 ILUSTRACIONES: ROBERT DUGARTE
ILUSTRACIONES: ROBERT DUGARTE
Mi mamá y mi esposa habían ido a una casa vecina a acompañar el rezo por el descanso de un muchacho que habíamos visto crecer y que se había ahogado pocos días atrás. Yo me quedé en el rancho revisando unos ejemplares del diario El Universal, buscando el resultado de un certamen de cuentos en el cual me había inscrito.
Era el 1er Concurso Literario Nacional para Habitantes de los Barrios, que había sido convocado y patrocinado por Fundacomún, una institución del gobierno encargada de rehabilitar los barrios de Caracas. El veredicto estaba anunciado para antes del 10 de mayo de 1976, pero la burocracia gubernamental lo sacó a la luz pública más de un mes después, el 22 de junio.
Como había estado llamando desde mayo para saber el veredicto, la empleada de Fundacomún empezó a mostrar hacia mí esa desatención tan frecuente en los funcionarios públicos de nuestro país. La última vez que la llamé (hacia finales de junio) me informó que los resultados habían sido publicados en El Universal recientemente, pero no recordaba bien la fecha.
Entonces al día siguiente fui a la sede del diario y compré los ejemplares de las últimas semanas. Era la primera vez que participaba en un concurso literario, y lo había hecho animado por las bases del concurso, que decían que los participantes podían ser autodidactas, cursantes o egresados de la educación media. Luego de averiguar el significado de ese término en mi trabajo del Ministerio de Obras Públicas, concluí que yo era un autodidacta. Mi formación escolar fue hasta 6to grado. Eso sí: parte de ella en un riguroso internado salesiano en el que, para salir de primaria, había que saber matemática, latín, historia universal y lengua.

Empecé a pensar en un tema para el cuento.
Una noche soñé con mi abuela Maaga. Ella estaba conversando en la cocina humosa del pueblo de mis ascendientes con su hija Filo. Y cuando le pregunté, extrañado, qué hacía allí si estaba fallecida, me respondió: “Mijo, Dios ahora nos da permiso para que volvamos por un día con nuestros familiares cada vez que cumplimos años de muertos”.
Recuerdo que iba a la hora del almuerzo, colgado de un autobús con destino a mi rancho en el barrio José Félix Ribas de Petare cuando el sueño con todos sus detalles inundó mi mente.
“¡Este es el cuento!”, pensé.
Me dediqué entonces a relatar lo que ocurre en el mundo de los vivos cuando regresan los difuntos a sus casas.
Luego le entregué el borrador a una prima mía, Cladis, para que lo pusiera legible con su máquina de escribir. Ella, siempre presta a colaborar, lo hizo en horas nocturnas.
Apenas estuvo listo, lo envié por correo a la sede de Fundacomún.
Al revisar los periódicos aquella noche pude leer: “Otorgados Premios Literarios del Concurso para los Barrios Auspiciado por Fundacomún”. El 1er premio en la categoría de cuento era para Juan Emilio Rodríguez, por su trabajo titulado “Retorno”.
Cuando regresaron del rosario, mi mamá y mi esposa me consiguieron dando saltos de júbilo. Se alegraron conmigo y accedieron a que les leyera el manuscrito del cuento por 10ma vez. Luego nos acostamos.
Pero yo, de la felicidad, no pude dormir.
El premio del concurso era 1 mil bolívares de los de aquella época (era mucho dinero: con 2 mil bolívares se podía comprar un carro usado), y la inclusión de mi cuento en una antología. Sin embargo, ante la necesidad que teníamos mi esposa y yo de sustituir nuestro rancho de tablas por una vivienda de bloques, le envié un telegrama a la presidenta de Fundacomún, en el que ofrecía invertir el dinero del premio como pago inicial para que ellos nos construyeran una casa.
Me respondió que sí era posible.
Y a los pocos meses, varios obreros acompañados de un maestro de obras y un arquitecto demolieron el ranchito de tabla y cartón, y nos construyeron, en el mismo cerro en que vivíamos, una hermosa casa.
Al principio, pensaba que con el premio tendría un “antes” y un “después” en mi vida. Imaginaba que se había acabado para siempre tener que buscar y servir cafés, el sellado apresurado de planillas y demás penurias que pasaba en mi trabajo. Una vana ilusión, pues mi situación laboral, en vez de mejorar, empeoró.
Como trabajador de un ministerio, luego de las elecciones presidenciales de 1978, una vez aclamado el triunfo de Luis Herrera Campins —el candidato contrario al gobierno— quedé desempleado de la noche a la mañana. Ante esto, en lugar de buscar un nuevo trabajo, me dediqué a escribir y escribir.
Mi esposa, sin decir nada, me miraba preocupada.
En esos días, el diario de los intelectuales en Venezuela era El Nacional. Yo, contrariando a mi esposa, que me insinuaba adquirir El Universal por las numerosas ofertas de empleo que traía en sus anuncios clasificados, lo compraba. Ahí leí que un intelectual muy reputado pregonaba que se olvidara de ser escritor todo aquel que no hubiera leído primero la obra suprema de Cervantes.
De cajón: pasé todo un año luchando con Don Quijote. Muchos de sus pasajes me resultaron insufribles, pero hubo páginas que me asombraban por el fresco humor que destilaban.
A fines de 1981, después de esperar en vano que llegara a mi barrio alguien que se deslumbrara por mi talento, me vi obligado a emplearme en una oficina de contabilidad. Era una ocupación rutinaria, desesperante y muy mal pagada, donde lo único que no hacía —porque me negué— era aspirar el piso alfombrado de la oficina. No obstante, seguí escribiendo cuentos año tras año sin que nada se alterara.
Continuaba: algo en mi interior me impulsaba a ello.
Reconozco, con algo de pena, que desde que gané el concurso de cuentos de Fundacomún yo comencé a pensar que los escritores vivían y hacían fortuna con sus escritos. En mi descargo debo decir que jamás había tenido contacto con el mundo cultural. Y, acomplejado por mi calvicie y mis dedos negros (algunos de los cuales perdí en un accidente trabajando en una textilera), estaba a años luz de incursionar en ese mundo donde, por lo menos en nuestro país, las relaciones son muy importantes.
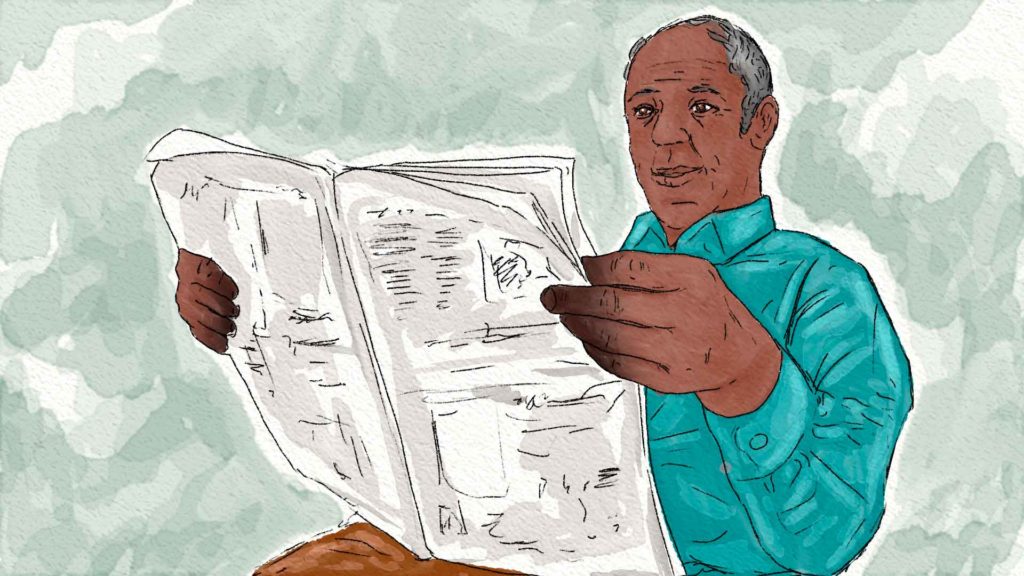
Años después, decidí vender la casa que me había construido Fundacomún. Con la violencia y la delincuencia, Petare cada día empeoraba y me preocupaban mis hijos, que ya estaban en edad escolar. Mientras buscaba casas en el periódico me tropecé con un anuncio en la sección cultural de Últimas Noticias. Era el veredicto del VII Concurso de Cuentos Lola de Fuenmayor, de la Universidad Santa María, donde recientemente había enviado mi trabajo “Doñana no está aquí”. Había obtenido la 5ta mención honorífica del concurso.
El día de la premiación, se me acercó una señora embarazada, bonita y elegante, toda fragancia. Quería saber si yo era el autor de “Doñana no está aquí”. Al responderle que sí, me abrazó como si me conociera de toda la vida, y sus palabras sonaron a música celestial:
—¡No se imagina usted la alegría que me da conocerlo! ¡Qué cuento más bello! ¡Para mí ese debió ser el ganador! Se lo dije a mi marido. Mírelo, allá está. Fue parte del jurado. Yo fui la que lo convenció de que le dieran esa mención. Y también lo convencí para que me trajera, pero él, por mi estado, no quería. Yo insistí: tenía que conocer al que escribió tan hermoso cuento.
Salí de ahí y me volví a unir a la hilera de transeúntes de rostro común y paso fatigado. Pero ahora yo era portador de un regocijo luminoso como un arcoíris. Una felicidad que siempre retozará dentro de mí, cada vez que recuerde las palabras de aquella señora. No importaba que dentro del trabajo el supervisor de turno me estuviera esperando para tratarme de manera tosca. A mí me habían premiado con un comentario más especial que la mención honorífica de la Universidad Santa María.
Entonces continué escribiendo como lo había hecho siempre: en ratos libres, fines de semana y vacaciones. Cuántas veces me reprochó mi hijo varón que no jugara con él. Si pudiera devolver el tiempo, me dedicaría a jugar y jugar con mis muchachos, mirando de soslayo la escritura. Porque es viendo hacia atrás, y con 76 años de edad, que debo reconocer que, para el tiempo que le consagré a la escritura, fue muy poco lo que logré en ese campo.
Llevo 46 años escribiendo: tengo 5 libros publicados que jamás se reeditaron ni alcanzaron un tiraje mayor a 500 ejemplares, con excepción del último, del cual hicieron 1 mil ejemplares. Algunos fueron editados porque era parte de un premio, otros con mi aporte financiero y también con un programa de publicaciones masivas del Estado.
Después de la mención de la Universidad Santa María, en octubre de 1989, “La curiosa búsqueda de Cayupe Marchena” obtuvo el 1er lugar en un concurso de cuentos organizado por Follaje, suplemento cultural del diario El Guayanés, de Ciudad Guayana.
En 2015, desde ciudad de México llegó la buena nueva: “Recuerdos de un escritor caraqueño de mopa y escoba” había ganado el 1er premio, junto con una autora mexicana, en el 10mo concurso “Un fragmento de mi vida”, de la Asociación Mexicana de Autobiografía y Biografía.
Sin embargo, tengo 46 peros, que es el número de años que llevo escribiendo. Y veo que, fuera de la señora del agasajo de la Santa María, no hay un lector que recuerde mis cuentos. Yo leí “El gallo”, de Arturo Uslar Pietri; “La I latina”, de José Rafael Pocaterra; “Las rosas del penúltimo verano”, de Babs H. Deal; “Es que somos muy pobres”, de Juan Rulfo; “El arpa de hierba”, de Truman Capote; “Un asesinato” de Anton Chejov. Por no mencionar Platero y yo de Juan Ramón Jiménez, y “Gonzalo distraído”, breve relato de Carmen Noelia Rodríguez, de su libro Cuentos del bien y el mal. Son creaciones que siempre estarán en mi mente y en mi corazón. Pero a mí nadie me recuerda como escritor.

Seguiré domando las palabras y las ideas porque me gusta, y porque algunas veces me deleita imaginar que en algún lugar del universo debe estar alguien que sepa que no solo comiste y bebiste como la mayoría, sino que también intentaste dejar una huella a pesar de la indiferencia del mundo.
La escritura es mi refugio. Hoy ando en esta Venezuela en la que, sin ignorar o dejar de sufrir las carencias, siento que la escritura y la creación de historias me salva de tristezas, frustraciones y vacíos. No dejo de ver la oscuridad cuando la electricidad falla, pero, después de todo, las letras iluminan mis días. Parece que, a fin de cuentas, las historias sí salvan. A mí me han salvado. De extraviarme. De vivir una vida miserable.
Por ello, debo reconocer que sí valió tener la disposición de tomar un lápiz. Pues si hubiera dejado de hacerlo, no atesoraría en mi interior las palabras de aquella señora de la Universidad Santa María, que me hacen recordar la sensación de la Higuera en el poema de Juana de Ibarbourou: que, a pesar de ser la más triste y fea del jardín, ante el halago de alguien le cuenta contenta a la brisa: “Hoy a mí me dijeron hermosa”.
Quisiera, como devoto de esta poetisa, poder clamar: para una señora embarazada y hermosa que solo vi una vez, yo también fui un admirado escritor.

 Volver
Volver
 Juan Emilio Rodríguez
Juan Emilio Rodríguez 



