 Durante su niñez, José Luis Guerra veía con extrañeza —y miedo— a su tío Raúl, un hombre que solía despertarlo entre gritos, que bebía sorbos de cloro, que escondía cebollas y tomates en los bolsillos de su pantalón y se los comía como si fueran frutas. En este texto testimonial del #SemilleroDeNarradores de La Vida de Nos, cuenta cómo la esquizofrenia de su tío marcó para siempre a su familia.
Durante su niñez, José Luis Guerra veía con extrañeza —y miedo— a su tío Raúl, un hombre que solía despertarlo entre gritos, que bebía sorbos de cloro, que escondía cebollas y tomates en los bolsillos de su pantalón y se los comía como si fueran frutas. En este texto testimonial del #SemilleroDeNarradores de La Vida de Nos, cuenta cómo la esquizofrenia de su tío marcó para siempre a su familia.


Fotografías: Álbum Familiar
Durante mucho tiempo desperté lleno de miedo. Cada mañana el pánico se apoderaba de mi cuerpo cuando escuchaba un despertador que sonaba diferente al de mis amigos. No era el cantar de los gallos ni las sutiles palabras de mi mamá ni la alarma del reloj. Lo que me despertaba era el rugido de mi tío repitiendo sin parar su propio nombre: ¡Raúl! ¡Raúl! ¡Raúl! ¡Raúl!
Y entre aquellos gritos me arreglaba rápido para salir al colegio.
—Buenos días, hijo. Despídete de tu tío —me decía Virginia, mi madre, cuando al salir le pasábamos por un lado.
Le pedía la bendición mientras él se reía a carcajadas. A veces me daba un abrazo tan fuerte que sentía que iba a partir mis huesos.
—¡Dios te bendiga! Te quiero —me decía.
Sus palabras de afecto hacían que perdiera el miedo. La mayoría de los adultos de mi casa las pronunciaban en algún momento. Las asociaba con familia porque solemos pensar que la familia no hace daño. Yo entonces tenía 5 años y no entendía muy bien lo que ocurría.
El temor siempre volvía cuando llegaba a casa.
 Raúl podía asustar a cualquiera. Era alto, de piel blanca, gordo. Y tenía una mirada misteriosa. Usaba ropa ancha y chancletas de goma que producían ruido al caminar. Hablaba fuerte. Era muy fuerte. A veces pensaba que era Hulk. Pero no era verde.
Raúl podía asustar a cualquiera. Era alto, de piel blanca, gordo. Y tenía una mirada misteriosa. Usaba ropa ancha y chancletas de goma que producían ruido al caminar. Hablaba fuerte. Era muy fuerte. A veces pensaba que era Hulk. Pero no era verde.
Cuando crecí me contaron su historia. Dicen que fue un trago lo que cambió su vida.
Nadie recuerda con exactitud la fecha de la noche en la que Raúl, de 17 años, compartía bebidas con varios de sus amigos. Algunos jugaban dominó. Fue esa noche en el barrio La Trinidad de Cumaná, la capital del estado Sucre, al oriente de Venezuela, cuando alguien le ofreció un vaso de ron. Y él lo aceptó.
Al rato, comenzó a correr desenfrenado por toda la calle. Como enfurecido. Le cambió la respiración, la mirada, lucía desesperado. La comunidad estaba desconcertada y ni siquiera los padres de Raúl, mis abuelos, de carácter recio, lograban controlarlo.
Hasta que le dio fiebre y se quedó muy quieto.
La gente comenzó a comentar que el ron estaba adulterado y que por eso Raúl se había puesto así. Sus padres extrañados por ese comportamiento decidieron llevarlo al médico. En la consulta lo exploraron y le hicieron exámenes de laboratorio: tenía los valores normales.
Los doctores no brindaron un diagnóstico que explicara lo sucedido. Comentaron que los cambios en el estado de ánimo y humor podían ser síntoma de un trastorno bipolar. Le recetaron unas pastillas y acordaron hacerle seguimiento.
Pasaron días, y con ellos aumentaba el murmullo de los vecinos por la brusquedad de sus cambios constantes de actitud. Al parecer las pastillas no lograban el efecto deseado.
—Ada, ya no vayan más al médico. Vamos a buscarle remedio por otro lado. Has ido tres veces y nada. De que vuelan vuelan, mi hermana —le dijo una de las vecinas a mi abuela.
Mis abuelos habían nacido en Río Arenas, pueblo cercano a Cumaná, y como quienes vivían allí, ella creía en supersticiones. Decidieron llevar a Raúl a unos brujos en la ciudad de Maturín, estado Monagas. También fueron a los poblados de Cumanacoa y Marigüitar, en Sucre. Pasaron tres años de brujo en brujo.
Pero los gritos y la amargura de mi tío continuaron, según me contaron. Su alegría duraba poco. A veces se volvía violento y no quedaba más opción que enfrentarlo con arrojo. La conclusión luego de las visitas a los brujos fue que recibió un trabajo por medio de aquel trago de ron. Le recomendaron remedios naturales y baños con hierbas.
Raúl, con ayuda de la familia, aceptó las sugerencias y al cabo de cuatro meses parecía recuperado. Estaba tranquilo. Volvió a ser la persona que era antes de aquella noche: conversaba, hacía diligencias, transmitía serenidad.
Pero el terror volvió tras la muerte de su papá en 1985.
Ya mi tío tenía 32 años. Yo ni siquiera había nacido. Me cuentan que durante el funeral estuvo en completo silencio, pensativo, viendo las flores y el ataúd. Nunca lloró. Las lágrimas se asomaban, pero se quedaban contenidas en sus ojos enrojecidos.
El día del entierro estaba en medio de un choque emocional. Recayó. Tuvieron que ingresarlo en el Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá. Allí lo evaluaron, le inyectaron sedantes y le recetaron un estricto tratamiento. Esta vez sí hubo un diagnóstico certero: padecía esquizofrenia.
Nací en septiembre de 1997. Como mi tío pensaba que yo era un muñeco, mi mamá permanecía atenta protegiéndome de él. A medida que fui creciendo, yo mismo mantenía cierta distancia. Aun así, la familia siempre me salvaguardaba.
Mamá sabía que Raúl me producía miedo. Ella me explicaba que él era paciente psiquiátrico. Pero recuerdo que titubeaba. No encontraba las palabras correctas para que un niño de 7 años de edad entendiera que su tío hacía cosas raras como consecuencia de su enfermedad mental.
—José Luis, no te acerques porque está lunático.
Recuerdo esa permanente advertencia de mis familiares. Estaba en segundo grado de educación básica y pensaba: ¿Será que es astronauta?, ¿Dónde estará su traje? ¡Guao! ¿Y si le digo que me lleve a la luna en su próximo viaje? ¿Cómo será su nave?
Mis pensamientos se destruían cuando veía a Pancholón, como también le decíamos, correr sin sentido por toda la casa, intentando abrir la reja para salir a la calle a saludar a la gente o golpeando su cabeza como si fuera un martillo enterrando clavos en la pared. Se sentaba en las mesas de vidrio hasta romperlas. Se sentía libre gritando nombres y groserías. Estaba en su mundo.
Terminaba sus horas lunáticas soltando orine y excremento. La sala de estar era su baño, el porche su dormitorio y el patio su comedor. La cocina era el único lugar que no confundía. Le gustaba comer.
Cuando tenía hambre gritaba a todo pulmón: “¡Laura, quiero comida!”.
Laura era su hermana: alegre y bochinchera. Esa manera de ser le ayudó a tolerar la vida que le había tocado al tener que ocuparse de mi tío. Trabajaba en el mercado municipal vendiendo comida para camioneros. Raúl más de una vez le quitó ingredientes y se comió las arepas encargadas. Escondía cebollas y tomates en los bolsillos de su pantalón y al llegar al patio se los comía a mordiscos como si fueran frutas. Terminaba de masticar mientras se bebía un sorbo de cloro o limpiador de pisos.
Cuando mi familia olvidaba sacar del patio las botellas con los productos de limpieza, enseguida preparaban dos vasos de leche. Dicen que la leche ayuda a contrarrestar un envenenamiento.
En casa aprendieron a controlar sus momentos esquizofrénicos con gotas, pastillas e inyecciones. Yo, de tanto que los escuché, me sabía los nombres de aquellos medicamentos: Meleril, Sinogán, Akinetón, Haldol, Neuleptíl. Pero fueron perdiendo eficacia. Y aunque se seguían las instrucciones de los doctores, Raúl ni siquiera dormía.
Parecíamos zombis. Nadie lograba descansar.

Un día cualquiera, en 2005, mi tío se mecía en la mecedora de la sala dándose leves golpes en la cabeza. Era la hora de almorzar y lo llamaron para comer, pero no se levantó. Cuando le acercaron el plato de comida lo hizo volar hasta que aterrizó en el piso. De inmediato buscó la escoba que, en lugar de usarla para barrer el desastre, la usó como arma para amenazar a todos.
Comenzó a correr por toda la casa. Enfurecido, otra vez. Se golpeaba la cabeza con lo que encontraba a su paso. Volvimos a vivir el primer capítulo de su historia lunática. Todos estaban cargados de angustia preguntándose qué iban a hacer. Se llevaban las manos a la cabeza porque solo quedaba media pastilla de Sinogán y en casa tampoco había ampollas de Akinetón. Era fin de semana. En Venezuela habían iniciado las restricciones con los medicamentos que contenían drogas.
Hacía falta un médico, una enfermera, un paramédico, alguien que supiera cómo controlarlo. Mi familia tomó un taxi para llevarlo al último piso del Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá. Allí se encontraban los enfermos mentales. El lugar olía a óxido y a sangre podrida.
—Buenas tardes, desde temprano mi hermano ha tenido varias crisis. No sabemos qué hacer —dijo mi mamá preocupada y alterada.
—Lléveselo señora, por ahora los insumos se acabaron.
La respuesta del personal médico la indignó y decidió amenazar con dejarlo allí.
—Cómo puedes decirme que me lo lleve si se supone que aquí le garantizarían atención. Si aquí no hay medicinas, imagínate en mi casa. Hay doctores que les encanta fallar a su juramento. Si no lo recibes, igual lo soltaré y me iré.
Y eso fue lo que hizo.
Raúl quedó deambulando por el piso 10, hasta que el personal vivió en carne propia lo que a diario sucedía en casa. Lo ataron a una camilla y le aplicaron dosis de Haldol para controlar su desorden psicótico.
La psiquiatra que lo atendió conversó con la familia. Recomendó acondicionar los espacios para que mi tío, el señor monstruo, pudiera volver. Aprovechó para advertir que si el trastorno seguía avanzando tendrían que internarlo.
En casa decidieron soldar rejas en una habitación y en el patio. Buscaban la manera de mantenerlo en un solo ambiente. La forzada solución empeoró el panorama, como era de esperarse. Raúl estremecía las rejas como un preso desesperado. Extendía sus brazos para agarrar a quien estuviera cerca. De su boca salía un recital de groserías. Debían internarlo. No había más opción.
Comenzó la búsqueda del lugar apropiado para esquizofrénicos. Pero en todos los sanatorios los cupos estaban copados. Había la necesidad de encontrar su bienestar sin echarlo al olvido. Cansados, y casi sin esperanzas, unos amigos de Caracas recomendaron a mis tías llevarlo a un sitio en el estado Miranda, a más de 330 kilómetros de Cumaná. Allí, les dijeron, probablemente podían recibirlo. Y así fue.
En 2006, aquel despertador con el que mis mañanas llenas de temor iniciaban, dejó de sonar.
Una mañana, un camión se estacionó afuera de mi casa para recoger los muebles de mi tía Laura. Se mudaba a una residencia en Miranda para estar cerca de Raúl. Él ingresaría al Sanatorio Mental La Paz, ubicado en el municipio Carrizal de ese estado. Allí consiguió amigos, medicinas y personal médico dispuesto a velar por su salud. Mis otras tías que vivían en Caracas acordaron visitarlo cada domingo. Era día de tertulia, risas, cantos y bastante comida. Su vida dio un giro igual que la nuestra. Él estaba rozagante. Nosotros logramos descansar.
Quienes quedamos viviendo en Cumaná, íbamos esporádicamente. No tanto como nos hubiese gustado, porque mi mamá trabajaba mucho y no le alcanzaban ni su tiempo ni su dinero para ir tan seguido.
Tuve la oportunidad de ir a verlo. En ese momento una sensación extraña recorrió mi cuerpo. El miedo entró conmigo cuando abrieron la puerta del psiquiátrico. Después se marchó y me dejó compartir con él. El lugar era una casa grande con jardines. Los pacientes me observaban fijamente. Hubo quienes incluso se acercaron y narraron sus vidas. Mi tío no recordó mi nombre, pero me echó la bendición al despedirme. Como siempre.
Esa fue la última vez que lo vi.

El sanatorio entró en una época decadente con la disminución del financiamiento. Sus ingresos dependían del Estado. Enviaron a varios pacientes a diferentes zonas del país. A Raúl lo llevaron al Sanatorio mental Buena Vista, en Macaira, Guárico, a más de 168 kilómetros de Miranda.
El 10 de noviembre de 2016, Laura recibió una llamada desde ese psiquiátrico rural. Sin tanto rodeo, le notificaron que su hermano había fallecido, supuestamente a causa de una neumonía. El mismo día se dirigió a las afueras de Altagracia de Orituco. Viajó por carreteras destruidas. Cruzó ríos y quebradas hasta llegar al lugar. Allí la recibieron con el cuerpo de su hermano en descomposición.
Su muerte se convirtió en un enigma.
No hay certeza del día ni de la causa de su fallecimiento. Con el tiempo supimos que el psiquiátrico rural de Macaira se convirtió en un epicentro de decesos. El final de la vida de Raúl se repitió en otros internos. Algunas familias ni siquiera lograron enterrar a los suyos. Al llegar se enteraban de que uno más había sido sepultado en una fosa común.
Aquella noche del trago de ron cambió la vida de mi tío. Y la nuestra. De alguna manera lo perdimos. Y quién nos iba a decir que procurando el bienestar de todos, lo volveríamos a perder. Pero esta vez para siempre.
 Esta historia fue producida dentro del programa La Vida de Nos Itinerante Universitaria, que se desarrolla a partir de talleres de
Esta historia fue producida dentro del programa La Vida de Nos Itinerante Universitaria, que se desarrolla a partir de talleres de 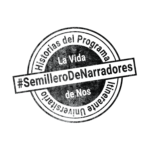 narración de historias reales para estudiantes y profesores de 16 escuelas de comunicación social, en 7 estados de Venezuela.
narración de historias reales para estudiantes y profesores de 16 escuelas de comunicación social, en 7 estados de Venezuela.

 Volver
Volver




