Cuando se supo portador del VIH, pensó que moriría. Pero en 1998, seis años después, comenzó una efectiva terapia antiretroviral que le mantuvo el virus a raya. En septiembre de 2017, sin embargo, se vio obligado a suspenderla porque los fármacos no han vuelto a llegar a Venezuela. Angustiado, el protagonista de esta historia está convencido de migrar para tratar de retomar el tratamiento fuera del país. O al menos para comer mejor y sentirse libre.
 Ilustraciones: Walther Sorg
Ilustraciones: Walther Sorg
La vida se va, se fue, llega más tarde;
es difícil seguirla: tiene horarios
imprevistos, secretos;
cambia de ruta, sueña a bordo, vuela.
Eugenio Montejo
—Coordinación regional del programa VIH-Sida, buenas tardes.
—Estoy llamando porque llevo meses sin mis antiretrovirales. ¿Me pueden ayudar?
—¿Cuáles tomas tú?
—Etravirina, Raltegravir y Tenosfuvir.
—No los tenemos.
—¿Cómo hago? Desde septiembre no los tomo y ya estamos en enero. Es que me corresponde retirarlos, no ha habido en todos estos meses.
—Vas a tener que llamar a tu médico para que te los cambie.
—No puedo tomar otros, mi médico me ha dicho que deben ser esos.
(Silencio al otro lado del teléfono).
—¿Qué hago?
—Ay, amigo, bájale dos…
(La voz adquirió el tono de una advertencia).
—… Recuerda que no te puedes estresar, sobre todo si no estás tomando el tratamiento. Se te puede bajar el sistema inmunológico y te enfermas. No tenemos esos medicamentos. No sabemos cuándo van a llegar. Todo se ha retrasado por las sanciones de Estados Unidos, por el saboteo de la oposición. Tú sabes. La salud pública atraviesa una crisis, no eres tú solo: están los pacientes con cáncer, los trasplantados. Son muchos. Por eso te digo, bájale dos.
A Carlos se le extraviaron las palabras —segundos de impotencia contenida, de insultos atascados— y no insistió más: dijo “gracias” y colgó.
La escasez de antiretrovirales era frecuente desde antes que, en 2014, el gobierno de los Estados Unidos —apegado a la Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela que aprobó el congreso de ese país— comenzara a sancionar a funcionarios considerados responsables de violaciones de Derechos Humanos. En 2011 y 2012, Venezuela fue el país latinoamericano con más episodios de desabastecimiento de esos fármacos, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud.
Queriendo llorar, Carlos comenzó a hacerse preguntas. “¿Es que mi vida no importa? ¿Por qué me responden así ahí, en una institución del Estado? ¿Acaso mi esfuerzo por estar sano desde que me diagnosticaron con VIH, hace 26 años, no ha servido de nada y ahora, a mis 55, voy a permitir que me hagan decaer? ¿Me voy a morir, como se me han muerto tantos?”.
“Me tengo que ir de este país —se dijo finalmente—. Yo quiero vivir”
Por eso no deja de planificar su viaje a Santiago de Chile, adonde se mudará en escasas semanas. Carlos es un nombre ficticio. Prefiere que su verdadera identidad se mantenga oculta. Sobrelleva su condición de seropositivo en silencio; como una cruz que no se quita nunca de encima, pero que nadie ve. Apenas algunos amigos lo saben. Nadie de su familia.
La infancia y adolescencia de Carlos son en su mente un manchón gris.
Transcurrieron en Caracas, adonde llegó en los años 60 siendo todavía un bebé en los brazos de sus padres. La familia venía de Maracaibo —en el extremo occidental del país— a la capital buscando progreso. El papá trabajaba como zapatero, mientras la madre lavaba, limpiaba, planchaba y cocinaba en casas de familias adineradas. No faltaba la comida, pero el suyo nunca dejó de ser un hogar austero.
—Mi papá casi nunca estaba, era mujeriego. Le daba mala vida a mi mamá. Yo crecí aislado, retraído, solo.
Carlos, el menor de los siete hermanos —cuatro varones, tres hembras— se sentía como una figura circular en un juego de tetris donde todas las piezas eran cuadradas. Era raro, no encajaba.
—Yo decía que éramos tres hembras, tres varones y, aparte, yo.
Quizá era su voz, un hilito quebradizo. O eran sus gestos. O los gustos delicados. ¿O todo junto? Él sabía que en el colegio y en la cuadra donde vivía hacían comentarios. Pero lo que más le perturbaba no era eso, sino una necia voz interna que le susurraba lo mismo. Eres raro. No te gusta lo mismo que a los otros. Algo dentro de ti no está bien. Aaaaaay, vale.
Los años pasaron y, en la adolescencia, la impertinente vocecita se volvió más intensa. Mariquito. Te gustan los hombres. Eso es malo. Eres un pecador.
—¿A ti te gustan los hombres? —le preguntó un día la madre, tal vez preocupada.
—No, no— le mintió.
Lloraba y rezaba. Pedía perdón por sentir “eso”. Y se concentraba en los estudios porque en casa decían que había que estudiar para salir de abajo. Era un estudiante destacado. Tanto, que se hizo con un cupo para estudiar ingeniería en la Universidad Central de Venezuela. Pero él, en el mundo abstracto de los números, tampoco encajaba. Le parecía aburrido, inentendible.
Después se enteró de que sí había, en el mundo, un lugar para él.
—Mira este aviso de un instituto de diseño que abrió inscripciones para las pruebas de admisión —le dijo su hermano mientras revisaba el periódico—. Seguro es una de esas mariqueras que te gustan a ti.
Fue, hizo las pruebas, quedó. Estudiaría diseño gráfico. Becado, porque tan costoso como era no podía pagarlo. Allí se sentiría como pez en el agua.
—No sabía dónde me estaba metiendo. Todos eran pudientes, tenían mundo. Pero era fantástico. No sabía si era diseñador o artista. Había un planteamiento filosófico sobre el arte que me encantaba.
Rodeado de formas y colores, logró callar la voz que lo atormentaba. Y se distanció un poco de la familia. Se sentía libre. Feliz. Tuvo amigos. Tuvo parejas. Tuvo sexo. Sin preservativo, porque nadie sabía bien qué sentido tenía usarlo. Eran los años 80. Fiestas, siempre había una fiesta.
Pero un día sintió una premonición. Leyó que en Estados Unidos había una mortandad de gays: los atacaba una extraña y feroz enfermedad y se morían. “¿Qué será eso del Sida? ¿A todos los que somos así nos da? ¿Yo también me voy a morir así? Qué susto. No, eso es bien lejos de aquí, no me va a pasar. Mejor me olvido de eso”.
Siguieron los romances fugaces, ocultos e informales. Incluso después de que Manuel llegó a su vida. Era un español de 35 años, experto en antigüedades. Vivía en una casa ostentosa llena de cuadros y esculturas, adonde a los 23 años —luego de graduarse de diseñador, en 1985— Carlos se mudó con él.
 —No duró mucho. Le fui infiel. Eso que tenía reprimido comenzó a brotar incontrolablemente. Siempre quería sexo.
—No duró mucho. Le fui infiel. Eso que tenía reprimido comenzó a brotar incontrolablemente. Siempre quería sexo.
—Es positivo. Me voy a morir, también me voy a morir. ¿Cuánto tiempo tendré con esto? ¿Quién me lo habrá contagiado?
Leyó el resultado y sintió como si una sustancia ácida le rompía en pedazos el saco flácido que era su cuerpo.
Una gripe le había dejado una persistente tos seca, así que fue al médico. Los análisis de laboratorio señalaban que sus defensas estaban muy bajas, por lo que el doctor le ordenó hacerse la prueba del Virus de Inmunodeficiencia Humana. “No puede ser, no me puede pasar”, se dijo.
Transcurría 1992. A finales de la década anterior, la lejana enfermedad dejó de ser un fantasma y se convirtió en un intruso que llegó a bajarle el volumen a la fiesta que era su vida. Un amigo, después otro, de pronto uno que había sido su pareja, o aquel que conoció en una discoteca: muchos, imposible precisar cuántos, cayeron en cama y murieron. “Qué horror esto. Dios me cuide”, pensaba Carlos mientras acompañaba a algunos de sus amigos en los hospitales.
En 1992 tenía 30 años y había llorado esas muertes. Recibió el diagnóstico y pensó que su destino estaba escrito.
A los días, se dio cuenta de que las respuestas a sus preguntas no tenían importancia. Sereno, leyó sobre el VIH y entendió que no todo estaba perdido.
—En mi casa también me enseñaron cosas buenas, como que uno no puede echarse a morir.
Comenzó a hacer ejercicios para mantener el cuerpo en buena forma. Tomaba unas pastillas homeopáticas que, le dijeron, coadyuvaban al sistema inmune. No le comentó a nadie, ni fue al médico. A fin de cuentas, no había ningún síntoma. Siguió diseñando diarios, revistas, libros. Cansado de andar mudándose cada cuatro meses, ahorró y se compró un apartamento cerca de Sabana Grande, una concurrida zona comercial de la ciudad. Quería estabilidad. Basta de los años desaforados. Se vinculó con lo espiritual. Fue a misa, rezó. Practicó el budismo. Tuvo un breve paso por la santería y sus prácticas que mezclan creencias católicas con la cultura tradicional yoruba.
Pero en 1997, después de que en distintas circunstancias murieran sus padres, sintió un dolor intenso en las articulaciones. Era el cuerpo pasándole factura. Fue al médico, informó que era seropositivo. Tras exámenes sanguíneos, Anselmo Rosales, el infectólogo que lo atendió, le explicó que su carga viral —la cantidad de VIH en la sangre— estaba muy elevada, y que la molestia era una reumatitis, provocada por los anticuerpos tratando de defenderse. Le recetó antiretrovirales que, a los meses, ya en 1998, comenzó a tomar.
La carga viral disminuyó, pero los fármacos elevaron sus niveles de colesterol. Por eso le prescribieron otros. Probaron con varios, tratando de hallar una terapia que fuera efectiva sin efectos secundarios adversos. En esa búsqueda, en 2010, sometieron la sangre de Carlos a un test de resistencia, una prueba que permite determinar cuál es la medicación efectiva para la cepa específica de una persona con VIH. El resultado indicó que la terapia apropiada era la compuesta por Etravirina, Raltegravir y Tenosfuvir.
Y todo comenzó a marchar bien: cada mes, él retiraba sus dosis para 30 días, sin costo alguno, en las farmacias que dispone el Estado venezolano para la distribución de este tipo de fármacos. La carga viral estaba a niveles indetectables. La cantidad de CD4 —un tipo de células fundamentales para el sistema inmunológico— estaba alta.
Pero las cosas cambiaron.
Carlos sigue viviendo en el mismo apartamento que compró hace algunos años, en uno de los últimos pisos de un viejo edificio cercano a Sabana Grande. Cuando se abre la puerta, queda claro que allí vive alguien devoto del arte. Cuadros abstractos, fotografías, esculturas, una biblioteca repleta de libros que él ha diseñado para varias editoriales.
—Mi casa es bella, mira la ventana.
Está cubierta por la fronda espesa de un árbol de mango. Las hojas traspasan el marco, y allí, cada tarde a las 5:00, se posan guacamayas, loros, colibríes, azulejos y cristofués.
—Esta casa de 40 metros cuadrados me da paz, estabilidad. Quizá fuera del país no pueda tener un sitio así, me duele dejarla. Mira la otra ventana, se ve el Ávila. Vivo con mi pareja. Tiene 27 años, es químico y no tiene el virus. Llevamos cinco años juntos, pero él se irá a Ecuador y yo a Chile. Después veremos dónde nos encontramos. Unos amigos que viven en Australia me regalaron el boleto en avión. El apartamento me lo van a cuidar unos sobrinos.
En 2017, cuando se le comenzó a dificultar conseguir los antiretrovirales, pensó que si todo seguía complicándose tendría que emigrar. En marzo de ese año, en la farmacia donde le correspondía retirarlos, faltaba uno de los tres medicamentos y no le entregaron ninguno. Para que le dieran los dos que sí tenían, tuvo que comprar el otro en Badan, la única cadena privada que expende estos fármacos.
En abril faltó otro y también lo compró. En junio fue lo mismo. En agosto recibió la terapia por última vez. Cuando fue en septiembre, no había ninguno de los tres. En Badan tampoco los tenían. Ha vuelto muchas veces, y siempre le responden lo mismo.
Su médico le ha advertido que no debe dejar de tomarlos, porque el virus se hace resistente. Es decir, los medicamentos dejan de hacer su efecto. Le ha dicho que no debería cambiarlos, porque ya ha pasado por varias terapias, y nada garantiza que una nueva sea efectiva.
En diciembre, en un laboratorio privado, Carlos se practicó exámenes de control: la carga viral se incrementó y el conteo de CD4 disminuyó. Es decir, el virus comienza a diseminarse. Se acercó entonces a Acción Solidaria, organización civil que apoya a seropositivos, una de las tantas que ha denunciado que la escasez de antiretrovirales en el país se sitúa entre 80 y 90%, lo cual incide en al menos 77 mil pacientes que están en tratamiento. Para ayudar a paliar el desabastecimiento —que se ha ido agudizando desde 2012— allí mantienen un banco de medicinas que entregan gratuitamente a quienes lo requieran. Pero las que necesita Carlos no las tienen. “Es grave que no los estés tomando”, le dijeron. Y le recomendaron que llamara a la coordinación regional de VIH, adscrita al programa Nacional Sida/ITS del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Le dieron el número y salió de ahí, esperanzado.
Esta es otra conversación, pero siempre es igual.
—Coordinación regional de VIH, buen día.
—Quiero saber si tendrán mi tratamiento, Etravirina, Raltegravir y Tenosfuvir.
—No los tenemos.
—¿Cuándo llegan?
—No lo sabemos.
—No lo tomo desde septiembre. Es febrero. ¿Cómo hago?
—Dígale a su médico que se lo cambie.
—¿Y sí tienen otros?
—Tendría que decirnos cuáles, para revisar. Ahorita muchos están faltando, señor.
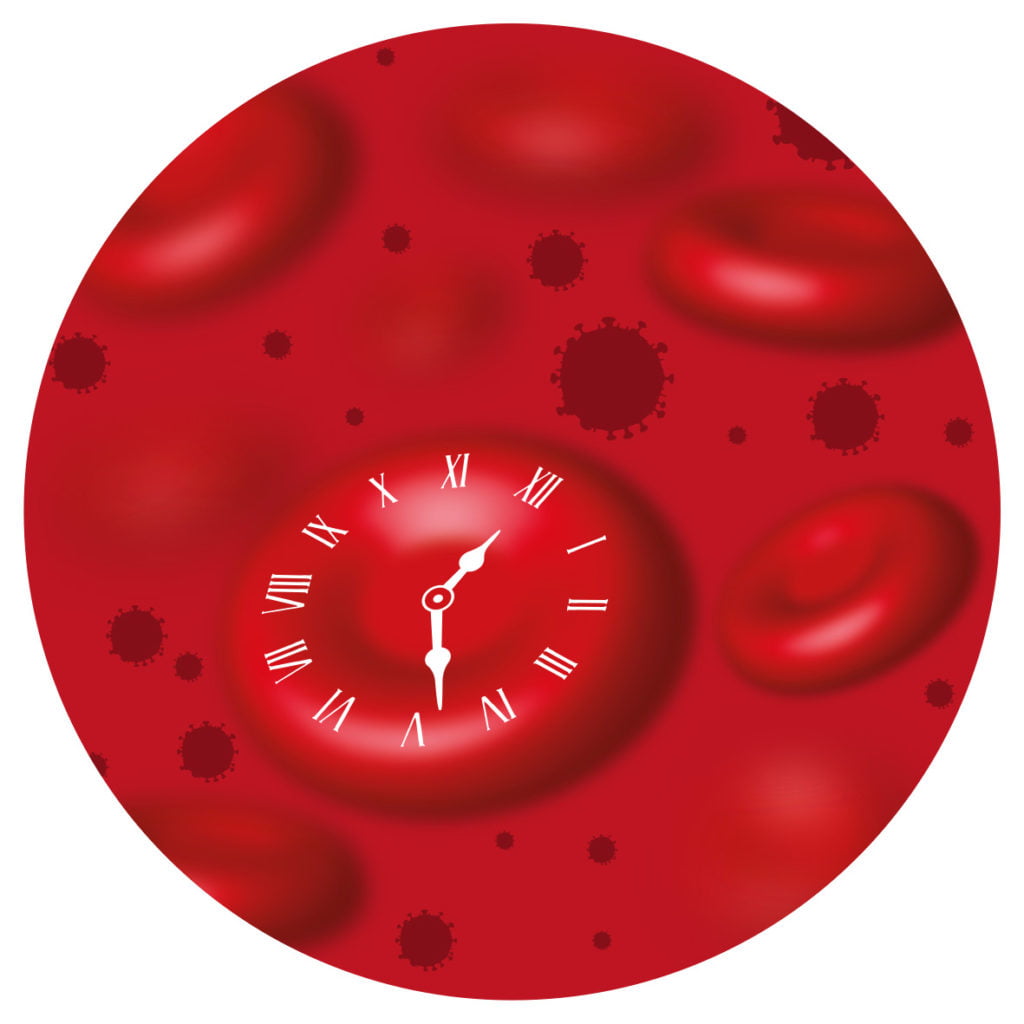 —Gracias, hasta luego.
—Gracias, hasta luego.
El doctor Rosales le ha dicho a Carlos que en otros países puede ser engorroso obtener el tratamiento, que espere un poco. Pero Carlos no esperará más: migrará, como lo han hecho cerca 8 mil venezolanos con VIH, según Michel Sibidé, director ejecutivo de Onusida.
—¿Qué más voy a esperar? Se mueren pacientes con cáncer, los trasplantados, tantos niños y a nadie le importa. ¿Importamos los que tenemos VIH? ¡Menos! Aquí estoy condenado a muerte. Me veo bien, pero en mis exámenes ya aparecen secuelas de la suspensión del tratamiento. Si me pongo mal, en los hospitales no hay terapias de rescate para estabilizarme. Y no podrán evitar que desarrolle el Síndrome de Inmunodeficiencia Humana.
(Suena el teléfono. Atiende. “Sí, cómpralo. Está caro, pero bueno. Te transfiero. Te espero aquí. Un beso”. Cuelga. Retoma la idea).
—Dirán que es nuestra culpa. Aquí sigue habiendo demasiado prejuicio. Lo que sé es que he sido responsable con mi tratamiento. Pero no es solo eso: antes comía pescado, frutas, frutos secos, y ya no lo puedo hacer. No me alcanza, todo está caro. Aquí no puedo ni caminar por la calle porque me roban. No puedo tomar el metro porque no sirve. Siento que dejé de encajar aquí.
Carlos no sabe cómo es el acceso a antiretrovirales en Chile.
—No. No sé. Pediré ayuda en fundaciones. Si no, al menos con lo que trabaje podré comer mejor, no andar con esta zozobra que tampoco me hace bien. Y me han dicho que en Santiago se puede caminar. Esa sensación de libertad, ya eso es algo.
 Esta historia forma parte del libro Días salvajes, 15 historias reales para comprender el colapso de Venezuela (Ediciones Puntocero), primer volumen colectivo de La vida de nos.
Esta historia forma parte del libro Días salvajes, 15 historias reales para comprender el colapso de Venezuela (Ediciones Puntocero), primer volumen colectivo de La vida de nos.

 Volver
Volver




