
En 2006, Venezuela e Italia firmaron un convenio para que los venezolanos que requerían trasplantes de médula ósea pudieran someterse a ese costoso procedimiento. Pero ese acuerdo comenzó antes, en 2005, cuando Karolae Espinoza Ramos, quien padecía una muy rara leucemia, recibió apoyo del Estado para viajar a ese país. Fue el punto de partida de una alianza que cesó en 2018, porque Venezuela debía más de 10 millones de euros a hospitales italianos.
 FOTOGRAFÍAS: ÁLBUM FAMILIAR
FOTOGRAFÍAS: ÁLBUM FAMILIAR
Cuando Karolae tenía 6 años, a sus papás les dijeron que ella iba a morir antes de cumplir los 9.
—El tratamiento no está haciendo efecto. Le está dañando el corazón y los riñones. Yo no creo que viva —sentenció el doctor.
Gina, su madre, quien apenas tres o cuatro meses antes se había enterado que su hija tenía cáncer, lo miró y le dijo:
—Doctor, usted es un instrumento, pero la última palabra la tiene Dios.
—Bueno, la esperanza es lo último que se pierde —respondió él.
Todo comenzó el día que Karolae, a los 5 años, se cayó por las escaleras de su casa. Un fuerte dolor de espalda se extendió y se apoderó, poco a poco, de todo su cuerpecito; le siguió algo muy parecido a una gripe; luego comenzó a inflamarse su abdomen. En el transcurso de tres, cuatro, cinco semanas, su mamá la llevó una y otra vez a emergencias y todas las veces le dijeron que la niña tenía gripe: solo gripe.
Un día no pudo pararse más de la cama. Gina la llevó al Hospital de Niños José Manuel de los Ríos, donde le hicieron exámenes de sangre. Tras los resultados, citaron a la familia al área de oncología infantil.
Gina entró a un espacio lleno de mamás y niños: niños que tenían gorritos, poco pelo, tapabocas. Una de estas mamás, ante su desconcierto, se acercó y le dijo una frase que nunca olvidaría: “A partir de hoy vas a tener que aprender de tus lágrimas”.
Ella no entendió a qué se refería.
Karolae tenía leucemia, pero no cualquier leucemia: era leucemia mieloide crónica, un tipo de cáncer raro, que es más común en adultos de edad avanzada y que afecta, si acaso, a 1 niño por cada 1 millón de niños cada 2 años.
Al escuchar el diagnóstico, su esposo, fuera de sí, le gritó a la doctora que estaba loca y salió del consultorio. Gina se quedó sentada, sintiéndose como envuelta en una bruma que la separaba del mundo. Se paró, con el pecho aprisionado; salió caminando como un zombi. La primera persona que se le cruzó en el camino fue un médico. Y entonces despertó del letargo, lo tomó por el cuello de la camisa, lo haló y llorando le gritó:
—Doctor, ¡dígame qué es el cáncer!
Los años posteriores le enseñaron a toda la familia el significado del cáncer.
Todos los días, los papás de Karolae la llevaban al JM, ella pasaba al consultorio y los “vampiros”, como le decía a las enfermeras, llegaban. Primero, le tenían que pinchar un dedo para medir sus valores sanguíneos; después, si los resultados eran óptimos, le ponían el tratamiento. Ella siempre lloraba tan duro que todo el mundo se enteraba de que ella estaba ahí.
Un día no encontraban sus delgadas venas y, en medio de la desesperación, estuvieron a punto de ponerle la vía en la cabeza, pero sus papás no lo permitieron.
—¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Mami, ayúdame!
El papá no se sentía capaz de ver cómo a su niña le ponían agujas, por lo que la madre era quien estaba con ella, mientras que él se quedaba con Leito, el hijo menor, de apenas 3 años.
Así transcurrieron uno, dos, tres, cuatro meses… pero como el tratamiento no hacía efecto, los médicos les hablaron de otra posibilidad que ofrecía la ciencia: que Karolae recibiera un trasplante de médula ósea, este tejido que está dentro de los huesos largos del organismo y donde las células madres producen las células sanguíneas. Les explicaron que el trasplante consistía en una suerte de reseteo sanguíneo: primero destruirían la médula enferma de Karolae, y después le pondrían un poco de una médula extraída de un cuerpo sano (y compatible), para restituir la de ella.
Para saber si una médula era compatible con la de Karolae bastaba una prueba. Ambos padres se la hicieron: el resultado fue negativo. Pero había un miembro más en la familia: Leito. La doctora ya les había advertido que la compatibilidad solía ser mayor entre hermanos que entre progenitores e hijos. Entonces, le hicieron el examen.

Leo resultó ser 100 por ciento compatible con Karolae.
Y fue, para los padres, como tocar el cielo y llenarse de miedo a la vez.
A los papás de Karolae les explicaron entonces los pros y contras de esta intervención: en el mejor escenario, la niña se salvaría; en el peor, Leonardo podría quedar parapléjico. O, al menos, era lo que se pensaba en 2005, pues estudios posteriores aseguraron que esta última no es una secuela probable.
—Tienen que firmar este documento por dos vidas —les dijo el doctor.
El papá firmó primero, pero a Gina le pesaba la mano, sentía que no era capaz de firmar la aceptación de riesgos. Finalmente, lo hizo. Y así comenzó una historia que duraría muchos años y que cambiaría la vida de ellos, pero también de otras decenas de familias.
El trasplante de médula es una intervención complicada y costosa. El paciente que recibirá el trasplante debe ser aislado en un espacio esterilizado, mientras recibe quimioterapia y radioterapia que destruyen las células cancerosas de su médula, pero también suprime su sistema inmune para que este no ataque a las células nuevas: el cuerpo se queda sin defensas.
En aquel momento, el único lugar que ofrecía esta operación en Venezuela era el Hospital de Clínicas Caracas. Pero para una familia pobre, que hacía lo posible para que no los desalojaran de la vivienda que alquilaban en La Vega, cuyos costos ya no alcanzaban a cubrir por el tratamiento de Karolae, esta no era una opción. Era muy caro. Demasiado caro.
Comenzaron entonces a buscar apoyo en fundaciones, pero ninguno de los que les ofrecían era suficiente. Contactaron a la Fundación de Trasplante de Médula Ósea de Venezuela, con sede en Maracaibo, que tenía un convenio con un centro médico en Italia, pero tampoco les era posible reunir los fondos que requerían todas las familias.
En la casa de Karolae habían vendido todo lo que se podía vender. Comían sentados en el piso, porque ya no tenían ni mesa.
Un día, su papá, que es ingeniero eléctrico, fue a atender un trabajo sin saber que el cliente resultaría ser un viejo amigo. Este amigo lo notó demacrado. Esto detonó una larga charla sobre el proceso que afrontaba su familia, sobre su pequeña hija con cáncer, sobre el trasplante que solo podían hacer con su pequeño hermanito como donante, sobre la ausencia del dinero necesario.
Y entonces ocurrió el momento que les cambiaría la vida a ellos, y a muchos otros: su amigo conocía a un trabajador de Petróleos de Venezuela, quien a su vez tenía contacto directo con el presidente de la empresa estatal.

¿Y si tocaban esa puerta?
Lo que resultó salvaría decenas de vidas por años: Pdvsa apoyó a la familia de Karolae para viajar a Italia para su trasplante, cubriendo todos los gastos. Pero también, un año después, en 2006, este antecedente propició que Venezuela e Italia firmaran un convenio de cooperación sanitaria internacional para que pacientes venezolanos con donante no compatible viajaran al país europeo a operarse. En el convenio firmaron Pdvsa-Salud, la Asociación para el Trasplante de Médula Ósea de Italia y la Fundación de Trasplante de Médula Ósea de Venezuela. Esta alianza se mantuvo activa hasta 2018, cuando cesó en medio de una emergencia humanitaria compleja, por un incumplimiento del Estado venezolano, que mantenía una deuda de más de 10 millones de euros con hospitales italianos.
—Hijito, tú le vas a dar un poquito de tu sangre a tu hermanita, para que ella se cure.
—No, mami, yo a mi hermanita le voy a dar un pedacito de mi corazón.
El 26 de septiembre de 2005, un año y un mes después de su diagnóstico, Karolae y su familia viajaron a Pisa, Italia.
El 29 ya la niña estaba hospitalizada.
La operación fue pautada para el 16 de noviembre. En ese mes y medio, aislada en un cuarto, sola con mamá, los doctores y enfermeras le aplicarían el tratamiento para suprimir sus defensas.
Las instrucciones eran claras: Leo debía estar muy sano para no descompensarse el día del trasplante, mamá podría salir con mucha precaución y papá podría entrar muy poco, para no exponer a Karolae. Cada visita, por breve que fuese, tenía un protocolo claro e inquebrantable: quien entrara al cuarto de la niña tenía que llevar una muda de ropa adicional y pasar por un proceso de desinfección.
Esta rutina, a veces entristecía a Karolae, quien nunca se había separado de su familia, y ahora casi no veía a su papá ni a su hermano. Entonces, un día, le dejaron ver a Leo. Los pusieron uno frente al otro, de una puerta a otra, y ambos padres los atraparon casi en el aire cuando iban a correr para abrazarse.

Aislada, recibiendo quimio, la niña fue viviendo momentos gratos, como aquel día en que conoció la nieve desde su ventana y una enfermera cómplice la abrió por segundos y tomó un poco para que la pudiera tocar; o aquel en el que se negó a ver a los payasos terapéuticos para que no vieran cómo se le había caído el cabello y estos, para hacerla reír, treparon por fuera del hospital, hasta el 3er piso donde ella estaba, y lograron su cometido.
Así transcurrieron los días, hasta que llegó la semana previa a la operación que le salvaría la vida.
Sin embargo, justo esa semana, ocurrió algo. El fuerte invierno italiano resfrío a Gina y, con ella, se contagió también Leo.
Así, un simple resfriado se convirtió en una pesadilla para la familia: si a Leo le daba fiebre, no podían extraerle médula ósea, y si no se hacía el trasplante, justo ahora que las defensas de Karolae habían sido exterminadas por completo, la niña moriría.
—Mamá, si no podemos operar, la niña se nos va.
Pero fue solo un susto: a Leo no le dio fiebre, y pudieron extraer la médula, se hizo el trasplante y Karolae vivió.
En marzo de 2006 regresaron a Venezuela, a una vida que parecía ir más rápido que ellos. Se enfrentaron entonces al desalojo de un hogar que no podían costear, a la separación familiar, a las secuelas de la tristeza provocada por la ausencia, hasta que lograron la reunificación muchos meses más tarde gracias a un programa social de adjudicación de viviendas. Asumieron también nuevas rutinas de cuidado e higiene, la integración a un nuevo colegio, los retos del acoso escolar.
Y cuando la vida parecía retomar la alegría, la niña, Karolae, comenzó a sentirse mal.
El cáncer había vuelto.
Después de cinco recaídas, en agosto de 2008, volvieron a Italia. Esta vez, Karolae, de 8 años, recibiría su tratamiento en Roma, en la Asociación Peter Pan, un lugar cargado de magia: en este pequeño “país de Nunca Jamás”, su hermano y ella convivieron durante un año y medio. Ambos, sí, porque el trasplante de médula que requería ahora Karolae consistía en un método diferente: Leo, de 5 años, debía ser sometido a la extracción solo de ciertos componentes de su sangre, con los que luego trasfundían a su hermana.
Pero este método, más parecido a una diálisis que a una extracción de sangre, también conllevaba riesgos. Un día, en medio de un procedimiento, Leo convulsionó.
Gina gritaba y pedía ayuda mientras su hijo más pequeño perdía el conocimiento. Se lo llevaron corriendo; los médicos entraban y salían del área de emergencias, agitados. Hasta que lograron estabilizarlo.
Al despertar, Leo ya no quería dar más de su sangre ni su corazón.
Su decisión fue respetada por todos. Karolae decía que su hermanito era “su cuerpo y su vida”. Si él estaba bien, ella estaba feliz, aunque su cuerpo lo padeciera.
A partir de ese día, no recibió más trasplantes. Empezó a sentirse más débil, a dejar de jugar. Y un día, de nuevo, no pudo pararse más de su cama. Un hadita del hospital se quedaba sin luz.
¿Cuánto amor pueden albergar un par de corazones que juntos no suman más de 13 años de vida?
La sangre que compartían los niños ya no sería solo producto del destino o del consentimiento de sus padres, sino del profundo amor entre hermanos.
—Mamá, vamos al hospital, ¡llévame! Quiero hablar con la doctora —pidió Leo. Pero quiero entrar solo.
Tras varios minutos de una conversación, la doctora salió llorando de su consultorio y solo le dijo a la madre, en un italiano que ahora los cuatro podrían entender y hablar:
—¡Qué maravilloso hijo tiene! Él ama tanto a su hermana que no aguanta verla sufrir.

En febrero de 2010, 18 meses después de su reingreso, Karolae, ya sana, fue dada de alta. La salida de la Asociación Peter Pan fue agridulce. En casi dos años, ambos niños habían hecho, más que amigos, una nueva familia.
Ahora tenían entre sus afectos a las enfermeras, a los voluntarios, a las profesoras, a otros pacientes, a las familias de otros pacientes. Habían conocido niños que habían sanado y otros que no, habían reído y llorado, habían conocido la complicidad pero también el duelo.
Y en el camino habían crecido.
Karolae volvería a Italia un par de veces más, para controles médicos, tratamientos e intervenciones. La radiación que recibió su cuerpo cuando era una niña le produjo luego otras afecciones. Una operación para extraer un tumor en la tiroides, medicación para un quiste ovárico, una histerectomía total por un fibroma en el útero ya en su adultez.
Durante los años que trataron de sanarse de la leucemia, Gina aprendió de sus lágrimas, como predijo aquella mamá, cuando esta historia estaba comenzando. Fueron muchas lágrimas de miedo, muchas de alegría. Papá cultivó la fortaleza a partir de la de su niña que, en contra del pronóstico, superó los 9 años y ahora es una mujer de 24. Leo les dio a todos la mayor muestra de determinación, impulsado por el más profundo amor hacia su hermana. Karolae llenó su corazón de agradecimiento por los “vampiros”, aquellas enfermeras que estuvieron presentes en su vida desde la primera toma de sangre, en el JM, en Italia… Y hoy estudia para convertirse en una de ellas.
Sí, ahora quiere ser enfermera.
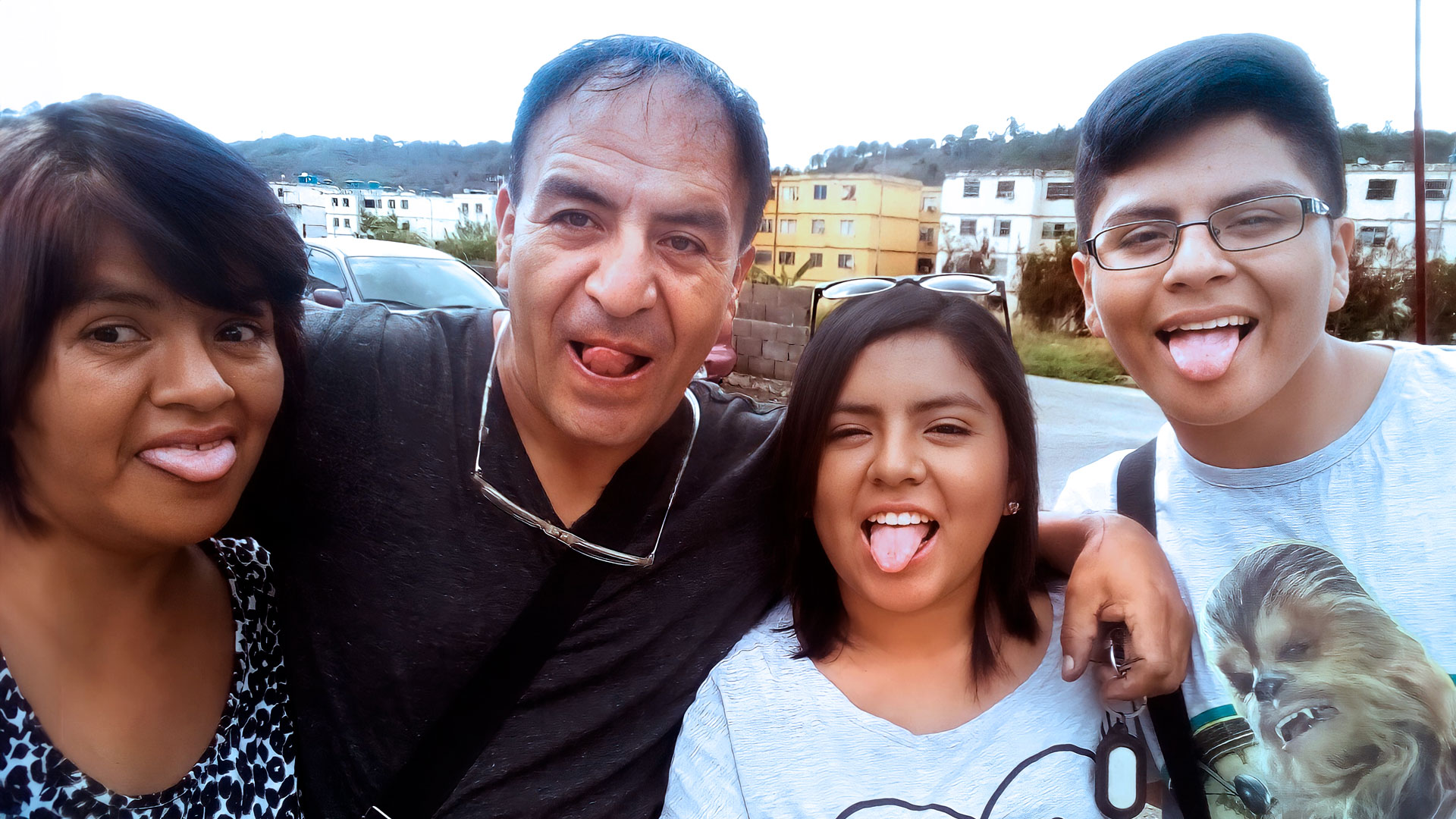
 Volver
Volver






