 Luego de que la hiperinflación diluyera drásticamente su salario, el padre de José Alejandro Castro migró a Perú en febrero de 2018. Más tarde lo hizo el resto de la familia. En Ciudad Guayana solo quedó José Alejandro, con la firme convicción de graduarse de comunicador social en la UCAB Guayana.
Luego de que la hiperinflación diluyera drásticamente su salario, el padre de José Alejandro Castro migró a Perú en febrero de 2018. Más tarde lo hizo el resto de la familia. En Ciudad Guayana solo quedó José Alejandro, con la firme convicción de graduarse de comunicador social en la UCAB Guayana.


Fotografía: Álbum Familiar
En febrero de 2018 mi viejo emigró de Ciudad Guayana a Perú. Yo lo acompañé al terminal de pasajeros. Lo abracé con fuerza. Lo vi arrastrar sus maletas y subir los escalones del autobús. Y esperé a que la unidad arrancara dejando atrás un rastro de humo negro. Antes de despedirse, con su tono andino sereno y pausado, me prometió que todo iba a estar bien.
Unos meses después, en octubre de ese mismo año, mi mamá, mi hermana y mi sobrina se fueron tras él. Yo me quedé solo en Venezuela, guardando el recuerdo de la partida de mi familia.
 Mi papá trabaja como vigilante desde noviembre de 2019. Cubre turnos de 12 horas de lunes a sábado. Entra a las 7:00 de la mañana y sale a las 7:00 de la noche, o a la inversa. Antes trabajó como obrero en muchas empresas para pegar cerámicas, pintar paredes, soldar puertas, hacer reparaciones. Durante unos meses vendió equipos de ingeniería, llamaba a clientes, comercializaba equipos. Sabe mucho del negocio porque, en Venezuela, trabajó durante 27 años en una trasnacional donde llegó a ser gerente de planta. Se había graduado en 1989 de ingeniero mecánico en la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET), en San Cristóbal, donde nació.
Mi papá trabaja como vigilante desde noviembre de 2019. Cubre turnos de 12 horas de lunes a sábado. Entra a las 7:00 de la mañana y sale a las 7:00 de la noche, o a la inversa. Antes trabajó como obrero en muchas empresas para pegar cerámicas, pintar paredes, soldar puertas, hacer reparaciones. Durante unos meses vendió equipos de ingeniería, llamaba a clientes, comercializaba equipos. Sabe mucho del negocio porque, en Venezuela, trabajó durante 27 años en una trasnacional donde llegó a ser gerente de planta. Se había graduado en 1989 de ingeniero mecánico en la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET), en San Cristóbal, donde nació.
Llevo dos años sin verlo. O viéndolo atropelladamente y pixelado, a través de videollamadas por WhatsApp.
—¿Comió, hijo?
—Sí, padre…
—¿Cómo le va en la universidad?
—Ahí vamos… Ya entregué el TFC —el Trabajo Final de Concentración, uno de los requisitos para graduarse en la Universidad Católica Andrés Bello.
—¡Me alegro, hijo! Siga adelante, que el sacrificio valga la pena.
Comenzó a considerar irse de Venezuela en 2013. No le gustaba el rumbo que tomaba el país. Entonces le iba bien: llevaba 22 años trabajando en Bombas Goulds de Venezuela, una empresa filial de la corporación ITT Gold Pumps. Era gerente de planta y se encargaba de supervisar al personal. También viajaba a las Empresas Básicas y verificaba el estado de las bombas, registraba los parámetros de funcionamiento y comprobaba que los valores correspondieran con los niveles de medición adecuados.
Todos los días, a las 5:00 de la mañana, mi viejo nos despertaba. Yo tardaba en levantarme y mi hermana también. Daba vueltas en la cama, me zafaba de la sábana, tanteaba el suelo. Caminaba hacia el baño y ahí lo veía: alistándose, afeitándose, poniéndose la chemise que tenía bordada en uno de sus bolsillos el nombre de la empresa. Solía dedicarle tiempo a esa rutina hasta que, de repente, mamá le recordaba la hora y él comenzaba a apurarse.
Desde la cocina, lo escuchábamos montarse en el carro y gritar: “¡Muévanla, que no quiero llegar tarde!”.
Nunca llegaba tarde a ninguna parte.
A mi hermana la dejaba en su trabajo y a mí me llevaba a la Universidad Nacional Experimental de Politécnica Antonio José de Sucre (Unexpo). Estudiaba quinto semestre de ingeniería mecánica, la misma carrera de mi viejo. Llevaba tiempo considerando dejarla porque no me gustaban las matemáticas. Aplazaba los exámenes, no asistía a clases, evadía a los profesores y me ponía a leer novelas, cuentos y poemas en los pasillos de la universidad.
Papá se interesaba por mis estudios, pero no me imponía su voluntad. Debió notar mi desinterés porque una tarde, mientras regresábamos a la casa, me miró y dijo:

—Hijo, ¿a usted de verdad le gusta lo que está haciendo?
En ese momento dudé. Lo evadí. Vivía la misma incertidumbre que vivían muchos venezolanos en 2014. Aquel año fue de protestas en todo el país. Los jóvenes iban a la calles, las universidades permanecían con las aulas vacías. Habían paralizado de las clases. Casi un año completo se perdió en la Unexpo, sin transporte, ni comedor. Muchos estudiantes se retiraron, entre esos yo.
Cuando le comuniqué mi decisión, papá me dijo: “Ajá, ¿y ahora qué va a hacer usted?”. Ese qué va a hacer fue supervisar durante seis meses un pequeño taller de auto gas del cual papá era dueño. Me encargó la responsabilidad de recibir los carros, en su mayoría de organismos del Estado, y de vigilar todo el proceso de instalación del sistema. Pero en lugar de hacerlo, me la pasaba leyendo; me escapaba a la oficina donde siempre tenía una novela, un libro de cuentos, o una antología. Desde la ventana verificaba superficialmente que se cumpliera con el trabajo.
Pero al taller llegaban cada vez menos carros y el negocio tenía pérdidas. Al poco tiempo papá cerró.
El viejo me preguntó otra vez: “Ajá, ¿y ahora qué va a hacer usted?”
Entonces decidí estudiar comunicación social porque quería aprender a escribir.
 Empecé la carrera en 2015, y al principio mi papá podía costearla. La economía en casa, pese a la inflación y a la escasez de productos, era lo suficientemente estable como para que él sostuviera a cinco: a mamá, a mi hermana, a mi sobrina (que acababa de nacer), a mí y a él mismo.
Empecé la carrera en 2015, y al principio mi papá podía costearla. La economía en casa, pese a la inflación y a la escasez de productos, era lo suficientemente estable como para que él sostuviera a cinco: a mamá, a mi hermana, a mi sobrina (que acababa de nacer), a mí y a él mismo.
Pero en 2016 llegó la hiperinflación. La matrícula universitaria aumentó, los productos de la cesta básica ya no se conseguían y el salario de mi viejo, que en 2013 equivalía a 400 dólares, ahora no llegaba a los 100. Entonces la idea de migrar comenzó a tomar forma.
Al viejo le preocupaba que su sueldo no le alcanzara para pagarme la universidad. Mientras tanto, me preocupé por investigar el proceso de becas académicas a las que podía optar en la UCAB. Lo que fuera por mantenerme estudiando. Llené la solicitud con mis datos socioeconómicos y esperé unos meses hasta que me fue aprobado este beneficio.
Lo veía en las mañanas, revisando constantemente sus bolsillos (la cartera, las llaves, dinero suelto —si lo había—). Tenía barba, la chemise un poco arrugada, el cuello a medio acomodar, sus pasos ya no eran tan apresurados. Ya ni siquiera nos tocaba la corneta.
Lo único que me preguntaba, camino a la universidad, era si me gustaba lo que estaba estudiando. Solía responderle con entusiasmo que sí, que ahora sí me gustaba, que ahora sí me graduaría.
Entonces fue cuando tomó la decisión de migrar. Su salario era tan solo de 67 dólares.
 El plan de mi viejo era ahorrar y enviarme remesas desde Lima. Era optimista: estaba convencido de que allá el rumbo de su vida mejoraría. Pero Lima le resultó extraña. La más extraña que pueda verse, como escribió Herman Melville.
El plan de mi viejo era ahorrar y enviarme remesas desde Lima. Era optimista: estaba convencido de que allá el rumbo de su vida mejoraría. Pero Lima le resultó extraña. La más extraña que pueda verse, como escribió Herman Melville.
—Es como Caracas, pero más grande —me comentó en una de nuestras primeras conversaciones por WhatsApp.
Yo sabía que al viejo no le gusta Caracas. Él prefiere las ciudades pequeñas. Pero ahí estaba, en otra capital, en un cuarto pequeño, durmiendo en una colchoneta, en noches que le debieron parecer eternas, sintiendo el piso, sin una buena cobija para combatir el frío, acomodando sus brazos y encogiendo su cuerpo, buscando calor en donde no lo había.
Para mí también fue difícil.
En ese tiempo no dormía y las noticias que me llegaban desde Lima no eran para nada alentadoras. Papá debía tramitar el Permiso Temporal de Permanencia para Venezolanos (PTP) y las colas eran muy largas. En 2018 unos 600 mil venezolanos ingresaron a Perú, de los cuales solo 140 mil obtuvieron el PTP.
En ese entonces hablaba con mamá, no con el viejo. Yo esperaba las primeras horas de la mañana para llamarla. Fue ella quien me contó que en esos meses se despertaba temprano. Me decía que a las 5:00 de la mañana ya se estaba alistando, que ella le planchaba la ropa que usaba para buscar trabajo.
 A sus 57 años su férrea voluntad lo llevó a trabajar con muchachos de 27 como obrero en una compañía que contrataba venezolanos, pero que no les daban las garantías de un seguro o de unas utilidades. Me contaba mamá que en Perú las ofertas de trabajo para las personas mayores eran informales y a mi papá se le hacía cuesta arriba conseguir un empleo relacionado con su profesión.
A sus 57 años su férrea voluntad lo llevó a trabajar con muchachos de 27 como obrero en una compañía que contrataba venezolanos, pero que no les daban las garantías de un seguro o de unas utilidades. Me contaba mamá que en Perú las ofertas de trabajo para las personas mayores eran informales y a mi papá se le hacía cuesta arriba conseguir un empleo relacionado con su profesión.
Yo sabía que mi madre no quería preocuparme. Me decía que todo iba bien, que solo debía enfocarme en terminar los estudios. Las veces que hablábamos, papá no estaba con ella. Con frecuencia me dejaba un recado, un recordatorio de su presencia: “Su papá le envía la bendición, y siempre lo recuerda”.
Yo también lo recordaba y lo tenía presente. Recordaba lo que él me había dicho sobre mi carrera. Recordaba que en parte él estaba en Lima porque quería que yo terminara los estudios, porque a pesar de que su sueldo —poco menos de un salario mínimo— le alcanzaba apenas para el día a día, para cancelar el alquiler y los servicios básicos, igual me enviaba remesas.

No hace mucho hablamos.
—Padre, ¿cómo está?
—Terminando otra jornada, hijo, ¿y usted?, ¿saliendo de la universidad?
—Sí, padre. Le tengo una buena noticia: en febrero de este año 2020 debería estar culminando la carrera.
—¡Qué alegría, hijo! ¡Te felicito, de verdad!
Ese día su voz se sentía realmente muy alegre. Reía, lo escuchaba entusiasmado.
—¿Ve que el sacrificio valió la pena? ¡Yo le dije que todo iba a estar bien…! —me dijo.
Y esa noticia pareció darle sentido, siquiera por un instante, al duro trabajo, a la ciudad que no le gusta, a la distancia.
 Esta historia fue producida dentro del programa La Vida de Nos Itinerante Universitaria, que se desarrolla a partir de talleres de
Esta historia fue producida dentro del programa La Vida de Nos Itinerante Universitaria, que se desarrolla a partir de talleres de 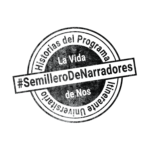 narración de historias reales para estudiantes y profesores de 16 escuelas de Comunicación Social, en 7 estados de Venezuela.
narración de historias reales para estudiantes y profesores de 16 escuelas de Comunicación Social, en 7 estados de Venezuela.

 Volver
Volver




