 Nancy Páez creció en una casa que tenía, en su patio interno, un frondoso árbol de mango. Al padre se le ocurrió construir una cocina en ese espacio, pero decidió que había que buscar la manera de no talar ese árbol que, con su sombra, los protegería un poco del sofocante calor de Puerto Ordaz. Mucho tiempo después, todos extrañarían los momentos que vivieron allí, tanto como los mangos de aquella mata.
Nancy Páez creció en una casa que tenía, en su patio interno, un frondoso árbol de mango. Al padre se le ocurrió construir una cocina en ese espacio, pero decidió que había que buscar la manera de no talar ese árbol que, con su sombra, los protegería un poco del sofocante calor de Puerto Ordaz. Mucho tiempo después, todos extrañarían los momentos que vivieron allí, tanto como los mangos de aquella mata.

Ilustraciones: Ivanna Balzán
Naranja, verde, rojo y amarillo eran los protagonistas de la escena. Ocurría entre mayo y junio en la terraza de nuestra casa, en Puerto Ordaz, estado Bolívar, en el sur de Venezuela. Recogíamos los mangos para comerlos sentados en la cocina que estaba en la planta baja de la casa y para repartirlos entre los vecinos, quienes los recibían con una sonrisa.
Cuando decidieron construir la cocina en el espacio que entonces era el patio, mi papá consultó a varios constructores y jardineros. Les presentó el árbol y les contó de su idea de levantar allí un sitio bonito para picar aliños, freír huevos, hervir agua para el café y hacer las arepas en el budare. Pero el árbol, que tenía quién sabe cuántos años, se tenía que quedar. Así nos aseguraríamos días más frescos. Una sombra necesaria para cuando el sol comenzara a derretir el asfalto y el sudor a empañar la ropa: en Puerto Ordaz hay que ducharse hasta tres veces al día si no quieres que la presión en la sien te cambie el humor.
O, tal vez, mi papá decidió dejar el árbol porque soñaba que nos acompañara toda la vida.
Revisaron los planos, echaron cálculos, le “metieron cabeza” y se pusieron tercos, hasta que dieron con la solución: hacerle un trabajo a las raíces laterales para que, como un miembro más de la familia, el árbol creciera a sus anchas y, además, diera frutos: los mangos.
Levantaron un muro de cerámica a 1 metro de distancia del árbol, alrededor de este, y más o menos hasta la mitad del tronco, donde diseñaron un mesón de madera en el que nos sentaríamos a comer. Cinco años después, comenzaron a construir la terraza en la segunda planta de la casa. Fue cuando podaron un poco las hojas y también construyeron otro muro y mesón alrededor del tronco.
Fue así como por muchos años le dimos vuelta a las palabras, saboreamos los alimentos y nos sentimos satisfechos de comer uno al lado del otro sobre el mesón, de madera y en forma de semicírculo, que rodeaba el árbol. Lo más singular era que, a veces, en plena digestión, jugábamos a ver figuras y formas en la corteza que protegía el tejido vivo de las ramas que se extendían hasta ir más allá del segundo piso de la casa.

Mi papá me enseñó a amarlo y respetarlo. Una vez lancé hacia la tierra del árbol algo que no me gustó de la comida, entonces él, que estaba a mi lado, me llamó la atención: “El árbol no es basura”, me dijo. Sin responder nada, con vergüenza, entendí que debía retractarme rápido: con ayuda de mis brazos, me monté sobre el mesón y salté para recoger lo que había tirado.
Desde entonces no puedo ver basura ni colillas de cigarros cerca de una corteza de árbol. A veces, quiero decirle algo a las personas que veo tirando basura incluso en la grama y varias cuadras después sigo perturbada por no haber hecho algo.
Cuando comenzaron a construir la planta de arriba, diseñaron una terraza, echaron cemento y arriba cerámica, y un espacio para máquinas de ejercicio. La limpieza del suelo se volvió un ritual: usábamos unos guantes grandes, así al agacharnos y abrir los brazos atajábamos hojas y ramas. Casi siempre lo hacíamos como calentamiento antes del entrenamiento.
Después, con las manos sucias de tierra, subíamos y bajábamos las pesas y nos veíamos en el espejo jurando que el esfuerzo ya había dado resultados y, según nosotros, ya estábamos listos para protagonizar la serie Baywatch.
Pero la verdad era que no nos podíamos hacer los locos con la limpieza, porque si no se formaba una alfombra de hojas y ramas que tapaba los desagües y, con las lluvias, ocurría una inundación que llegaba hasta los muebles de la sala, como pasó más de una vez. En esas ocasiones nos quedábamos hasta la madrugada sacando agua hacia el patio. Y al día siguiente contábamos el episodio en el colegio, como héroes orgullosos de una hazaña que se vivía solo en una casa donde un árbol vivía en la cocina.
Cuando un ruido estruendoso se oía en el techo, todos decíamos, casi al unísono: “¡Cayó un mango!”, como avisándonos de que todo estaba bien. ¡Pero ya lo sabía! El sonido del golpe me sacaba de las absortas preocupaciones de la adolescencia, y las ramas me hacían un guiño meciéndome y dejándome menos ensimismada y más consciente de este mundo, el real y tranquilo que se vivía en mi casa.
Con mis amigas de la cuadra, jugaba a preparar un menjurje para comer con mango verde: mezclábamos adobo, sal, vinagre, salsa de soya y pimienta, y sumergíamos cada pedazo en esa salsa antes de comerlo. Una vez le dijimos a la más pequeña del grupo que debía tomarse el sobrante de la agria preparación, “porque nosotras ya lo habíamos hecho en otra ocasión”. La niña, incómoda, tomó el vaso ante nuestra mirada expectante, e imitó a un adulto cuando se empina una botella de licor: se bebió hasta la última gota. Solo cuando terminó, con la cara arrugada, se dio cuenta de que había sido engañada, porque no dejábamos de reírnos.
Pero en torno al árbol también hay anécdotas dolorosas. Una tarde, también con mis amigas, estaba picando un mango verde y me corté el dedo pulgar. Al ver hacia abajo, vi un pedazo de carne sobre el metal del cuchillo. Dejé el cuchillo sobre la mesa, tomé la piel y fui llorando a la cocina. Salía bastante sangre, aunque me dolía poco y le entregué el pedacito de piel a Luisa, la señora que nos ayudaba en la casa.
Al pisar la cocina, vi el tronco del árbol de mango. “Por tu culpa”, fue lo primero que pensé, y le di la espalda. Del accidente me quedó una cicatriz, que ahora adulta me consigo como un detalle tangible de todos esos episodios.

Actualmente vivo en una latitud distinta, donde no caen mangos en los techos, el cielo es blanco y detrás de una cordillera se asoman nubes grises que obligan al peatón a taparse para no enfriarse y despeinarse por el fuerte viento.
Emigré de Venezuela a Chile por la inseguridad. Me iba bien económicamente, pero me daba miedo salir a la calle. Incluso, un mes antes de mi viaje, cuando incluso ya tenía el pasaje comprado, viví un robo. Unos hombres me interceptaron en una subida de Bello Monte, en Caracas. Me amenazaron con pistolas y se llevaron mi carro. Era de día todavía y venía regresando del trabajo.
Llegué aquí en 2017, porque en Chile tenía facilidades para solicitar visa y encontrar trabajo, fuese como periodista o de cualquier otra cosa.
En el mercado aprendí a escoger productos de temporada, como leí en Internet que debe hacerse en países con estaciones. En estos cuatro años, muchas veces me sentí tentada a pagar por unos mangos que reposan sobre mesas con un letrero que dice “El kilo a 3 mil 400 pesos”, que son más o menos 5 dólares.
Hasta hace poco, me negaba a ser parte del grupo de clientes caribeños y desesperados que pagaban “lo que sea” por reencontrarse con el sabor del mango. No era tanto por el gasto, sino más bien que se trataba de una especie de fidelidad con el árbol de mi infancia.
Parada frente al vendedor y a un montón de mangos rojos, verdes y amarillos, pensaba que teniendo tantos mangos en mi casa no podía comprarlos. Y después otros pensamientos, que me desnudaron ante el frío del día, sobre cómo seguramente el árbol había estado dando mangos todo este tiempo, y que debía ir a mi casa a limpiar la terraza.
Y así terminaba el día de mercado.
Durante 2020, mi hermano, mi cuñada y mi sobrina eran los únicos que todavía estaban en la misma ciudad donde la gente se interesaba por ver la cocina que tenía un árbol. Un día, ya en plena pandemia de covid-19, mi hermano envió la mala noticia al grupo de WhatsApp de la familia:
“Las raíces rompieron el suelo de la cocina de forma repentina, y para no terminar de perder toda la propiedad, hay que cortar el árbol”.
Con la esperanza de poder impedir y controlar a distancia tan inminente cambio, preguntamos a muchas personas, pero a las semanas nos dimos cuenta de que había que cortarlo.
“Esto era lo que faltaba”, pensé.
En ese momento, o en otro, no recuerdo muy bien, sentándome a comer, me fijé en mi nueva vista. Ya no había tronco con figuras místicas. Lo que veía era una pared blanca. También me di cuenta de que, como el árbol, otras cosas estaban desapareciendo.
En Venezuela y en mi realidad.
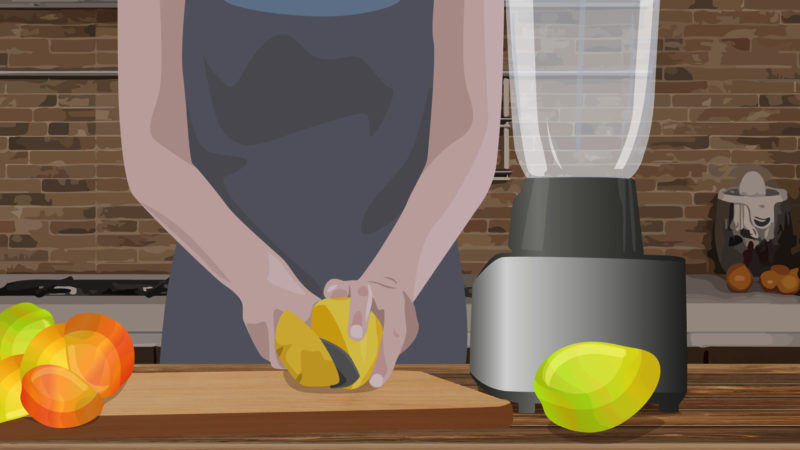
En estos días, en el año 2021, decidí mudarme por cuarta vez. Aunque el costo del arriendo fuese mayor, quería vivir en un sitio que le pegara el sol, con más árboles, más abierto y cerca del cerro San Cristóbal. Encontré un departamento con vista norte (a los que les pega el sol todo el año) y panorámica de Santiago, en un piso 26. Era ideal para meterme en la vida ajena sin ser juzgada. Los peatones viven confiados sin imaginarse que, desde las alturas, alguien se distrae observando lo que hacen. Tuve la misma sensación que tengo desde que dejé Venezuela definitivamente, que esa mudanza era la última que haría.
Con la excusa de hacer mercado, fui a conocer el nuevo barrio. Y quizá por la euforia de nuevos comienzos o por apoyar el ánimo de mi pareja, compré tres mangos. Al lado estaban otros venezolanos con bolsas llenas, pero pensé que tres mangos serían suficientes.
Al llegar al departamento, probamos uno:
“Sabe distinto”, pensé.
Quizá porque no había sed que tranquilizar, estábamos en pleno invierno en Chile, y el frío me pedía más bien una sopita caliente. Pero igual, el siguiente domingo volví a comprar mangos.
De hecho, ya han pasado tres meses y lo sigo haciendo cada tanto. Llego a la casa con una bolsa de mangos, le quito el sello, los lavo y los pico (sin cortarme). Dejo que se derrita la fruta entre los dedos y los saboreo.
Solo me concentro en eso, y estoy atenta a cualquier atisbo de pensamiento del pasado, de comparaciones, de falsas expectativas y los paro como un semáforo cuando cambia a luz roja, en seco. Así le doy luz verde a la sensación de admirar el sabor del mango, como si fuera el primero. El mango me traslada a ese lugar que siempre me pertenecerá.
Mi casa, mi país.
 Esta historia fue desarrollada durante el taller “La emoción es la clave”, impartido a través de nuestra plataforma El Aula e-nos.
Esta historia fue desarrollada durante el taller “La emoción es la clave”, impartido a través de nuestra plataforma El Aula e-nos.

 Volver
Volver






