 Hubo un tiempo en el que el señor Luis frecuentaba las minas del estado Bolívar, en el sur de Venezuela, para extraer oro. Ahora, 30 años después, son sus hijos, sus nietos y su esposa quienes pasan largos períodos tratando de encontrar el sustento en esos yacimientos. Él prefiere quedarse en Ciudad Guayana trabajando como jardinero.
Hubo un tiempo en el que el señor Luis frecuentaba las minas del estado Bolívar, en el sur de Venezuela, para extraer oro. Ahora, 30 años después, son sus hijos, sus nietos y su esposa quienes pasan largos períodos tratando de encontrar el sustento en esos yacimientos. Él prefiere quedarse en Ciudad Guayana trabajando como jardinero.

 Ilustraciones: Carmen García
Ilustraciones: Carmen García
A lo lejos viene caminando el señor Luis. Viste botas desgastadas, jeans desteñidos y una camisa vieja de la Siderúrgica del Orinoco que hace años le regaló uno de sus clientes. Él no es de acá. Vive a unos 40 kilómetros, en la zona rural de Palo Grande, en Ciudad Guayana, estado Bolívar, al sur de Venezuela. Hoy tardó tres horas y media en llegar, esperó en tres paradas distintas, subió a tres autobuses, viajó casi 30 kilómetros desde su casa hasta llegar a esta urbanización donde trabaja.
Como todos los días, se levantó a las 4:00 de la mañana. Se cepilló los dientes, se vistió y desayunó una arepa con margarina y un vaso grande de agua. Al terminar, se dispuso a salir a su faena. ¿Sus herramientas de trabajo? Un machete oxidado, un guante viejo de soldar y una gorra.
Luis tiene 59 años. Trabaja como jardinero en esta urbanización desde hace más de una década. Es un oficio que le enseñaron su papá y su abuelo. Hoy, tal como aprendió de ellos a sus 10 años de edad, poda la grama, limpia los bordes del jardín y siembra semillas de frutas y algunas verduras.
Los vecinos ya conocen cosas de su vida. Saben, por ejemplo, que desde hace dos años su esposa, sus hijos y nietos pasan largos períodos en las minas de oro de El Callao, en el noreste del estado Bolívar. Tratan de hacerse con pedazos del preciado metal para venderlos. Es una práctica peligrosa. Porque desde 2016 las minas están bajo el control de bandas delictivas y militares. Allí se producen matanzas. Allí desaparecen a la gente y más nunca se sabe de ellos. Allí proliferan enfermedades. Los parientes de Luis lo saben, pero prefieren correr el riesgo porque ningún otro oficio les dará ingresos suficientes para sustentar a la familia.
Por eso es que muchos vecinos, al toparse con el señor Luis, le preguntan por ellos.
—Trabajando, están bien, espero verlos pronto —responde él con un dejo de incertidumbre.
No todos lo saben, pero hubo un tiempo en el que el señor Luis también frecuentaba las minas. Fue hace mucho, 30 años atrás, cuando los riesgos de sacar oro de la tierra eran otros. Como muchos, iba hasta el kilómetro 88, cerca de un poblado minero llamado Las Claritas, a 349 kilómetros de su casa. Permanecía hasta un mes junto a su suegro y su cuñado, escarbando en la tierra, tratando de encontrar oro.
—Uno entraba como perro por su casa —dice recordando aquella época.
Y sonríe.
Ahora, ya en la urbanización en la que trabaja, se mueve en el vaivén de una silla mecedora. Cuenta que una vez casi consigue una fortuna. Estaba en la mina con su cuñado. Juntos cavaron un hueco. Estaban seguros de que iban a hacerse millonarios porque a varios metros bajo tierra ya se podían ver trocitos de oro. Era como si hubiese un tesoro enterrado. Siguieron cavando por varias horas. Les dio la medianoche. Guardaron unas cuantas gramas y, cansados, se fueron a dormir. Y a la mañana siguiente, al despertar, se dieron cuenta de que mientras dormían, otras personas que trabajaban en la mina se habían llevado el resto del oro que ellos iban a extraer.
Nunca volvió a estar cerca de conseguir algo similar. En los meses siguientes no halló más que unas pocas onzas. Que eran insuficientes para cubrir sus gastos porque en aquella época él ya tenía esposa, habían nacido sus dos primeros hijos y venía otro en camino. Mientras él hacía sus viajes en busca de sustento, Yudith, su esposa, limpiaba en casas, intentando aportar a la economía familiar. Esto implicaba dejar a los niños al cuidado de sus vecinos o del abuelo. Por eso no podía hacerlo con tanta frecuencia.
Los viajes del señor Luis traían consigo incertidumbre. Desde la perspectiva de Yudith todo esto acarreaba inestabilidad para la familia. Sentía que ella y sus hijos necesitaban a su esposo, así que con el pasar del tiempo ambos decidieron que la mejor opción era que él dejara la minería y se dedicara a la jardinería. Y eso hace desde entonces.

La familia creció. Tuvieron ocho hijos. Se hicieron mayores de edad. Con los años, el señor Luis fue aumentando su jornada de trabajo. Porque el país cambió. Cada vez el dinero le alcanzaba menos. De vez en cuando, algunos de sus hijos lo ayudaban. Entonces la crisis económica del país arreció y ni que redoblara sus esfuerzos lograban comer completo.
Yudith sintió que debía dejar de ser ama de casa y hacer algo para llevar el pan a la mesa. Y a pesar de que años atrás fue ella quien le insistió al señor Luis que dejara la minería, comenzó a proponerle volver a los yacimientos, como una forma de palear la crisis. La pareció la opción más lógica: sus hijos ya eran grandes y su esposo tenía la experiencia. Esta vez ella iría también.
Fue en 2017 cuando aquello dejó de ser una idea: tomaron la decisión de irse a las minas. Yudith, sus hijos y nietos ya sabían qué hacer al llegar a El Callao: los hombres se dedicarían a abrir los huecos y las mujeres harían el recorte, como se le dice al lavado de la tierra para extraer el oro que se esconde en ella.
Pero el señor Luis se negó a ir. Les suplicaba que no se fueran. Les advirtió que las cosas en la mina no eran como antes. “Para allá la gente se va y no regresa”. Y les decía que, por su edad, no resistiría un día de trabajo.
Yudith estaba consciente de los riesgos y aun así insistió en que ya no tenían más opción. En agosto de ese año, temerosa pero decidida, se marchó junto a sus hijos y nietos con dirección a El Callao.
Luis se quedó en casa.
Antes de irse, la familia acordó llamarlo sin falta todos los días a las 6:00 de la tarde. En la mina, una de sus hijas se las ingeniaba para encontrar señal y marcarle. En esas llamadas la esposa y las hijas del señor Luis le pedían que reconsiderara su decisión; que fuera a la mina con ellos. Insistían en que con su experiencia seguro podrían hacer buen dinero. Pero él no cambió de opinión.
En esas conversaciones le contaban cómo les iba. Así, más de una vez se enteró de que alguno de sus hijos padecía paludismo, lo cual con el tiempo dejó de sorprenderle. Él intentaba ser optimista durante cada llamada. Evitaba contarles que el pasaje de autobús había vuelto a subir, que a veces tenía menos trabajos o que no había podido comprar pan para cenar. No quería preocupar a Yudith. Hacía lo que podía por llenar la alacena a la espera de que todos regresaran.
La noche del 29 de octubre de 2019, estaba en su casa tras una larga jornada de trabajo. Ya eran las 7:30 de la noche y el teléfono no había sonado. Tampoco sonó a las 8:00 ni a las 9:00 ni a las 10:00. Extrañado y preocupado decidió marcarles, pero nadie contestó. “Tal vez llegaron cansados y se acostaron a dormir”, pensó.
Él se acostó intranquilo. Era muy raro que no se comunicaran. Siempre lo hacían, incluso en malos días.
Al amanecer, sin tener noticia de su familia, el señor Luis tuvo que salir a cumplir con su trabajo. Ese día el tiempo pasó más lento que de costumbre, el calor le pareció agobiante y las calles más ruidosas.
Hasta que esa tarde el teléfono repicó. Era Yudith. Y le contó la razón de su ausencia.
El día anterior, a las 5:00 de la mañana, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) irrumpieron en el campamento donde pernoctaban quienes trabajaban en la mina Las Cuatro Esquinas, de El Callao. Tanto a hombres como mujeres los arrastraron fuera de las chozas de bolsas plásticas donde dormían. A cerca de 30 personas las golpearon y acostaron boca abajo sobre la tierra, con la amenaza de matarlos si levantaban la cabeza. Allí estaban Yudith y los hijos del señor Luis.
—No estamos aquí por ustedes, pero al que se mueva o levante la cabeza lo mato —exclamó uno de los uniformados.
Se escucharon gritos y disparos. Alrededor de ellos, funcionarios corrían y daban órdenes de matar. A Yudith se le aceleraba la respiración mientras escuchaba el padre nuestro que dos mujeres rezaban a su lado. Ella ya había visto y oído sobre los ajustes de cuentas entre militares y los pranes que tienen el control de las minas. Ya había visto los cadáveres colgando de los árboles que solían dejar esos “ajustes”. Alguna vez escuchó sobre manos y lenguas cortadas a quienes desobedecían. Pensaba en eso y se decía para sus adentros que debía mantener la calma.
A plena luz del día no se sabía a cuántos habían matado. Pasaron todo el día tirados en el piso. Horas después, un líquido caliente empezó a mojar el pantalón de Yudith. Un hombre que estaba justo a su lado se estaba orinando encima.
No fue sino hasta la noche cuando les ordenaron a todos volver a sus chozas.
—Hoy todos estaban como si nada, nadie comentó nada de lo de ayer, todo el mundo siguió su rutina como todos los días —le contó a su esposo.
Al terminar la llamada, lo primero que se le ocurrió al señor Luis fue ir por ellos. Pero no tenía dinero suficiente para pagar el transporte hasta allá. Y en caso de que pudiera encontrar cómo ir, no sabía si entre sus hijos y esposa tendrían cómo costear el viaje de vuelta.
Recordaba que días antes de aquel viaje, les había dado la noticia de que ahora iba a ampliar su campo de trabajo: iría hasta Los Olivos, otro sector de Puerto Ordaz, a ofrecer sus servicios de jardinero. Estaba emocionado. Le dijo a su familia que, con más trabajo, ellos no tendrían que volver a las minas. Que los varones podrían ir con él a trabajar, ya que todos conocían el oficio familiar.
A Yudith le pareció ingenuo.
—Ya hemos hablado de esto, Luis. Sabes que en algún momento no va a ser suficiente y nos tocará volver a la mina —le respondió aquel día.
Y luego se fue a El Callao una vez más.
El señor Luis no deja de recordar aquel episodio. Después de esa llamada, cada vez que hablaba con ellos les insistía con una pregunta: “¿Cuándo crees que vuelvan?” No quería presionarlos, pero ya no soportaba el pánico que llevaba días consumiéndolo. Hacía días que trabajaba haciendo labores extra para reunir dinero para ir por ellos, pero aun no era suficiente.
—¿Cuánto hicieron? —le preguntó una vez a una de sus hijas.
—Solo unas pocas gramas, pero tenemos que pagar una parte al sindicato —respondió ella.
Al “sindicato”, el grupo de pranes que controlan todo en la mina, debían pagarle una parte de lo que obtuvieran. Son ellos los que deciden cuánto deben pagarles por todo el oro que sacan, además de permitirles trabajar y permanecer allí.
—¿Qué es lo peor que te puede pasar? —insistió el señor Luis—, que te maten los pranes, que te mate la Dgcim y que jamás vuelvan a saber de ti, que te secuestren y te esclavicen… también puedes quedar atrapada bajo una galería y morir enterrada en el hueco que tú misma cavaste. Contraer paludismo no es ni de cerca lo peor de todo; eso solo hace más lento tu trabajo, lo que podría ocasionarte más problemas… Lo peor que podría pasar es llegar a tu casa con las manos vacías y sin nada que ofrecerle a tu familia.
El señor Luis no pudo ir a buscarlos hasta Las Cuatro Esquinas. Quince días transcurrieron antes de que Yudith y sus hijos pudieran pagar la vacuna y regresar a su casa unos días. Entonces ya él había redoblado su jornada de trabajo, como les había prometido. También había logrado llenar un poco la alacena, aunque sabía que eso no garantizaría que nadie volviera a la mina.
Aquel día de octubre de 2019 sigue resonando con terror en su cabeza. Es el recordatorio más claro de que su peor miedo puede hacerse realidad. De que puede quedarse completamente solo, con la alacena llena, y sin la llamada de nadie que se siente a la mesa a comer.
En la urbanización donde trabaja, el señor Luis ya no se mece en la silla, ni sonríe en el recuerdo.
Ahora recorta la última parte del jardín.
 Esta historia fue producida dentro del programa La Vida de Nos Itinerante Universitaria, que se desarrolla a partir de talleres de
Esta historia fue producida dentro del programa La Vida de Nos Itinerante Universitaria, que se desarrolla a partir de talleres de 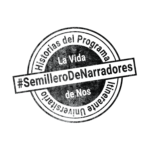 narración de historias reales para estudiantes y profesores de 16 escuelas de Comunicación Social, en 7 estados de Venezuela.
narración de historias reales para estudiantes y profesores de 16 escuelas de Comunicación Social, en 7 estados de Venezuela.

 Volver
Volver




