 Antonio Urbina vive en un caserío de Barlovento, en el estado Miranda, a un costado de la carretera que conduce al oriente del país. Allí, él y sus vecinos han padecido la arremetida tanto de delincuentes como de fuerzas de seguridad del Estado. Pero nada hace que Antonio baje la cabeza.
Antonio Urbina vive en un caserío de Barlovento, en el estado Miranda, a un costado de la carretera que conduce al oriente del país. Allí, él y sus vecinos han padecido la arremetida tanto de delincuentes como de fuerzas de seguridad del Estado. Pero nada hace que Antonio baje la cabeza.


Ilustraciones: Antonio Sapene
Una mañana de principios de 2018, Joel Rivas, el protagonista de la pesadilla de Augusto Antonio Urbina, llegó de nuevo a Caño Méndez. Manejaba un vehículo de la policía. En el bolsillo delantero de su chaleco, llevaba una fotografía, doblada en cuatro y mal impresa. El doblez desteñía el rostro de un joven delgado, cabello negro y de amplia sonrisa. El contraste entre las sombras y la claridad del flash no permitían ver los detalles de la imagen.
El sujeto, acompañado de otro hombre, ambos con uniformes de la policía científica, entraron por la única calle asfaltada de aquel caserío del estado Miranda. Se bajaron del carro y sus botas chocaron contra el piso empolvado. Los dos hombres hacían aquel operativo amparados en la autoridad que les daba portar una placa y armamento. No les correspondía ese tipo de acciones de seguridad porque sus funciones son solo de investigación.
Joel Rivas miró hacia la casa de la mamá de Antonio, la primera que se encontraba en el desvío a la derecha, y caminó hacia aquellas paredes mustias, llenas de agujeros de balas, evidencias de los ataques de las fuerzas policiales. Ambos se dirigían a la casa de una vecina de ella llamada Scarlet. Buscaban a Andy: iban a llevárselo. Pero estaban confundidos. Ahí no vivía ningún Andy. En efecto, en la vivienda se encontraba un joven moreno y delgado, pero se llamaba Jordan. Era el hijo de Scarlet.
La mujer salió, se arrodilló ante ellos. Los vecinos les dijeron que ese a quien buscaban estaba muerto. Entonces se fueron.
Joel Rivas vive en el sector Juan Díaz, a unos tres kilómetros de Caño Méndez, y es uno de los protagonistas de más de un enfrentamiento que involucran a personas de ambos caseríos. Aquella fue la última visita que hizo a Caño Méndez. O, al menos, es la última que está registrada en la memoria de los vecinos, que por miedo –más bien terror– han intentado dejar atrás ciertos episodios de su pasado reciente.
El científico inglés Charles Darwin, el padre de la teoría de la evolución, hace casi dos siglos, dijo que “las especies que sobreviven no son las más fuertes ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio”. Y fue lo que tuvieron que hacer Antonio y su gente para resistir la incursión de delincuentes y policías que desde 2009 y 2018 ha dejado luto a su paso.
Sin titubeos, le sale al paso a las versiones de que lo que ha habido son choques entre bandas de su localidad y otras foráneas.
—En Caño Méndez nunca ha habido banda. Es una mala interpretación que se le ha dado. Nos preparamos aquí como todos, porque la defensa es natural. Porque si le jurungan un ojo, usted no va a poner el otro. Usted va a echar para atrás y defenderse… Eso es normal.
Antonio lo dice porque él y sus vecinos tienen casi diez años en estado de alerta. Evaden a los delincuentes de las zonas cercanas. Y no solo a ellos.
—Los policías tienen un teatro montado, eso es lo que llaman… psicoterror. Para ellos todos los muchachos son lo mismo—. La voz de Antonio retumba porque él conoce bien lo que allí ha ocurrido, y le ha costado la muerte de dos hijos.
Antonio viene de casa de su mamá. Ella tiene Alzheimer y por eso se cuida de cerrar bien la reja. Pero a veces ella logra abrirla. Entonces él corre para alcanzarla; le da un abrazo que la rodea casi por completo, y así la acompaña de vuelta a la vivienda.
Mientras habla, sostiene una carpeta marrón gruesa y maltratada en la que guarda los expedientes de las denuncias hechas ante el Ministerio Público. Nunca saca esa carpeta de su lugar de resguardo por temor a perder su propia investigación.
Antonio tiene 62 años y ha vivido siempre en Caño Méndez. Se autodefine como un líder vecinal y así lo demuestra. Es el vocero de sus vecinos, inspira respeto cuando habla y se hace escuchar con un tono de voz alto. Mira de frente con esos grandes ojos negros que parece que lo han visto todo. Gesticula y habla hasta con las manos. Las aprieta en un puño para expresar algo más allá de lo que las palabras le permiten. Se ha tomado la autoridad de reclamarle a algún vecino “la irresponsabilidad” de no denunciar las arremetidas de la policía.
Durante muchos años trabajó con Enrique Mendoza. Habla de esa época con orgullo.
—Con Enrique no parábamos. Con ese hombre sí se trabajaba, día y noche, íbamos de un lado a otro y conocí todo el estado. Era incansable.
Mendoza fue gobernador de Miranda entre 1996 y 2004, por el partido Copei. Cuando se postuló para la reelección por cuarta vez, perdió frente a Diosdado Cabello. A partir de entonces se exacerbó la violencia en la región.

Caño Méndez es un caserío de Barlovento, ubicado en la troncal 9, la vía que conduce al oriente del país. Desde que esa región fue declarada “zona de paz” por el Ejecutivo —como se llamó el supuesto proceso de diálogo entre delincuentes y el gobierno— transitar por esa vía es entrar en una guillotina de casi 60 kilómetros.
Miranda se convirtió en el estado más violento. Son muchas las muertes que las autoridades atribuyen a actos de “resistencia a la autoridad”. Según el informe oficial del Ministerio de Interior, Justicia y Paz de 2018, murieron en promedio dos personas al día durante todo el año. No pudieron contar su versión de la historia.
—Ellos lo califican de enfrentamiento. Enfrentamiento es cuando hay tiros de aquí para allá y tiros de allá para acá. Todo eso lo califican de enfrentamiento para ellos salvarse —explica Antonio.
Él conoce a quienes han entrado a Caño Méndez y han acabado con la vida de los jóvenes de su zona. Los fue ubicando e identificando. Y no duda en decir el nombre de quienes se mancharon las manos con la sangre de sus dos hijos: a Wilmer Alexander lo mataron en el 2010 y, siete años después, el 3 de agosto de 2017, a William Omar, el menor de los dos.
Cuenta que fue una guerra orquestada por una banda de Juan Díaz, que quería controlar el territorio y asegurarse así un área de acción en la que pudieran actuar, moverse libremente y ocultarse. Esa banda la lideraba Ramón Antonio Marín, alias “El Pochi”. A ese grupo pertenecía Joel Rivas.
“El Pochi” y varios de sus compañeros cayeron en 2015 cuando el gobierno nacional apresuró un plan de seguridad a cargo de militares, que llamó Operación de Liberación del Pueblo (OLP). Los agentes irrumpían en las zonas de paz para acabar con aquellos a quienes se les había permitido operar a sus anchas.
De la banda de “El Pochi” solo quedan dos: uno de ellos pasea libre por La Hoyada, en el centro de Caracas, y cuando comete alguna fechoría se “enconcha” en Barlovento. El otro, Joel Rivas, es ahora funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Se encarga de las tareas que dejó pendiente el líder de su banda.
Fue uno de los que, en 2009, entró en Caño Méndez con pistola en mano cuando no vestía uniforme. En el 2010, mataron a Yoelvi Vásquez, un joven moreno y delgado que visitaba a su familia en la zona. A las seis de la tarde del sábado 5 de noviembre de 2011, en el novenario del tío de los hijos de Antonio, se volvió a meter “El Pochi” y dejó tres dolientes más. El 25 de marzo de 2012, asesinaron a disparos a Maikel Echenique, quien vivía con su madre en el caserío.
Después de la actuación de la OLP en la zona, los pocos que quedaban de la banda de “El Pochi” perdieron fuerza, pero siguieron con la guerra por el control del territorio. Antonio y los vecinos reconocían a Joel porque su mamá era asidua visitante de Caño Méndez, donde tenía amigos. Le habían perdido la pista, hasta que apareció un año después vestido de policía. El exintegrante de la banda hacía sus incursiones “autorizadas” por el poder que le confería la placa.
Más jóvenes del sector siguieron en la lista negra. A Anderson Ricaurte “el mismo funcionario” lo emboscó y asesinó en Río Chico en abril de 2018. José Francisco Aguilar se salvó en 2016 de los tiros que le dio Joel cuando se metió en la comunidad, pero igual lo mató el viernes 22 de junio de 2018, a las 10 de la mañana, cerca de la capilla.
A los pocos días, el 26 de junio, cuando velaban a José Francisco en Caño Méndez, un grupo armado integrado por Joel y algunos hombres camuflajeados como policías, irrumpió en el rezo. Asesinaron a cinco personas más. Sus nombres están en un papel que celosamente guarda Antonio: una de las víctimas era escolta del alcalde “y ni siquierapor eso detuvieron a los culpables”.
—Todos esos bandidos hicieron sus mamotretos, montaron su espectáculo diciendo un poco de cosas allí. Al fin y al cabo, la gente está clara en que no hubo enfrentamientos. Nosotros movimos la Fiscalía 34 y vinieron a hacer toda la planimetría.
Antonio toma la carpeta marrón ya gastada por el uso, la apoya sobre sus piernas y la abre. Como si supiera exactamente dónde buscar, saca una hoja impresa con un collage de imágenes, e identifica a cada uno de los que asestaron el golpe durante el novenario del muchacho de Caño Méndez. Allí, en un recuadro superior, está el hombre que se aparece en sus sueños en forma de pesadilla: Joel Rivas.
Cuentan los vecinos que Joel era uno de los integrantes de la banda de El Pochi y era “el que recogía los muertos”. Su aspiración, como la de otros jóvenes de la zona, es sostener el único poder que conocen, ya sea de un lado o del otro, y como en los juegos de niños se convierten en policía o en ladrón.
—Ahora, como es del Cicpc, es un ladrón más. Si él mismo lo dice: “Como yo soy un malandro con chapa hago lo que me da la gana”.
Joel Rivas ronda los 30 años y en Caño Méndez todos le temen. Como los caseríos son tan cercanos, muchos se lo han cruzado en la calle. Antonio dice que no le tiene miedo.
—Él me conoce a mí, él dice “el Antonio”. Me mandó a decir la otra vez que me cuidara… no le tengo miedo y uno se muere una vez. Yo estoy resteado. Él me mató a mi hijo.
Antonio se desplaza diariamente en transporte público entre Caño Méndez y El Guapo, donde trabaja. Debido a las deficiencias del servicio, a veces tarda horas en hacer un recorrido que no dura más de 15 minutos por la troncal 9. Su día a día transcurre tratando de idear nuevas estrategias para “mantener la cabuya corta” a quienes viven amedrentando a la comunidad.
Habla con conocidos de otras fuerzas policiales, como la policía de Miranda. Y tiene ubicados a sus «enemigos», a los que quedan de la banda de El Pochi o a cualquier otro que pueda ser una amenaza.
Además de eso, Antonio refuerza las entradas y salidas del sector para evitar que los embosquen, pues en la zona nadie está a salvo de ser secuestrado en plena vía. Allá todo es un terreno medio montañoso y boscoso. Apenas hay una calle asfaltada; el resto es tierra, y por allí vía libre hacia el monte.
Mientras los demás miran al piso en un silencio profundo, atemorizados, Antonio se ha erigido como una especie de salvador que busca detener la barbarie.
Va a la fiscalía en Guarenas, denuncia en la sede central del Cicpc de la avenida Urdaneta en Caracas y tiene pensado ir a la sede del Ministerio Público a “mover a esa gente” y pedir una medida de protección.
—A Joel Rivas lo hemos atacado durísimo. Le han hecho inspecciones en el Cicpc y le hemos dado nombres a la Fiscalía, pero hasta el momento no hemos tenido respuesta —dice y vuelve a apretar las manos y guarda su carpeta.
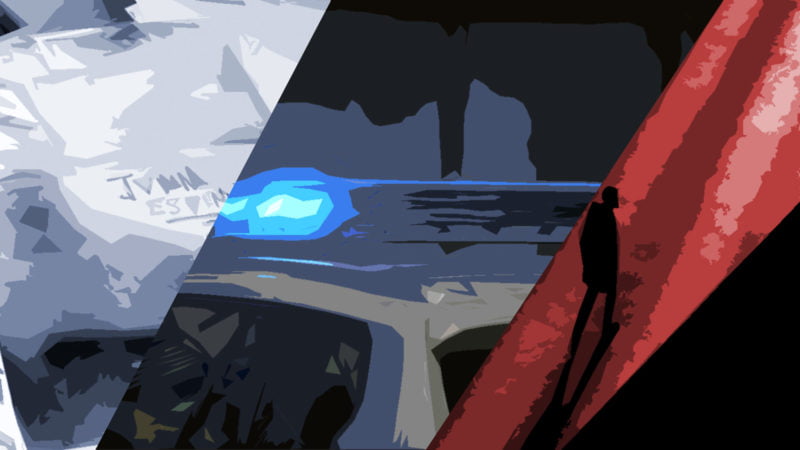
Antonio habla poco de la muerte de su hijo William. Como todos los jóvenes que habitan en la zona, vivía con el riesgo de la muerte a cuestas. “A él lo mataron simplemente porque era de aquí, porque cuando esos problemas comenzaron él no estaba”, dice. De Wilmer Alexander no dice nada, tenía 19 años cuando fue asesinado el 11 de noviembre de 2010.
En esa carpeta marrón guarda un listado preciso de todo lo que le saquearon de su casa luego de matarlo. Nada se recuperó.
Para este hombre barloventeño casi en la tercera edad, que sonríe y saluda a todos por igual, la pesadilla no ha acabado. Confiesa que un dolor profundo le viene del estómago cuando ve pasar a la mamá de Joel y se dice a sí mismo: “Dios, Antonio, ¡tú no eres de esos!”. Cruza la calle y sigue su camino.
La tristeza lo invade de vez en cuando, pero no es lo que lo mueve. Carga su propia procesión por dentro, porque sabe que si las autoridades no le responden, moverá las piezas para lograr su cometido.
—Aquí el que la hace la paga. Tarde o temprano, pero la paga.

Historia elaborada en el XIII Seminario de Periodismo Narrativo de Cigarrera Bigott 2019.

 Volver
Volver






