
Vivía, apacible, entre el campo y un pequeño pueblo de Mérida llamado Santa Cruz de Mora. Con 14 años y una maleta con poca ropa, Andrea Peña salió de allí para pasar unas vacaciones en Caracas junto a su madre. Allí le dijeron que no volvería a Mérida. Comenzó a estudiar en un liceo en Propatria en el que la llamaban La Gocha. En esa época aparecieron los primeros síntomas de su larga lista de problemas de salud.
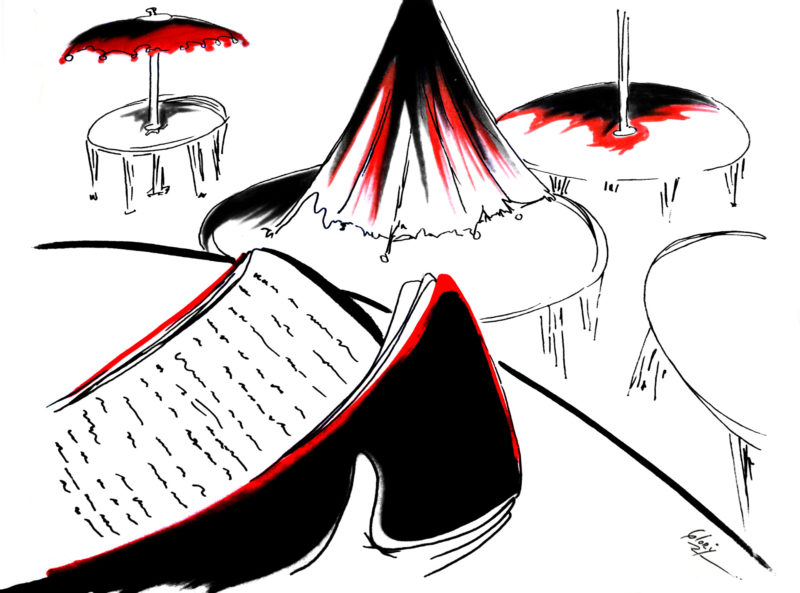
Ilustraciones: Glorilib Montilla
“Hay golpes en la vida, tan fuertes… Yo no sé!”, decía Vallejo en los “Heraldos negros”. “Golpes como del odio de Dios”, remataba. Solía leer estas líneas en la mesita de un café en Sabana Grande y luego se convertirían en los versos en los que he hurgado por más tiempo.
Mi infancia transcurrió en un ir y venir. Hasta los 3 años viví en Mérida con mi abuela, luego mi mamá recogió mis cosas y me trajo con ella a Caracas, y a los 5 estábamos de vuelta en Mérida. Un año después ella volvió a Caracas y yo me quedé a terminar la escuela. Cuando tenía 13 años, vivía entre el campo y un pequeño pueblo de Mérida llamado Santa Cruz de Mora. En la semana me quedaba con mis primas en el pueblo para poder asistir al liceo, pues en el campo solo había escuelas de primaria. Los viernes mi tía y su esposo venían por nosotras para ir al campo.
A los 14 vine de vacaciones a Caracas. Traje poca ropa. Dejé casi todas mis pantaletas y nunca pude volver por ellas porque me dijeron que tenía que quedarme. Mi mamá tenía cierta estabilidad, había alquilado una casa y podía pagarme los estudios. Comencé en un colegio a pata de cerro, en Propatria, muy cerca de donde vivíamos. Allí todos me llamaban La Gocha.
Ni siquiera sabía dónde carrizo estaba parada. Un día, La Yenifer, una flaca que siempre decía que tirar con condón era como chuparse un caramelito con el envoltorio, esperó a una chama con una hojilla para cortarle la cara. Al día siguiente, hubo reunión de representantes. Al mes de ese episodio, Pedrito, quien tenía una culebra con Joseíto, lo esperó con la pistola del papá a la salida. Otra vez hubo reunión de representantes. Ese día la directora aprovechó para decirle a mi mamá: “La niña tiene el pantalón muy ajustado, cómprele uno más ancho”. “Ese liceo de mierda, vi a todas las niñas con el pantalón pegado, ¿qué se ha creído esa directora?, cualquiera cree que estamos en un colegio de la high, colegio de malandros es lo que es”, gritaba mi madre camino a casa.
Ningún colegio me aceptaba a mitad de lapso. Tocó terminar ese año allí. Pasé de ocupar el cuadro de honor con un promedio de 18,4 en mi pueblo, a raspar por primera vez una materia.
Para 4to año me cambiaron a otro colegio de Propatria, ya no a pata de cerro, sino que quedaba muy lejos de donde vivíamos. Siempre llegaba muy tarde a casa porque la cola para agarrar la camioneta era interminable. Mi mamá me llevó hasta la entrada el primer día porque seguía sin saber dónde estaba parada. En ese colegio nunca hubo reuniones de representantes, nadie le cortó la cara a nadie, nadie esperó a nadie para caerle a plomo. El panorama cambió un poco, había dejado a mis amigas atrás e hice nuevos amigos.
Allí conocí a Nieves. Con ella supe que existía El Quijote, que Edgar Allan Poe había escrito “El Cuervo” y “El corazón delator”, que Quiroga tuvo una vida trágica y había escrito Cuentos de amor de locura y de muerte. Nieves se despidió de nosotros un día en mitad de la clase mientras leíamos “La gallina degollada”. No recuerdo el nombre de la profesora que vino por ella, solo sé que nos mandó a leer Pedro Páramo y que se sentaba en el escritorio a hablar de su vida personal, también me dijo que mi interpretación de la novela era burda, y de seguro tenía razón.
Tenía 15 años. Lloraba por las noches con la cara pegada a la almohada cuando todos se habían dormido. Seguí llorando los próximos años sin saber por qué. Todas las tardes me sentaba en un café de Sabana Grande con una antología de poesía de César Vallejo que encontré, por casualidad, en una biblioteca que estaba de adorno en mi casa. No sabía qué diablos era la poesía y no sabía quién había sido Vallejo. Pero sabía que había escrito estos versos: “Yo nací un día / que Dios estuvo enfermo, / grave”.
Por las noches comía hasta reventar y me iba al baño a vomitar. Para mí lo único reconfortante eran las vacaciones en Mérida.

A los 17 comenzaron a salirme úlceras en la garganta, en la lengua, en la cara. Se me dificultaba comer y también hablar. La mejor descripción para las ulceraciones que tenía en las encías la dio una compañera de clases a la que se las mostré: “Es como cuando tomas un yogurt firme y quitas la primera parte con la cucharita, bueno, ese pedazo te falta”. Mi mamá y yo nos repetimos mil veces que aquello era producto de la ortodoncia. Así que en un arranque de rabia yo misma tomé un cortaúñas y me quité los brackets. Poco después, las ulceraciones se fueron a la vagina. Orinar era una tortura: el ardor quedaba hasta después de que salía la última gota. Fui a hospitales, a clínicas, y nadie sabía con certeza qué tenía.
Decidí hacerme una limpieza dental para remover los residuos del pegamento que había quedado en los dientes. Mi mamá me recomendó ir con la odontóloga de mi hermano. Cuando ella vio mi boca, me refirió al Servicio de Estomatología de la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela. El primer diagnóstico que me dieron, a simple vista, fue pénfigo vulgar. El segundo diagnóstico, después de tomar una biopsia —un trozo de carne de mi labio superior— fue lupus eritematoso. La médica residente me dijo que buscara información sobre mi enfermedad, pero que no me volviera loca.
Supe entonces que el lupus es una enfermedad crónica en la que el sistema inmunitario ataca diferentes órganos. Pero lo que más leí sobre la enfermedad es que ataca los riñones y la piel. “Voy a perder mi pelo, voy a tener que dializarme”, fue lo único que pensé.
Esa noche, por primera vez, quise morir.
Fui referida al Instituto de Biomedicina del Hospital Vargas. Iba dos o tres veces por semana a consulta. Me tomaban muestras de sangre y fotos de las ulceraciones en todo el cuerpo. Me preguntaron con cuántos hombres me acostaba, les dije que con ninguno. Insinuaron que podía tener una enfermedad de transmisión sexual:
—Imposible.
—¿Por qué? —preguntó con molestia la residente más joven.
—Porque no he tenido relaciones sexuales.
—No me mientas. ¿Qué edad tienes?
—Tengo 18.
—Próxima consulta: VIH y VDRL.
Los resultados para VIH y VDRL dieron negativo: “Se los dije”. Un trozo de carne de mi lengua arrojó resultados inespecíficos. Un trozo de carne de mi región perianal arrojó síndrome de Behcet, una enfermedad crónica autoinmune que se caracteriza por causar inflamación en los vasos sanguíneos. Todavía me recuerdo recostada en una camilla, con una docena de médicos observando mi vagina, mis nalgas, mis brazos, mi cara, mi lengua. Tratamiento: prednisona, 50 miligramos al día.
Con ese corticoesteroide, los síntomas fueron disminuyendo poco a poco, sin embargo, la mejoría nunca fue total y mi cara hinchada parecía una luna llena por la ingesta continuada de ese medicamento.
Cuando tenía 21 años, todo lo que comía empezó a caerme mal. Llegué a pesar 49 kilos. Me dije una y otra vez que ese era mi castigo por haber comido hasta reventar y luego vomitar. Tenía miedo si no había un baño cerca. Sentía múltiples agujas clavándose en mi abdomen. Me tumbaba en la cama. Tenía miedo de comer. No solo lloré todos los días, también quise suicidarme.
Fui referida al gastroenterólogo. Me hicieron una rectoscopia que no reveló nada. Como tampoco arrojó nada una endoscopia. Una colonoscopia, estudio médico en el que introdujeron una manguera por el ano y que sentí que infló mis intestinos en los últimos cinco minutos, mostró ulceraciones en íleon terminal, la última parte del intestino delgado. Esta biopsia no fue concluyente.
Una enterotomografía le haría pensar al gastroenterólogo que mi diagnóstico fue errado y que en realidad siempre tuve enfermedad de Crohn. Le preocupaba mi ingesta de corticoesteroides por largo tiempo. A pesar de que todavía tenía dudas, puso en el informe médico “enfermedad de Crohn” como diagnóstico y me cambió el tratamiento. Lo buscaba en la Farmacia de Alto Costo de Los Ruices: Humira (adalimumab). Primera dosis: 4 inyecciones subcutáneas. Segunda dosis: 2 inyecciones. Luego, una inyección cada 15 días.
De manera que tenía que ir a consulta cada 15 días para mi tratamiento. Recuerdo a la enfermera que me inyectaba, se llamaba Yajaira, me trataba bien, solía preguntarme cualquier cantidad de cosas antes de ponerme el tratamiento, supongo que notaba que siempre estaba tensa. El día que me dijo que debía aprender a inyectarme yo misma sentí un vacío en el estómago: “Ya tienes que ponerte las inyecciones tú, te voy a enseñar: sacas de la nevera el tratamiento, lo dejas enfriar para que no duela al entrar el líquido, pones la mota de alcohol en la zona del abdomen a inyectar y limpias, introduces rápido, pero suave, y bajas el líquido. Eso sí, varía la zona de la inyección, nunca en el mismo lado”.
Al tercer mes, ya no tenía sangrado ni diarrea constante. Al sexto mes, podía comer lo que quisiera, con algunas excepciones. Un año después, era como si no tuviera la enfermedad. Podía comer caraotas, lentejas, pan y tomar cerveza… pero nunca pude tolerar los huevos ni la leche.

Año 2016. Pasaron dos, tres, cuatro meses. “No hay Humira”, nos decían en la Farmacia de Alto Costo del IVSS después de cinco horas parados en fila bajo el sol. “Tienes el colon sanito. Solo quedan cicatrices. Hay que continuar el tratamiento”, fue la conclusión a la que llegaron los médicos la última vez que me inflaron los intestinos, y la recordaba tantas veces como recordaba el “no hay Humira”. Por suerte, pude comprar el tratamiento en la Fundación Badan. Recuerdo que en ese entonces trabajaba en el Colegio María Auxiliadora de Altamira, daba clases de castellano y literatura. Un mes de mi sueldo se iba en el tratamiento. Pasaron dos, tres meses, en Badan también nos decían: “No hay Humira”.
A la Farmacia de Alto Costo llegó un biosimilar traído de la India, cuyo componente es el infliximab. Los médicos estaban reacios a utilizarlo, nunca lo habían probado con sus pacientes, y había rumores de que era peor que la enfermedad. Semanas de conferencia en España, México y Estado Unidos harían que finalmente los médicos decidieran probar el infliximab, pues había reportes de los buenos resultados que se habían obtenido con pacientes de otros países.
El infliximab, a diferencia del adalimumab, se suministra en dosis intravenosas, así que debía ir al hospital cada dos meses y quedarme de cuatro a cinco horas en una camilla hasta que la última gota del líquido entrara a mi cuerpo.
Un año después, nos dijeron, luego de tres horas en fila bajo el sol: “No hay infliximab”. “Y no va a llegar más”, remató alguien que fue amonestado por el arranque de sinceridad. Vi a pacientes empeorar, algunos usaban pañales para salir por temor a que la diarrea se les chorreara en la calle.
Josué, así lo llamaré, me dijo una vez en la consulta: “Yo no le paro bolas a nada, yo bebo con mis panas, y si me van a poner una bolsa en la barriga para cagar, no lo permitiré”. Años después terminó siendo un paciente ostomizado, una boca hecha con su intestino se asomaba por un orificio en su abdomen para dar salida a las heces. “Josué está muy mal, no creo que sobreviva, pero no digas a nadie que yo dije esto”, me dijo compungida la residente en una consulta. Josué murió un mes después. Y con él se fueron muchos más. A Alicia, mi compañera regular de conversación en la sala de espera, una señora de 70 años que me aseguró que sí se podía tener hijos con la enfermedad porque ella tuvo tres, no la vi más. No quise preguntar.
Nos moríamos y a nadie más que a nuestros familiares le importaba. Nos moríamos y nos decían: “¿Qué tienen ustedes? Ah, es una diarrea, eso no es nada”. Quise morirme otra vez. Tuve miedo de que me hicieran una colostomía. Tenía miedo otra vez de comer, de no tener un baño cerca.
Pregunté mil veces a los médicos: “¿Por qué me dio esto?”. Siempre se nos dijo que las causas que detonan una enfermedad inflamatoria intestinal son desconocidas, no obstante, puede haber factores ambientales o hereditarios que influyen en su desarrollo. Como en el caso de Alicia, que me dijo que después de que contrajo una bacteria en un viaje a Europa apareció la enfermedad de Crohn, o como la flaca de Catia que me contó que su abuelo había tenido colitis ulcerosa y también su mamá. Pero para otros, estas causas nos eran ajenas. Una señora enfermó en pleno proceso de divorcio, otra después de que un ladrón matara a su nieto.
El gastroenterólogo me refirió a consulta psicológica. Entendí que Caracas me había golpeado, que llorar todas las noches sin saber por qué era depresión. El adalimumab y el infliximab siguen sin llegar al país. Mi diagnóstico definitivo es una enfermedad de Behcet, un trastorno poco frecuente que causa inflamación en los vasos sanguíneos de todo el cuerpo y que en mi caso se comporta como Crohn. Sigo teniendo miedo de que me pongan una bolsa en la barriga para defecar. De vez en cuando recuerdo a Josué y lloro. Me desespero si tengo diarrea aunque sea por un día. Cuando quiero volver a llorar, me acuesto en el piso y hago abdominales, me levanto y hago sentadillas, pienso en que duele mucho menos que agujas clavándose en mi abdomen. No tomo ni un sorbo de alcohol, evito comer cualquier cosa que pueda caerme mal. Odio ir al hospital, me deprime ver pacientes nuevos, a otros batallando por encontrar medicinas. Me he reconciliado un poco con Caracas, trato de acariciarla, pero no de sostenerla en mis manos. Tengo aproximadamente tres años sin ningún tipo de tratamiento y un año sin ir a consulta, cuando vaya, mi gastroenterólogo tal vez me diga con ironía: “¿Y usted es mi paciente?”.
Espero que ese día todavía pueda decirle: “Estoy en remisión”.
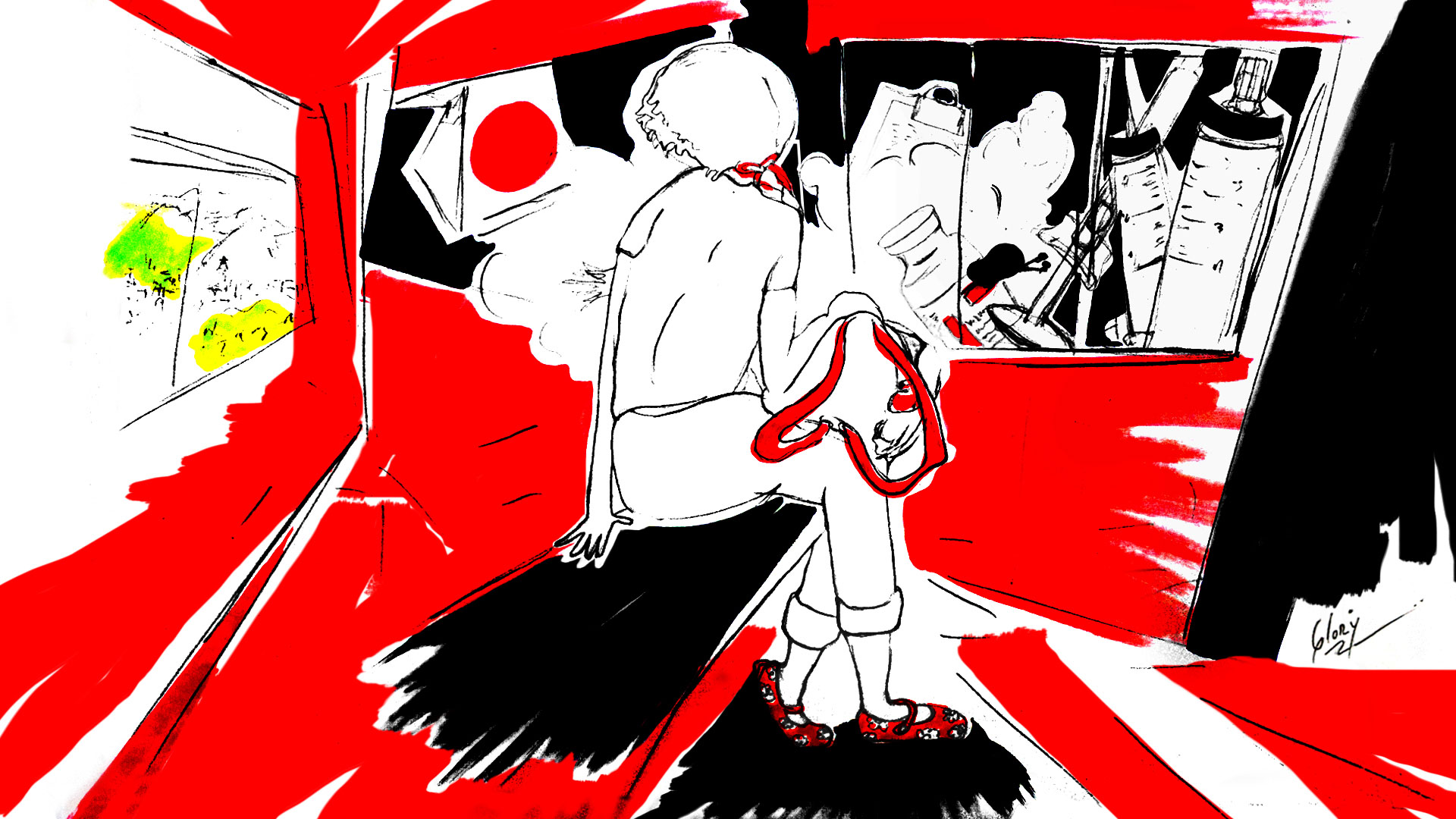
 Volver
Volver






