Luego de graduarse de médico general, Josefina Adrián descubrió que quería ser pediatra. Comenzó el postgrado de esa especialidad en el Hospital Manuel Núñez Tovar de Maturín, estado Monagas. Apenas meses después casi todos sus compañeros desertaron, la mayoría para irse fuera del país, y tuvo que asumir una gran carga de trabajo que la llevó a pensar en desertar también. Pero encontró en su vocación un motivo para quedarse.

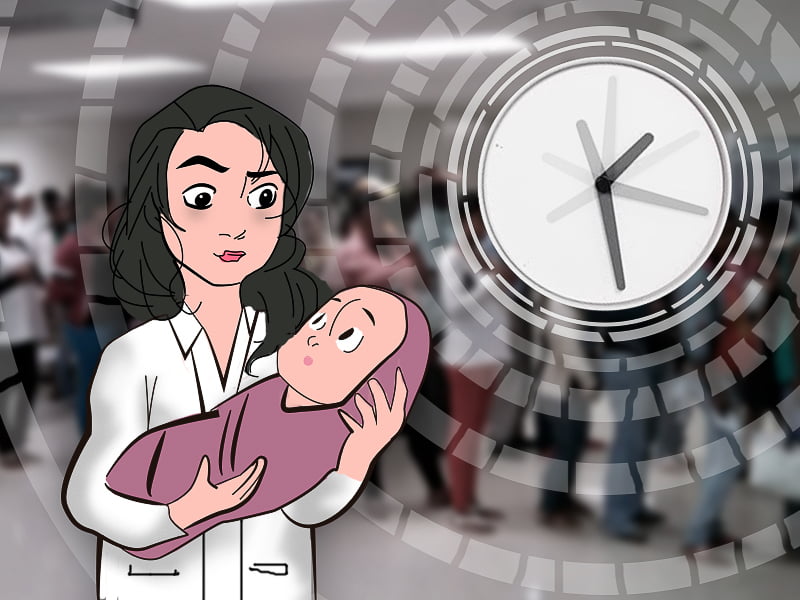 Ilustraciones: Carmen Helena García
Ilustraciones: Carmen Helena García
La doctora Josefina Adrián entró a su habitación y se acostó en la cama en posición fetal abrazada a una almohada. Era un viernes de abril de 2018 por la noche. Acababa de terminar una larga guardia de 38 horas en el Hospital Manuel Núñez Tovar de Maturín, en el estado Monagas, y estaba hecha añicos: tenía hambre, sentía el cuerpo pesado, le dolía la rodilla derecha luego de subir 20 veces las escaleras del hospital, y le ardía el estómago por la gastritis y el hambre.
Josefina tiene 26 años y estudia el primer año del postgrado de pediatría. Cuando se graduó de médico cirujano en la Universidad de Oriente no sabía en qué especializarse. Pero trabajando por unos meses en una clínica descubrió su vocación: salvar y cuidar la vida de los más pequeños. Así que esperó la convocatoria del postgrado, se postuló y fue seleccionada.
En enero de 2018 comenzó su formación. Pediatría es una especialización de cuatro años. Quizá sean muchos. Pero el tiempo es relativo y al principio a ella, entusiasmada, no le parecieron tantos. Tal vez porque en su casa vio a parientes muy cercanos dedicarse a sacar adelante carreras muy demandantes del área de la salud. Su hermano mayor es odontólogo y su padre era veterinario, uno de los más reconocidos en Monagas por criar y vender caballos pura sangre. Hace nueve años, un 31 de diciembre, lo enterró porque unos delincuentes lo mataron.
Pero apenas cuatro meses después, en abril, las cosas habían cambiado: cuatro años ahora lucían como un túnel oscuro y demasiado extenso.
De sus siete compañeros del postgrado, cuatro habían desertado: tres se fueron del país, agobiados por la crisis económica, y uno oriundo de otro estado se devolvió porque no podía costearse el postgrado con el sueldo mínimo que les pagan a los estudiantes. La reducción de residentes consumió el tiempo de Josefina. Porque el postgrado es teórico y práctico —mientras estudian, los participantes deben atender pacientes— y las dos guardias semanales que cumplía, ahora eran cuatro.
Además, ya no le tocaba atender a 50 niños por día, sino a 120 o más. Y en un hospital siempre sucio. Y sin los insumos necesarios: le ha tocado comprar algodón para limpiar heridas. “Así no era cuando pasé por todos los servicios mientras estudié el pregrado, ni tampoco cuando hice el rural —pensaba en aquellos días ajetreados—. Pero valdrá la pena tanto esfuerzo”. Cada vez le quedaba menos tiempo para descansar, para la familia y para el novio. Ni siquiera podía estudiar bien; terminaba repasando tres horas antes del examen.
Estaba más flaca, cosa que no había logrado ni cuando se sometió a una dieta estricta para bajar de peso. Es que el dinero no le alcanzaba: si compraba algún artículo de uso personal, no podía pagar el pan para la cena. Las salidas de recreación prácticamente desaparecieron.
¿Podía aguantar, por la vocación? Esa noche de abril sintió que no. Que no quería andar ese largo túnel oscuro. Comenzó a llorar. Y recordó a sus compañeros que migraron. Entonces, por primera vez, consideró que esa era, para ella, una opción.
“Me voy”, se dijo minutos antes de quedarse dormida.

La guardia de Josefina comenzó el jueves a las 4:00 de la tarde y debía terminar el viernes a mediodía. Era, como ya era costumbre, una jornada de mucho trabajo. Llegó un niño que se había caído de un auto y tenía varios traumatismos; llegaron muchos otros con fiebre y vómito; llegaron otros tantos, desnutridos, con diarrea. “Y nosotros sin antibióticos”, pensaba mientras los atendía. Después, en la noche, estuvo entre el segundo piso, la emergencia y el servicio de hospitalización, monitoreando a los 37 niños recluidos, algunos más estables que otros.
Fueron horas largas, en las que no le quedó tiempo para comer. Durante la tarde, la noche y la madrugada atendió a 100 pacientes. Apenas pudo recostarse una hora en una delgada colchoneta. Le dolían la planta de los pies y, por el mal dormir, también las caderas. Aun así, se levantó a las 6:00 de la mañana del viernes para ir a clases en el segundo piso del hospital. Atravesó esos pasillos en los que el olor a orine se mezcla con el de la sangre y ya había una larga fila de pacientes en el área de consultas. La escena le resultó tétrica. Siguió su camino al baño: se lavó la cara con el agua que tenía guardada en una botella, porque en el hospital tenía dos meses sin llegar, y con prisa, se fue a clases. Salió a las 9:00 de la mañana, para retomar la guardia. No había tiempo para desayunar.
Estaba llegando a la emergencia, cuando una mujer robusta se le atravesó en el camino y le impidió avanzar.
—¡Vea a mi hijo, doctora, véalo!
Josefina negó con la cabeza. Trató de avanzar, con la vista fija en el fondo del pasillo. Pero la señora seguía gritando. Se aproximó a ella y la tomó por el brazo.
—¡Mire a mi hijo! ¡Atiéndalo!
Al verlo, Josefina no pudo evitar detenerse.
Era un bebé que tenía la piel pegada a los huesos y la cabeza más grande que su cuerpo. Tres casos similares a ese habían llegado ese día a la emergencia.
—Mamá, ¿pero por qué dejaste poner así a tu hijo? Vas a matarlo. No te puedo hacer el ingreso todavía; tienes que esperar, así como esperaste cinco días para traerlo hasta acá.
La doctora se recogió el cabello en una cola, se metió las manos en los bolsillos de su bata blanca y miró hacia la sala de espera. Muchos pacientes estaban esperando. Quiso salir corriendo cuando supo que el médico general que debía encargarse de la consulta no había llegado. Eso significaba que debía atender a aquella fila de niños. Eran las 6:00 de la mañana.
Poco después de entrar al consultorio, una pareja entró corriendo: el hombre traía en sus brazos, inconsciente, a su hija de seis meses. A simple vista se notaba que la bebé estaba deshidratada. Josefina se volvió hacia él, se la arrebató de los brazos, corrió a la emergencia y la acostó sobre la camilla. Ponía todas sus fuerzas en reanimarla: usaba sus dedos para masajearle el corazón, mientras una compañera le ponía oxígeno y una enfermera intentaba colocarle una vía.
Josefina pensó que Aranza, la bebé, moriría en sus manos. Pero pronto reaccionó. Y a las 10:00 de la mañana, la llevó a una cama y redactó su historia clínica. Al terminar, se dispuso a atender a los pacientes. La mayoría no necesitaba ingreso a la emergencia así que el trabajo fluyó rápido. Se dio cuenta cuando miró el reloj de su celular y marcaba las 12:30 de la tarde.
—Veo a los dos pacientes que me faltan y me voy a comer —pensó.
En ese momento llegó la médico que debía relevarla, de un grado superior al de ella.
—Mi turno terminó, doctora. Allí hay unos niños que están esperando atención. Les dije a las mamás que esperaran un poco porque usted está ocupada, voy a comer y termino con mis historias.
Pero, como en el Ejército, en los postgrados de medicina se respeta la jerarquía: los médicos residentes más avanzados en la carrera tienen cierta autoridad. Así que la doctora le respondió tajantemente:
—¿Y quién te dijo a ti que a esos niños los voy a ver yo? ¡Ellos llegaron durante tu turno, así que son tuyos!
—Doctora, pero es que son 10 niños que fueron llegando desde la 1:15 de la tarde, cuando mi guardia se había acabado.
—No me interesa. Son tuyos y los tienes que atender.
La mujer se levantó de su silla, dio la media vuelta y salió caminando por el pasillo hacia la salida del hospital. Entonces, Josefina aguantó las ganas de llorar.

En una ocasión sí se desbordó. Fue un día de marzo, cuando tuvo que decirle a una mamá que su hijo había muerto. El nené se llamaba Sebastián, tenía 3 años y había llegado con bajo peso. Josefina se había encariñado con él porque era valiente: no se quejaba cuando recibía su tratamiento o cuando le sacaban la sangre. En los dos meses que estuvo hospitalizado, la doctora pensó que él saldría de su gravedad. Pero la malnutrición de Sebastián afectó sus órganos. Salía de una afección y le aparecía otra que lo agravaba. Y la falta de antibióticos no ayudaba. Una noche, el corazón del niño dejó de latir. La doctora se puso pálida, se tomó unos minutos para comprender lo que había ocurrido y después caminó lentamente hacia la madre. Antes de que las lágrimas salieran de sus ojos solo alcanzó a decirle:
—Mamá, lo siento.
Quiso abrazarla, llorar con ella. Pero los médicos tienen prohibido hacer esto con los familiares. Entonces se alejó de la señora lo más rápido que pudo y pronto se encontró en la entrada del hospital recibiendo la brisa de una noche que parecía iba a ser lluviosa.“¿Cómo voy a pensar en renunciar, en marcharme del país? ¡Yo debo estar aquí!”, se decía.
Se hicieron las 6:00 de la tarde del viernes y la guardia parecía no tener fin. Cuando creyó que había terminado, una nueva emergencia llegó: una niña de 5 años quejándose de dolor abdominal. Tenía fiebre y había pasado el día vomitando. La residente sintió que colapsó, pero volvió a contenerse: le dio la atención primaria a la niña. Cuando llegó la doctora que debía estar en su lugar, Josefina sintió que era la oportunidad de irse, pero una vocecita interna le susurró al oído: “No es lo correcto, quédate”. Así que esperó dos horas más hasta que su paciente 150 del día estuvo más estable y se fue.
Durante todo el fin de semana pensó en no volver más al hospital. Pero el lunes fue, convencida de renunciar. No contaba con que, al cruzar la puerta de la emergencia, tendría un recibimiento conmovedor.
Una mujer le sonrió, le besó las manos y la abrazó fuertemente. Era la madre de Aranza, la niña a la que le había salvado la vida el viernes en la mañana.
—¡Gracias, doctora! Mi hija pasó muy bien el fin de semana. Le van a dar de alta mañana si los exámenes de hoy salen bien…
Hizo una pausa.
Sonrió.
—…Usted es muy buena —concluyó la madre, antes de regalarle un pedazo de pan dulce con un café con leche.
Esas sencillas y honestas palabras bastaron para que cambiara su decisión: para convencerse de que, a pesar de todo, su lugar estaba allí, en ese hospital. Que buscaría la manera de sortear la adversidad. Porque simplemente no podía irse.

Historia elaborada en el XII Seminario de Periodismo Narrativo “El pulso y alma de la crónica”, de Cigarrera Bigott, en 2018.

 Volver
Volver




