 A Jesús Fernando Campos Fuentes sus amigos lo conocen como “El Doblao”. Tiene 30 años padeciendo espondilitis anquilosante, una enfermedad que lo ha ido encorvando progresivamente. Esta es la historia de un hombre que se ha quedado solo.
A Jesús Fernando Campos Fuentes sus amigos lo conocen como “El Doblao”. Tiene 30 años padeciendo espondilitis anquilosante, una enfermedad que lo ha ido encorvando progresivamente. Esta es la historia de un hombre que se ha quedado solo.

 Fotografías: Miguel Gamboa
Fotografías: Miguel Gamboa
—Hola, Soledad.
No me extraña tu presencia.
Rolando La Serie
En la puerta de la casa de la señora Albina Fuentes hay un imán que reza “¡Sonríe, que Jesús te ama!”. En los pilares que la soportan abundan telarañas. La pintura blanca está tatuada por el moho que aparece en cerámicas, ventanas y paredes cuando pasa el tiempo y nadie las estruja con agua ni con cloro. Al lado, hay un anexo que tiene un patio trasero y un patio delantero. En el patio trasero hay matas de plátano y matas de mango. Y en el delantero hay matas de lechosa y palmeras altas. Son palmeras salvajes, de esas que dan mucha sombra. En las mañanas, bajo esa sombra, siempre en chancletas, hay un personaje: se llama Jesús Fernando Campos Fuentes, pero sus amigos lo llaman, con cariño, el doblao.
Hace 30 años, en 1989, un doctor de apellido Villalba le dio el diagnóstico de una enfermedad que lo acompañaría siempre.
27 años antes, en 1962, Jesús Fernando Campos Fuentes correteaba cochinos en la parcela de 20 hectáreas que tenía su abuelo en Upata, pueblo del estado Bolívar, en el sur de Venezuela. Había que darles de comer a sus nueve hermanos, que nacían uno tras otro, como nacen los años. Él era el mayor de los varones, el segundo de la camada.
Después de atrapar los cochinos, él y sus hermanos los llevaban hasta el matadero. Y su abuelo les daba un palo de metal con el cual le pegaban en el hocico. Los cochinos se desmayaban. Jesús, como sus hermanos, los veía, sonreía, respiraba… y los remataba. A esa edad, Jesús aprendió algo que su abuelo le decía: “Todo trabajo es bueno y hay que saberlo aprovechar”. Y él los aprovechó todos, incluso aquellos que poco a poco fracturaron su cuerpo.
El trabajo que aprovechaba cuando sintió una punzada, que sin él imaginarlo anunciaba lo que vendría, era el de conducir camiones. Tenía con su tío una empresa que transportaba puntales, pardillos y troncos desde las montañas de El Pao y Aguas Blancas hasta los aserraderos de San Félix y Puerto Ordaz, en el estado Bolívar. Era un negocio lucrativo. A menudo, se encargaba de montar la mercancía en el camión.
Jesús, que medía 1 metro 63 centímetros, subió a sus hombros una rola de madera de 200 kilos: cargaba una de las puntas, y su tío, la otra.
Camino al camión, sintió la primera punzada.
—Mucho peso… no puedo más… —dijo.
No podía mover el cuello, no podía erguir la cabeza. Se cayó al piso y a su lado cayó la rola. Creyó que era un lumbago.
Durante 8 años vivió con ese dolor, sin encontrar alivio.

Siguió cargando puntales. Siguió cargando pardillos. Siguió cargando troncos, rolas de madera. Aprovechando su trabajo, dándole de comer a su hijo, tal como les había enseñado su abuelo a él y a sus hermanos.
Cuando empezaron a dolerle las piernas y a inflamársele los tendones, comenzó a caminar como un pingüino, pasito a pasito. Entonces decidió visitar al doctor Villalba, en el hospital Uyapar, en Puerto Ordaz.
Fue en 1989. Las radiografías que el reumatólogo le ordenó mostraron que padecía espondilitis anquilosante, una enfermedad degenerativa que afecta a 7 de cada 100 mil habitantes en el mundo y que padecen, aproximadamente, entre un 0,4 y un 1,8% de venezolanos.
“Espondilitis”, en griego, significa inflamación de la columna vertebral; “anquilosis”, por otro lado, quiere decir articulación rígida. La espondilitis anquilosante es una enfermedad que hace que la columna vertebral se inflame y se ponga rígida. El paciente no puede girar su cuerpo en 90 ni 180 grados. Solo se pueden mover los ojos: es como tener tortícolis todo el tiempo.
El doctor Villalba le dijo que le tocaría convivir con la enfermedad: la afección no tenía cura. Le informó, sin embargo, que con ejercicios y medicamentos podía tener una vida normal. Y le indicó un tratamiento para aliviarse.
Jesús lo cumplía, pero no funcionaba: seguía con dolor.
Entonces ya se había separado de su esposa y vivía en Bella Vista, San Félix, una ciudad del noreste del estado Bolívar. Su hijo mayor, Leomar, se había ido con ella a Delta Amacuro, en el extremo este de Venezuela.
En las noches, Jesús veía el reloj y se volteaba. De ladito a ladito, luchaba para encontrar posiciones que le apaciguaran el dolor que no calmaban ni el Voltarén ni las inyecciones. “Vérnale, no he dormido nada”, pensaba en medio del insomnio.
Siempre amanecía adolorido.
Su vida, en la soledad, se estaba deteriorando.

Dejó de hacer ejercicios.
Dejó de seguir el tratamiento.
Ya comenzaba a jorobarse, a resignarse.
En 1990, se acomodó con su mamá en la calle Medellín de Villa Colombia, en Puerto Ordaz. Tenía 38 años. Hoy tiene 67. Lleva 30 conviviendo con la espondilitis. Villa Colombia, una zona del centro de Puerto Ordaz, lo acogió entre risas y aplausos. Sin hacer ejercicios, sin tomar medicamentos, sin visitar médicos, las costuras de la joroba comenzaron a notarse en su cuerpo.
No lo llamaban Jesús sino El Doblao, Doblete, Doblao, Caballito de Mar.
A él no le molestaban las burlas. Su mote era famoso. Era amigo de todo el mundo: se había ganado el respeto de la gente.
En 1998, se mudó a un pequeño centro de teléfonos monederos que en otro tiempo la CANTV construía por todo el país. Era un cuartico de 1×2 con una reja que daba hacia la calle principal de Villa Colombia. Atrás construyó un patiecito donde sembró matas de lechosa, mango y plátano. En ese cuartico pequeño hizo un abasto. Desde la reja atendía a los clientes. Vendía cervezas, queso, jamón, cigarrillos. El lugar se convirtió en un punto de encuentro dentro de la urbanización.
Y rehízo su vida con una mujer con quien tuvo una hija: Johanny.

Pero su enfermedad empeoraba: había pasado de medir 1 metro 63 centímetros a 1 metro 50 centímetros.
Su pareja le era infiel. Y él se enteró, así que terminaron.
La soledad volvió a saludarlo.
En 2012, su mamá se había mudado de Villa Colombia, en la Parroquia Universidad, a Villa Tocoma, en la Parroquia Unare —ambas en Puerto Ordaz— con Estrella, su hermana mayor.
Él siguió en Villa Colombia, en la reja del monedero, hasta que en 2016 Venezuela entró en recesión económica y la escasez de efectivo se hizo latente. Como no tenía punto de venta y nadie le pagaba en efectivo, Jesús perdió sus clientes.
Comenzó a sentir con más vigor los embates de la enfermedad.
—Es más difícil aguantar el dolor cuando uno no tiene que hacer nada. Me decía que era la Espondilitis la que tenía los dolores.
Llevaba 20 años sin ir al médico. A principios de 2018, Jesús vendió su monedero a un vecino por 55 millones de bolívares. Los evangélicos a quienes se lo vendió lo dejaron vivir ahí alquilado mientras encontraba qué hacer con ese dinero. Él creyó que le alcanzaría para descansar unos meses, dedicarse a sus plantas, recibir a sus amigos con cigarrillos, agua o café.

En agosto de ese año el régimen de Nicolás Maduro decretó una reconversión monetaria y los 55 millones de Fernando perdieron 5 ceros.
Y los evangélicos lo echaron.
Ya no tenía su casa, ni su negocio y sentía que había perdido su dinero. En enero de 2019, a los 66 años, regresó con su madre.
—Bueno, hijo, ahí está la cama. ¡Véngase, no se vaya a quedar en la calle! —le dijo Albina.
Con el dinero que le quedaba, Jesús hizo el anexo donde vive. Tiene una habitación, un baño, una nevera, una cocina, un radio, un DVD, un televisor y un gato que entra y sale por los patios.

El gato no es de él, ni de su madre. Llega y se va. Como un forajido. Cuando llega, duerme; cuando sale, caza. Jesús a veces le da comida y agua. El gato lo acompaña en las mañanas, cuando está regando las matas. Y hay palmeras: el gato se duerme debajo de ellas.
—Ellas crecen mucho y sin ellas no tuviera sombra. Y me hacen compañía y me dan frío y me dan calor —dice Jesús.
La madre de Jesús, de 86 años, también estaba enferma. Aquejada por la hipertensión arterial, ella y su hermana decidieron irse a Italia porque no conseguían hipertensivos. Eso fue en agosto de 2019, cuando él apenas tenía 8 meses con ellas.
Desde entonces vive solo.
Ellas le rogaron que las acompañara y él les contestó que no.
—Porque ya cuando uno está a cierta edad, uno tiene que buscar la manera de buscar… qué vas a hacer en tu vida. Porque estés enfermo tú no vas a buscar guindarle a nadie una cruz. Les dije que no me les iba a seguir recostando. Que vivieran tranquillas. Ellas por allá, y yo por aquí. Esta enfermedad es como para estar solo. Y yo ya lo entendí.

Cuando amanece, prepara café, pica pan de guayaba para el gato y se sienta en la silla que tiene en el patio de enfrente. Los vecinos, cuando lo ven, le dicen:
—¡Ah, Doblao!
Pero no se ofende.
Dos veces al día riega las matas.
Las palmeras siguen dándole sombra.
 Esta historia fue producida dentro del programa La Vida de Nos Itinerante Universitaria, que se desarrolla a partir de talleres de
Esta historia fue producida dentro del programa La Vida de Nos Itinerante Universitaria, que se desarrolla a partir de talleres de 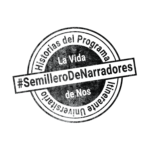 narración de historias reales para estudiantes y profesores de 16 escuelas de Comunicación Social, en 7 estados de Venezuela.
narración de historias reales para estudiantes y profesores de 16 escuelas de Comunicación Social, en 7 estados de Venezuela.

 Volver
Volver





