 Maggela Lingstuyt tiene cáncer de mama. Le duelen el pecho, la columna y el coxis. Solo se le quita con pastillas de morfina. Pero en el Hospital Luis Razetti, uno de los centros públicos de Caracas especializados en cáncer, pocas veces le han suministrado el fármaco.
Maggela Lingstuyt tiene cáncer de mama. Le duelen el pecho, la columna y el coxis. Solo se le quita con pastillas de morfina. Pero en el Hospital Luis Razetti, uno de los centros públicos de Caracas especializados en cáncer, pocas veces le han suministrado el fármaco.

Fotografías: Martha Viaña Pulido
El dolor es más parecido al aguacero de una tormenta, a una lluvia
violenta que hace que el terreno familiar de tu cuerpo aparezca
débilmente iluminado. Es entonces cuando empiezas
a correr inútilmente en busca de cobijo.
Melanie Thernstron
El celular de Maggela Lingstuyt no paraba de sonar. Amigos y familiares la llamaban o le enviaban mensajes de WhatsApp y notas de voz felicitándola. Amanecía el primero de mayo de 2019. Cumplía 54 años de edad, pero ella no tenía ánimos porque acababa de pasar una mala noche: el dolor de huesos había sido intenso. Ignoró el teléfono y se quedó en cama tratando de descansar.
A Maggela le entusiasmaba cumplir años. Como la fecha coincide con el Día Internacional del Trabajador, que en Venezuela es feriado, siempre aprovechaba para festejar. Era una pausa que atesoraba, un alto en la rutina para brindar. Durante su juventud, organizaba fiestas apoteósicas o se iba de viaje con amistades. Con el paso del tiempo, las celebraciones se tornaron más íntimas y especiales. Sobre todo, desde que le diagnosticaron cáncer de mama: ahora piensa que sumar un año de vida es una victoria pequeña —tal vez no tan pequeña— que hay que agradecer y celebrar.
Fue un día de 2008. Mientras se duchaba palpó en su seno derecho una pelota diminuta, dura, como una semilla de durazno. «Esto no debe ser algo bueno», pensó. Salió del baño angustiada, se vistió y llamó por teléfono a una de sus hijas que entonces trabajaba en el área de administración de una clínica.
—Vente de una vez, para que te hagan un eco mamario —le dijo la joven apenas Maggela le contó.
Un par de horas después de llegar, una doctora le hizo el examen. La especialista tuvo muy claro que Maggela tenía cáncer, pero le dijo que no se alarmara. Había que hacerle una biopsia para estar seguros.
Cuatro días después, el estudio confirmó la enfermedad. Maggela, serena pero preocupada, fue al Hospital Luis Razetti, uno de los dos oncológicos que hay en la ciudad, ubicado en el centro norte de Caracas. Allí la atendió un médico que le indicó el paso a paso que debía seguir: una operación para extirparle la parte afectada de la mama derecha, seis ciclos de quimioterapia y 35 sesiones de radioterapia. Un proceso largo e invasivo que la dejaría sin pelo, le quemaría la piel y la confinaría a un malestar perenne, pero que podía disipar el cáncer de su cuerpo.
 En aquel entonces, Maggela contaba con un seguro médico que cubrió los costos de la cirugía en una clínica. En el Luis Razetti le aplicaron las quimioterapias, y como la sala de radioterapia de allí no estaba operativa, pudo pagar sus sesiones en un sitio privado. El 23 de diciembre de 2008 fue la última. Maggela estaba calva, demacrada, con la piel irritada y el estómago vuelto un torbellino. Eran consecuencias de la quimio y de tanta radiación.
En aquel entonces, Maggela contaba con un seguro médico que cubrió los costos de la cirugía en una clínica. En el Luis Razetti le aplicaron las quimioterapias, y como la sala de radioterapia de allí no estaba operativa, pudo pagar sus sesiones en un sitio privado. El 23 de diciembre de 2008 fue la última. Maggela estaba calva, demacrada, con la piel irritada y el estómago vuelto un torbellino. Eran consecuencias de la quimio y de tanta radiación.
Sus cuatro hijas, sus cinco nietos, su madre y su esposo pasaron la Navidad y recibieron el Año Nuevo con ella: cenaron juntos, sin estridencias, pero contentos. Tenían la esperanza de que el cáncer había quedado definitivamente atrás. El 2009 —brindaron por eso— sería un mejor año.
Y lo fue. Ese y los siguientes fueron años buenos. Maggela seguía rigurosamente las indicaciones de su médico. Cada seis meses iba al hospital con exámenes especiales —gammagramas óseos, tomografías, mamografías, ecos mamarios, rayos x de tórax— cuyos resultados arrojaban siempre buenas noticias: no había rastro alguno de la enfermedad.
Maggela retomó su vida. Licenciada en finanzas públicas, se dedicaba a gerenciar el autolavado de unos amigos. A veces le dolían los huesos, pero lo atribuía al cansancio, al ajetreo del día a día. «¿O será la edad? ¿Será que necesito calcio? ¿Será osteoporosis?», se preguntó un día de 2017, cuando pensó que podía ser otra cosa. Le dolían la columna, el fémur y el coxis. Todo a la vez. En una de las consultas de control le informó a su oncólogo, pero él no le prestó mayor atención a esos síntomas.
Meses después, las molestias se trasladaron al pecho. Sentía el tórax oprimido. Una presión entre el pecho y la espalda. Le costaba respirar. Tenía la sensación de que se asfixiaba. Tosía y jadeaba. Maggela fue al médico de emergencia y le ordenaron una tomografía, que evidenció un derrame pleural: sobreacumulación de líquido en el espacio que hay entre los pulmones y la pared torácica. Le hicieron un drenaje. Como en el hospital no había anestesia, el procedimiento fue a carne viva.
Gritó.

El análisis que le hicieron al líquido confirmó lo que los médicos sospechaban: el cáncer había regresado. Se había extendido al pulmón. «Metástasis pulmonar», dice el informe médico. Le prescribieron 12 sesiones de quimioterapia. Luego de cumplir la octava, sintió un dolor muy fuerte en la cadera. Pensó que era una secuela del tratamiento. Pero un ganmagrama óseo —examen radiológico a través del cual exploran los huesos para detectar alguna malignidad— mostró que también tenía metástasis ósea. Debía recibir radioterapia urgente.
Cuando caminaba, Maggela tenía la sensación de que su esqueleto flojo estaba a punto de desmembrarse, de quebrarse como una galleta. La desconcertaba el dolor. Le impedía pensar, la hacía llorar y temblar. Así la llevaron el 21 de junio de 2017 al servicio de cuidados paliativos del Hospital Luis Razetti, donde le diagnosticaron «dolor oncológico». Le aplicaron morfina, un fármaco que actúa sobre el sistema nervioso central aminorando la percepción del dolor, y se alivió; sintió que de pronto sus males se habían evaporado.
Desde entonces Maggela espanta el dolor tomando morfina: 100 miligramos por la mañana, 100 por la noche.
Poco antes de aquel día que acudió al servicio de cuidados paliativos cumplió 52 años. A su apartamento fueron sus cuatro hijos, sus cinco nietos, su madre, su padrastro, su esposo, sus hermanos, muchos amigos, primos y vecinos. Hicieron unos sándwiches de carne de res para almorzar, le cantaron cumpleaños y picaron una torta. En la celebración de 2018, comieron una pasta con salsa de camarones que cocinó el hermano chef de Maggela, y un pastel de coco con trufas de chocolate que unas amigas le llevaron.
Y para la tarde del primero de mayo de 2019, la familia tenía planificado servir bollos navideños —tamales venezolanos— y ensalada rusa. De postre tendrían una torta que hornearía la hija mayor de Maggela.
Pero la cumpleañera no se sentía bien. Como le quedaban dosis de morfina para un par de días nada más, con la intención de rendirlas, no se tomó la de la noche. Y su cuerpo lo resentía.
—¡Feliz cumpleaños, mamá! —le dijo la hija menor, de 19 años, cuando se asomó a la habitación a media mañana.
La encontró cabizbaja, ensimismada.
—¡Tienes que pararte!
—Es que no tengo ganas. Me duele. Estoy que me pongo a llorar.
Maggela se levantó con la ayuda de su hija. Se lavó la cara y se cepilló los dientes. Tomó una pastilla de morfina para que se le aplacara el dolor. Mientras hacía efecto, revisó el celular. Tenía 150 notificaciones. Eran mensajes desbordados de cariño. Uno de esos la animó especialmente: su único hijo varón, que migró a Perú en 2018, le escribió: «Feliz cumpleaños, mamá. Ánimo. Te amo mucho. Ponte bella».

Conocí a Maggela una mañana soleada pero fría de marzo de 2018. Alta, de piernas largas. El pelo negro y corto, por encima de las orejas. La piel tersa y blanca. La mirada profunda y los ojos claritos, de un color impreciso entre verde, azul y gris. Antes de que entrara a una de sus sesiones de quimioterapia en el Luis Razetti, conversamos durante un par de horas sentados en la sala de espera. Le dije que se veía radiante.
—Eso es ahorita, que he estado bien —sonrió—. Pero yo me he visto muy mal. Con mucho dolor…
Cerró los ojos, negó con la cabeza y dijo:
—…Mucho, mucho dolor. Ha sido horrible. Cuando tuve el derrame pleural, me privé, quise comportarme como una macha, pero no pude. Grité, grité, grité. Jamás pensé que iba a pasar por tanto dolor. Pero aquí estoy. Pa’ lante es pa’ allá. ¿Tú tienes cáncer?
—No —le respondí—, tuve un linfoma no hodgkin, un tipo de cáncer de la sangre. Recibí quimioterapias y ya estoy bien.
—¡Dios! ¡Tan joven! —exclamó—. Cuídate mucho. ¿Y por qué estás aquí, entonces?
—Estoy acompañando a mi mamá, tiene cáncer de útero. Recayó y hoy es su primera sesión de quimioterapias.
Mi madre estaba sentada frente a nosotros y se la señalé con el dedo. Maggela me dijo que ya la conocía: habían hablado el día anterior mientras esperaban que les tomaran la muestra de sangre para unos análisis que debían tener listos antes de recibir el tratamiento.
—Es una mujer espléndida —me dijo—. Tienes que apoyarla y darle mucho amor para que salga adelante.
Mamá se acercó y Maggela nos contó muchas cosas de su vida. Que la señora que la acompañaba era su mamá. Que la doña se había parado muy temprano para prepararle una crema de auyama con apio y queso parmesano para el almuerzo. Que sabía que podía salir estropeada, adolorida, y era mejor tener la comida lista. Que adoraba a sus nietas. Que una de ellas vivía en La Guaira, frente al Caribe, y que quería verla. Que una hija suya jugaba voleibol. Que su único hijo varón jugaba baloncesto. Que el pelo se le había caído dos veces. Que no le gustaba usar pelucas y prefería los gorros y pañuelos. Que se maquillaba para no verse tan demacrada. Que hacía unas semanas había visitado al psiquiatra del hospital pues tanto dolor la mantenía apática, callada, sin apetito. Que había tomado antidepresivos y que había mejorado. Que en el hospital no le daban nada para calmar el dolor. Que unas amigas le regalaron unas pastillas de morfina. Que no tenía miedo. Que estaba animada. Que quería vivir.
De tanto en tanto, interrumpía el relato para saludar, entre risas y abrazos, a algunas pacientes que pasaban frente a ella. Hasta que la llamaron a la sala de quimioterapias y la vi alejarse caminando con soltura y firmeza.
Pasaron dos horas. Yo seguía afuera esperando a mi madre, que había entrado a recibir su tratamiento después de ella. Entonces vi salir a Maggela. Me sorprendió verla pálida, con la cara arrugada, diciendo que se sentía muy mal, que le dolían la cabeza y el estómago, y que quería irse a casa.
—Adiós —me dijo cuando cruzó la puerta, con una media sonrisa que pareció una mueca.
Y no la volví a ver.
De regreso a casa, quizá para desahogarme por lo que estaba viviendo con mi madre, anoté en mi cuaderno lo que recordaba de mi charla con Maggela.
«¿Qué habrá sido de su vida?», me preguntaba de vez en cuando. Lamentaba no haber anotado su número telefónico.
Poco más de un año después, en una fundación que ayuda a pacientes con cáncer, me contaron de una mujer que sufría dolores inenarrables producto de un cáncer de mama con metástasis ósea. «Lleva tiempo así —me dijo una voluntaria—. Aunque requiere morfina para aliviarse, en el hospital nunca se la suministran, porque no tienen. La hemos apoyado con algunas dosis».
Quise saber más de esa paciente y les pedí su contacto. Al ver cómo se llamaba, supe que la conocía: no podían existir dos Maggelas con una historia tan parecida.
La llamé de inmediato. Era ella.
Al instante, recordó aquella mañana en que nos conocimos. Me preguntó por mi mamá. Le conté que había fallecido.
—¡Lo siento mucho! ¿Cuándo fue?
—El primero de mayo de 2018.
—Dios… Lo siento mucho… Qué coincidencia, el día de mi cumpleaños.
Maggela pronunció palabras de condolencia, que agradecí. Le pregunté cómo estaba, cómo iba con el dolor.
—¿Dolor? Dolor siempre tengo, mi niño.

Maggela vive junto a su esposo y a una de sus hijas, en el séptimo piso de un edificio ubicado en Caricuao, una zona de Caracas que parece una ciudad dormitorio. La gente sale muy temprano en la mañana a trabajar o estudiar y vuelve por las noches. El ascensor está dañado desde hace meses, así que si ella quiere ir al mercado o tiene que ir al médico, le toca bajar por las escaleras y subirlas al volver.
Maggela me recibe con un abrazo.
—Adelante, siéntate. Siento mucho lo de tu mamá. Con razón no nos volvimos a cruzar en el hospital.
Me cuenta que la del primero de mayo fue una tarde luminosa, cálida e íntima. Abrieron las ventanas, pusieron música, le cantaron cumpleaños, comieron torta. Se pintó la boca de fucsia y sonrió para las fotos junto a sus más allegados. Sus hijas, sus nietos, una comadre, unas amigas. Colgó algunas imágenes en Instagram, con frases como esta: «Pidiendo un deseo, gracias, Señor, por un año más de vida que me concedes».
En las fotos luce muy bien. Pero hoy, varias semanas después, me dice «con franqueza» que lo que más deseaba en ese momento era que todos se fueran y estar sola, en silencio. Porque el dolor estaba dentro de ella. Era un grillete que le impedía moverse. Siguió sonriendo, me dice ahora, porque el cariño de su gente era un bálsamo.
—Yo sé que me voy a morir. Estoy clara en lo que tengo, pero no se la voy a poner tan fácil al cáncer. A veces peleo con el cáncer y le digo: tú no me vas a joder la vida; no me vas a joder la vida.
Maggela no ha vuelto al servicio de cuidados paliativos para que le traten el dolor.
—¿Para qué voy a ir? La única vez que me suministraron morfina allí fue en junio de 2017, la primera vez que fui. Las veces que he vuelto me han dicho que no tienen nada. A veces, si no tengo, me toca aguantar mi mecha. ¿Qué voy a hacer?
No tiene cómo pagar la morfina en el mercado negro, donde una ampolla puede costar diez dólares que ella no tiene. En casa solo trabaja su esposo y su sueldo solo alcanza para la comida. Maggela dice que afortunadamente ha encontrado donaciones de morfina: amigas que ha hecho en los pasillos del hospital le han regalado algunas dosis; familiares de pacientes que fallecen y la conocen, la han contactado para darle lo que les haya quedado; y fundaciones a las que les llegan insumos, también suelen apoyarla.
—Hace un rato me tomé una pastilla. Ahorita tengo porque me regalaron. He ido disminuyendo las dosis para que no se me terminen. Lo que yo más quisiera es que nunca me falten las pastillas de morfina. Y que me puedan aplicar fulvertrant.
Los médicos le explicaron que sus estrógenos —hormonas producidas naturalmente por el cuerpo— se adhieren a los tumores. Es de ello de lo que su cáncer se alimenta y se hace más grande y resistente. La solución que le ofrece la ciencia a Maggela es fulvestrant: esa sustancia evita que los estrógenos lleguen a los tumores. Y ralentiza o detiene el crecimiento de células cancerígenas. Pero en el Hospital Luis Razetti ha faltado fulvestrant. Y las farmacias de Venezuela no lo venden. A Maggela le dijeron que en el extranjero puede costar unos 400 dólares. Un monto que para ella es una fortuna. Sobre todo porque necesita una inyección de fulvestrant cada 15 días por un año.
—¿Para qué voy a sacar la cuenta si sé que no hay forma de poder pagarlo?
En enero de 2019 —luego de que en diciembre de 2018 le detectaran un tumor en el seno izquierdo, que hasta ahora había estado ileso del cáncer— al hospital llegó una dotación de fulvestrant y le pusieron una inyección; pero cuando volvió dos semanas después para la siguiente, le dijeron que se había acabado. Desde entonces, su médico le ha dicho que hasta que no llegue un lote grueso que pueda garantizarle varios meses de tratamiento, no se lo volverá a aplicar. Porque la interrupción del esquema disminuye su efectividad.
Mientras tanto, para no dejar el cáncer creciendo a sus anchas, los especialistas le han ordenado que siga recibiendo quimioterapias: un coctel compuesto por doxetacel y cisplatino.
—Me han pegado mucho. He estado tumbada. A mí me gusta mucho arreglarme; tengo un arsenal de pañuelos para ponerme en la cabeza y uso zarcillos, me maquillo, pero no he tenido ganas. Por un lado, el dolor; y por otro, el malestar de las quimios.
En estos días Maggela abandonó el hábito de leer la Biblia por las tardes y por las noches. No ha tenido apetito: come porque le insisten en que debe hacerlo. A veces la llaman y no responde el teléfono: no le provoca hablar con nadie. Quiere estar en silencio, acostada en su cama, con los ojos cerrados.
El dolor la aísla. La amarra a una habitación vacía.
—La semana que viene tengo una nueva sesión de quimio. Te cuento cómo me va.

Debo esperar para tener noticias de Maggela.
No me responde las llamadas ni los mensajes ni las notas de voz que le envío. No hay fotos nuevas en su Instagram. Maggela está ausente. Es un silencio largo.
«Te aviso para vernos cuando me mejore, he estado mal», me escribe días después. Le hago preguntas para saber detalles de su estado, pero no responde. Al cabo de tres semanas, Maggela me escribe: «Me descompensé. Mis hijos me tienen en casa hidratándome. Esto ha sido horrible. Vamos a vernos, hablamos un rato. Tráeme Cheese tris, es lo único que me provoca comer. Dios te bendiga, cuídate».
Maggela me espera frente a su apartamento. Es la tarde de un sábado de finales de junio de 2019. Lleva puesto un gorro gris que oculta su calvicie. Me abraza cuando me le acerco y le entrego una bolsa de Cheese tris.
—Disculpa mi ausencia, pensé que iba a pasar para el otro lado —me dice al oído, mientras entramos—. He pasado los días así, en silencio. Todavía tengo el teléfono de la casa desconectado. No he querido recibir a nadie. Las quimios me han producido mucho vómito y diarrea. Me molestan el ruido y la luz. Y, como siempre, he tenido mucho dolor.
A Maggela se le acabó la morfina. Una fundación le regaló unas gotas de tramal, un opioide que funciona para tratar el dolor moderado, pero no le hacen mayor efecto. Para no desesperarse, ha comenzado a meditar siguiendo la técnica que una prima le ha enseñado. Respira. Cierra los ojos, se imagina su color favorito. O se imagina en el mar. Hace meses fue muy temprano. Caminó sobre la arena tibia. Escuchó el sonido de las olas estrellándose contra el malecón. Sintió la brisa en la cara.
—Me siento bajita de ánimo. Uno de los médicos me dijo que volviera al psiquiatra. Quiero hacerlo pronto.
La veo demacrada, más delgada y noto que no sonríe. El ritmo de su conversación es lento. Como imagino que se siente mal, me voy para que descanse.
—Nos volveremos a ver cuando esté mejor —me dice al despedirnos—. Pronto, te lo prometo.
Ese encuentro ocurriría dos meses después, una tarde despejada de agosto.
Fue cuando supe que ahora tomaba los antidepresivos que le había recetado el psiquiatra. Que como la quimio estaba siendo letal, su médico se la suspendió. Que le habían vuelto a inyectar fulvestrant porque al hospital había llegado una dotación. Que, a falta de morfina, tomaba pastillas de 50 miligramos de tramal que una amiga le regaló, pero que eso no apaciguaba su dolor en los huesos.
—Necesito irme de nuevo al mar a recobrar energías, a conectarme allí con Dios —me dijo Maggela, aquella tarde en que nos volvimos a ver—. Ayer me llamó una amiga para decirme que una prima suya se murió de cáncer… Y me puse a pensar… y pensé que no me he dejado abatir.
Por las persianas abiertas se colaba un chorro de luz que inundaba el apartamento.
—Mírame —sonrió—. Tengo otra cara, ¿verdad?
Y tenía razón. Lucía buen semblante. Había ganado peso, llevaba un maquillaje de tonos suaves, vestía jeans y una blusa rosada. Y ya no usaba el gorro gris. Su pelo negro había renacido.

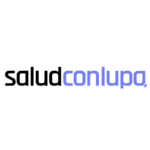
 Frente al dolor más intenso forma parte del especial «Venezuela en busca de alivio» de Salud con lupa con apoyo del Centro Internacional para Periodistas.
Frente al dolor más intenso forma parte del especial «Venezuela en busca de alivio» de Salud con lupa con apoyo del Centro Internacional para Periodistas.

 Volver
Volver






