
Esta historia transcurre en una de las llamadas “zonas de paz”: lugares en los que la policía no puede entrar a cambio de que las bandas delictivas que allí operan no cometan crímenes. Al fragor de la violencia —y de una cotidianidad cada vez más hostil por la escasez de alimentos y la precariedad de los servicios públicos— el narrador venezolano Rubi Guerra intentaba escribir una novela. Acaso para abstraerse de la realidad. Una madrugada de 2016, unos malandros entraron a su casa y le robaron la computadora en la que tenía el manuscrito. Pero no fue la única vez que ocurrió.

ILUSTRACIONES: WALTHER SORG
A finales de marzo de 2018, una pareja de ladrones entró a mi casa en Cumaná, estado Sucre, en el oriente de Venezuela. Era alrededor de las 3:00 de la madrugada. Transcurría una de esas noches en las que había tenido problemas para dormir, y llevaba ya una hora viendo tonterías en YouTube o escuchando canciones de Kurt Weill. Había intentado continuar la novela que estaba escribiendo desde 2015, pero estar despierto no es sinónimo de estar alerta y concentrado, por lo que abandoné la idea. Mi esposa también se levantó y comenzamos a conversar.
La más joven de nuestras dos perras estaba inquieta. Gruñía y ladraba hacia afuera. Me asomé por una de las ventanas que daba al porche y no miré nada raro. Hice lo mismo por otra ventana, que estaba parcialmente obstruida por un estante de libros, y tampoco nada me llamó la atención. Pensé que la perra estaba alterada por algún gato; no era la primera vez que sucedía, era muy joven y se excitaba con facilidad.
De pronto, la puerta de entrada, que estaba a un escaso metro y medio de mi escritorio, se abrió violentamente y, antes de que pudiera reaccionar, ya tenía una pistola apuntando a mi cabeza. Ni siquiera tuve tiempo de levantarme de la silla.
Tres años antes, en marzo de 2015, cuando comencé mi novela, me estaba recuperando de una operación del corazón y mi sentido de la realidad era frágil. Había pasado por un infarto, un cateterismo y una visita al quirófano seguida de un largo postoperatorio. Durante ese proceso, que inició en septiembre de 2014, me obligué a mantener la calma, a no asustarme. Parecía una actitud optimista, aunque en realidad no lo era. Cultivaba cierta indiferencia hacia la idea de mi propia muerte, lo que me conducía, inevitablemente, hacia una cierta indiferencia hacia mi propia vida.

Después de mi último libro, publicado en 2010, había comenzado a sentirme desconcertado ante la escritura. Enfrentado al hecho, no por conocido menos odioso, de que no se podía vivir de la literatura, me preguntaba si el tiempo que invertía en la ficción no debería dedicarlo a algo más productivo.
No tenía trabajo fijo. Dictaba talleres literarios y de redacción, escribía ocasionalmente para algunos medios digitales. Como estaba en un proceso de recuperación, no podía hacer trabajos que demandaran demasiado esfuerzo. Tal vez por eso decidí volver a escribir, sin esperanza y sin desesperación.
Tenía varias cosas iniciadas: cuentos a medias, novelas esbozadas. Pero no me apetecía dar continuidad a ninguno de esos proyectos. Quería algo nuevo. Y como suele suceder con ese deseo, miré hacia el pasado: casi 50 años, al final de la infancia, un periodo de mi vida en el que no pensaba mucho, pero que, en el estado de ánimo que sobrellevaba ahora, me parecía bien revisitar.
En esos primeros días de marzo no escribía en mi casa. Acompañaba a mi esposa Adriana a la universidad (es profesora de teoría literaria en la Universidad de Oriente) y me sentaba durante horas en el cafetín de los profesores desde donde, a medio kilómetro de distancia, podía mirar el golfo de Cariaco. Escribía a mano en una libreta de hojas blancas que yo mismo había encuadernado.
A veces pasaba un amigo o una amiga y se sentaba a mi mesa a tomar un café. Esas interrupciones no me molestaban; de hecho, eran bien recibidas. Podía detener el flujo de la escritura durante 30 o 40 minutos, hablar de cómo marchaba mi recuperación, contestar preguntas sobre la operación y luego continuar como si nada, conectándome rápidamente con otra época, construyendo un personaje que tenía muchas de mis características pero que, a la vez, se alejaba de mí.
¿Y sobre qué escribía? En realidad, no lo sabía. Comencé sin ningún plan previo. Solo sabía lo que no quería hacer: mis dos novelas anteriores tenían elementos policiales, y una que permanecía inédita también, así que no quería eso. No tengo nada en contra del género negro, pero en ese momento de mi vida necesitaba crear algo más personal, algo que me recordara por qué estaba vivo. Quería tentar a las fuerzas inconscientes, que la novela se fuera construyendo cada día a partir de una pequeña anécdota personal: una semilla de verdad para construir la mentira novelesca, que es, también, una forma de verdad.
Es difícil explicar cómo se percibe una irrupción tan violenta. Al cerebro le toma unos segundos entender lo que está sucediendo. ¿De verdad la puerta de tu casa ha saltado hacia ti y dos muchachos encapuchados, con una pistola, se han lanzado a tu lado?
Tal vez solo un segundo, o menos, pero es suficiente para hacerte dudar de la realidad de lo que está pasando.
Algo similar nos había ocurrido un año y medio antes: una pareja de ladrones entró por el techo y bajó por una reja del patio que habíamos dejado abierta. Inocentes, creíamos que nadie se atrevería a entrar a la casa mientras estuviéramos despiertos. Eran las 2:00 de la madrugada. Habíamos terminado de hacer jabón artesanal, una de las varias cosas que mi esposa y yo emprendíamos para ganar algo de dinero extra.
Para 2016, la escasez de jabón —y de muchas otras cosas— era un gran problema, así que retrasamos la hora de cerrar la reja del patio mientras nos desocupábamos, y por allí vi bajar al primer ladrón antes de que pusiera los pies en el suelo. Juro que cuando entendí lo que estaba viendo, ya estaba frente a mí con un cuchillo en la mano.
Nos trenzamos en una especie de baile: como era zurdo, cada vez que avanzaba la punta del cuchillo hacia mi cuerpo, yo daba medio paso hacia atrás y le empujaba suavemente la muñeca con mi mano derecha; entonces él retraía el brazo; al mismo tiempo, yo trataba de agarrar su muñeca derecha (todavía no me explico por qué o para qué) y él esquivaba mi mano. Cuando un segundo ladrón inició su descenso, llegamos a un acuerdo civilizado: mi esposa y yo nos encerramos en un baño y ellos se llevaron, entre otras cosas, todos los aparatos electrónicos. Todos.
Y mi novela, que para ese entonces tenía unas 30 páginas, se fue en mi computadora, ya que no había tenido la previsión de protegerla en la nube ni en un pendrive.
Eso fue un torpedo a la línea de flotación de mi ánimo.
Tres días después, recuperamos las computadoras porque pagamos por ellas a través de un intermediario al que nunca le vimos la cara ya que, a su vez, tenía su propio intermediario. En el barrio en el que vivíamos las cosas sucedían así. Los ladrones, los soldados de grandes traficantes de drogas y los pequeños vendedores, los aguantadores y los intermediarios, convivían con los pocos pescadores que seguían ejerciendo su oficio, los empleados públicos, los docentes de todos los niveles, los policías, las amas de casa, los buhoneros, los obreros de la Toyota y de la construcción. Todos vecinos en una relación conflictiva; todos más o menos miembros de cuatro o cinco familias.

El barrio era una de las llamadas “zonas de paz”, eufemismo del gobierno para disimular el hecho de que había dejado la seguridad en manos de los delincuentes. Se esperaba, al menos en el discurso político oficial, que las bandas se autorregularan y mantuvieran la seguridad de las comunidades a cambio de que la policía no interviniera. Por supuesto, eso estaba lejos de suceder.
Con mi computadora de vuelta, pude recuperar mi novela, pero había perdido mucho del impulso inicial. Las fuerzas me daban para eso que llaman “la cotidianidad” y poco más. A la inseguridad que produce comprobar tu vulnerabilidad, se añadían las condiciones de vida en la ciudad. La falta de dinero en efectivo, la ineficiencia en el suministro del gas doméstico, los frecuentes apagones eléctricos, los cortes de agua y, más grave todavía, la escasez de comida. Eran cosas que volvían la vida una travesía ardua y cada vez más angustiosa.
En junio de ese año, 2016, se iniciaron unas protestas frente a las dependencias de Mercal, una red de abastos del gobierno. La gente exigía comida. Un reclamo legítimo se transformó en vandalismo: más de 100 comercios saqueados, 400 empleos perdidos y, con el mercado municipal y panaderías y muchos abastos cerrados, la escasez de comida se hizo más aguda. Desvanecida la adrenalina (del miedo o de la simple emoción que provocan los actos masivos y desordenados), resultaba desolador caminar por las calles principales de la ciudad tratando de comprar algo de comida.
No debería sorprender a nadie que el acusado de organizar los saqueos fuera un exfuncionario, Director de Prevención del Delito y coordinador de las Zonas de Paz en la ciudad.
Fue detenido, no sé por cuánto tiempo.
Como de algo tenía que vivir, ese año y el siguiente di talleres de narrativa y redacción; organicé eventos culturales; fui jurado de la Bienal Ramos Sucre; escribí para una pequeña revista digital dedicada al estado Sucre; hice reseñas para Colofón, Revista de Literatura; fui jurado en el Concurso de Guiones Latinoamericanos de la embajada de Francia; asistí a la Feria Internacional del Libro del Caribe, en Margarita.
Algunas de estas actividades no representaban ninguna entrada de dinero, pero me mantenían dentro del “circuito literario” y cultural que, después de todo, ha sido el medio en el que he vivido toda mi vida adulta. Fue muy importante la reedición de mi novela El discreto enemigo, gracias a Carlos Sandoval, Luis Yslas y Rodrigo Blanco Calderón, con la Editorial Madera Fina. Fue el entusiasmo de ellos, y el contacto con algunos lectores, lo que me devolvió a mi condición de escritor. Sin esta segunda edición de El discreto enemigo no me hubiera atrevido a continuar escribiendo.
Retomé la novela, que avanzó con relativa rapidez y seguridad, diversificando sus temas y sus exploraciones en medio de la precariedad de la existencia diaria.
Ante ladrones armados con armas de fuego no queda otra alternativa racional que mantenerse tranquilo y tratar de seguir con vida. En la casa solo estábamos mi esposa y yo. Nuestra hija estaba estudiando en el occidente del país, por fortuna.
Nos llevaron a nuestra habitación mientras nos preguntaban dónde estaban los dólares. Al principio no nos creían que no teníamos ni dólares ni euros, pero al final se convencieron. Nos obligaron a acostarnos en la cama matrimonial, luego nos ataron las manos a la espalda, nos amarraron los tobillos con las trenzas de cuero de mis botas y finalmente nos vendaron con franelas.
Así que allí estábamos, una pareja de mediana edad, inmóviles y cegados, a merced de un par de veinteañeros nerviosos pero envalentonados. El peor momento fue cuando intentaron introducirme un trapo en la boca a modo de mordaza. Le pedí al delincuente que no lo hiciera. Sabía que me podía asfixiar. Puestos en eso, prefería que me pegara un tiro. No me hizo caso: me dijo que abriera la boca. Me negué. Intentó hacerme tragar el trapo. Mordí la tela. Comenzó a golpearme en la cara para que abriera la boca y yo mantuve los dientes apretados. Después de unos segundos se cansó o lo pensó mejor y salió de la habitación.

Le pregunté a mi esposa, en voz baja, cómo se encontraba. Me dijo que bien, que tranquila. No hablamos más. Durante unos 40 minutos escuchamos a los ladrones moverse por la casa. No volvieron a entrar a la habitación. Cuando el silencio se prolongó por unos 10 minutos, comenzamos a movernos e iniciamos el proceso de liberarnos de las ataduras. Luego, revisamos los destrozos y el inventario de lo que nos habían robado.
Otra vez estábamos sin computadoras, ni teléfonos, ni tabletas, ni muchas otras cosas.
Al menos la novela se encontraba segura en la red.
Y estábamos vivos.
Días después le escribí a una amiga que se había ido a vivir a Bogotá: “No nos hemos mudado todavía. No conseguimos a dónde irnos. Necesitamos una casa con patio, cosa que es complicada. Como sabes, tenemos dos perras y tres gatos. Por el momento nos quedamos en casa de mi suegro. Las perras están con nosotros. Voy todos los días a la casa de San Luis a darles comida a los gatos y cambiarles el agua. Y eso me mata. Me deprime ver a mis gatos abandonados, me deprime el estado de la casa, me deprime estar entre mis vecinos, gente honrada que convive con ladrones y asesinos y sus alcahuetes. Apenas estamos asimilando que pudieron habernos matado de varias formas horribles. Estábamos vendados, amordazados, amarrados de pies y manos. Indefensos de una manera en que nunca lo habíamos estado. Recordar eso me llena de rabia, a veces de tristeza”.
A finales de ese año terminé la novela. En algún momento tuvo casi 200 páginas, pero su forma definitiva apenas alcanzó 99. No puedo decir que mi vida, ni la de la ciudad en la que vivo, ni la del país, haya sido tranquila durante esos tres años y medio. Nos movimos entre las penurias y la violencia, y mi estado emocional fue conmocionado por estas circunstancias.
Por supuesto, en ese periodo no todo fue malo; tuve el amor, la solidaridad y la compañía de mi familia y de algunos amigos.
Sin embargo, nada de lo desafortunado está referido directamente en la novela. Tal vez tampoco nada de lo bueno. Si algo de lo vivido hay en ella, está en unas capas profundas, en los espacios vacíos de sus anécdotas y su lenguaje y con seguridad no soy yo el más adecuado para descubrirlo.

 Volver
Volver
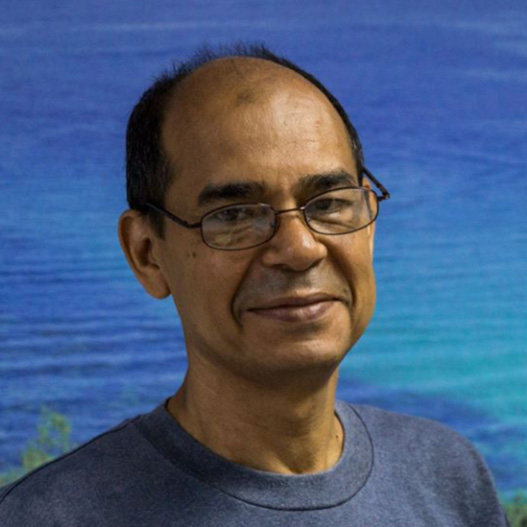 Rubi Guerra
Rubi Guerra 



