 Luis Marciales le dedicó su vida a la Universidad Central de Venezuela, la casa de estudios en la que se graduaron y trabajaron sus padres hasta jubilarse. Ahora él, tras más de 25 años de servicio, se despide de una institución de cuyo progresivo deterioro ha sido testigo.
Luis Marciales le dedicó su vida a la Universidad Central de Venezuela, la casa de estudios en la que se graduaron y trabajaron sus padres hasta jubilarse. Ahora él, tras más de 25 años de servicio, se despide de una institución de cuyo progresivo deterioro ha sido testigo.
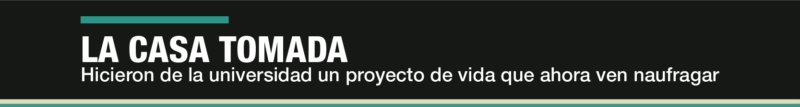
 FOTOGRAFÍAS: ÁLBUM FAMILIAR
FOTOGRAFÍAS: ÁLBUM FAMILIAR
Se acaba de hacer efectiva mi jubilación en la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Fueron poco más de 25 años, aunque antes dicté varios cursos en la Escuela de Filosofía, donde me formé, y donde, después, volví a dar clases de pregrado y maestría. Además, fui profesor en la Facultad de Arquitectura y en la Escuela de Comunicación Social. Mi proyecto de vida fue ese: dar clases hasta que por mis condiciones físicas —o por haber perdido la cabeza— ya no pudiera continuar.
Nunca fue un trabajo, como casi todo el mundo llama a esa ocupación cotidiana, rutinaria y pesada a la que nos resignamos. Para mí, era un oficio ligero y libre, fundamentalmente libre. No solo por la importantísima libertad de cátedra, sino porque los límites —o más bien la forma— se los da uno a sí mismo.
En el caso de la Ciudad Universitaria de Caracas se trataba de un espacio pleno de belleza y vitalidad: lleno siempre de estudiantes, de colegas, de amigos, de obras de arte y de árboles.
Ahí pasaba todo el día. Me gustaba estudiar y dar clases (aunque corregir siempre fue una labor pesada); formar grupos de estudios con amigos; participar en proyectos de investigación; discutir y conversar con un café de por medio; hacer política; enamorarme o caminar por los pasillos y jardines.
Fue mi trabajo y mi vida.
Dos experiencias bastan para dar una idea de lo importante que fue —y es— la academia para mí. Las recuerdo ahora que me estoy despidiendo de ella.
La primera fue un círculo de lectura. Víctor García, en ese momento novel profesor en Filosofía y querido amigo desde hacía años, nos invitó a Nowys Navas (también profesora del departamento de historia de la filosofía y avezada aristotélica) a leer de cabo a rabo Verdad y método de Hans-Georg Gadamer.

Era comienzos de 2007. Nos reuníamos los viernes en “el búnker”, como llamábamos a mi cubículo de la Escuela de Economía. Comenzábamos en la mañana, nos íbamos a almorzar a un cafetín de la Facultad de Medicina, y terminábamos en la tarde.
La hermenéutica consiste en la autocomprensión de uno mismo, en hacernos conscientes de cómo cambiamos a través de la experiencia con lo otro. Las sesiones en el búnker fueron una experiencia hermenéutica porque nos cambió para mejor a cada uno de nosotros como pensadores, y le dieron mayor brillo a nuestra amistad.
Aquellos encuentros también rindieron frutos formales y académicos. Asistimos a un congreso de celebración de los 50 años de Verdad y método en Tucumán, Argentina; hicimos proyectos de investigación, que publicamos; incorporamos a otros colegas en las discusiones; dimos cursos en pregrado y posgrado; tutoramos tesis. Todo ello nos permitió consolidar una relación que todavía hoy nos convoca alrededor de la filosofía.
La segunda experiencia, aunque de naturaleza distinta, es también esencial a la universidad: acompañar y formar parte del hacer político. A comienzo de 2018, el profesor Pablo Peñaranda, amigo de mi familia, me invitó a participar en un grupo conformado por profesores preocupados —y ocupados— por la situación política del país. Con el tiempo, terminamos llamándonos Profesores ucevistas por la unidad de las fuerzas democráticas. Lo guiaba el profesor José María Cadenas y luego, al complicarse su salud, le pasó el timón al profesor Víctor Rago, actual rector de la UCV.
Éramos colegas de diversas disciplinas que comenzamos a reunirnos con dirigentes políticos de la oposición venezolana, organizaciones de la sociedad civil, movimientos de base e individualidades para plantearles nuestra preocupación por la crisis venezolana, cada vez más complicada. Queríamos ayudar a consolidar la unidad de esas fuerzas democráticas para construir una alternativa organizada y coherente. Y contribuimos, seguramente de forma modesta, al gran movimiento unitario de finales de ese 2018 y de 2019.
Yo participé en la retaguardia, y fui más testigo que protagonista, pero me marcó porque fue una experiencia inédita y asombrosa.
Después nos mantuvimos como un grupo de opinión dentro de la UCV, de ahí se forjó la candidatura de Víctor Rago para el rectorado.

En paralelo a esas actividades tan enriquecedoras, sin embargo, la cotidianidad en la universidad se hizo cada vez más difícil. Nos sentíamos asfixiados ante los bajos sueldos y la diminución de los beneficios contractuales y del seguro médico. Creo que el punto de partida de la debacle fue en 2001, cuando dirigentes oficialistas tomaron el Consejo Universitario e intentaron un “golpe de Estado” para imponer un nuevo rector.
La mayoría de la comunidad los enfrentó con una contundencia que los hizo retroceder, al menos unos cinco años.
Pero volvieron.
Con el tiempo, se fue limitando cada vez más la posibilidad del desarrollo académico: había menos becas para estudios de posgrado, menos financiamientos para investigaciones y para ir a eventos científicos. Y no sucedió en 2014, cuando el país entero atravesaba días aciagos, sino mucho antes, en 2008, en medio de uno de los mayores ingresos que ha tenido el país en su historia.
A causa de esta sequía presupuestaria, en los años siguientes se inició el indetenible éxodo de profesores, empleados y obreros.
Se deterioraron y fueron apagándose las funciones propias de la universidad, sus capacidades para la formación de los estudiantes, hacer investigación y extensión.
El espíritu académico se fue marchitando a un ritmo desolador.
Se fueron suprimiendo los horarios nocturnos por la inseguridad, lo árido y peligroso que se volvió el campus. Recuerdo que los últimos cursos que di en la noche salíamos apiñados en grupo, caminando rápido por pasillos solitarios.
En una ocasión, a una colega la secuestraron en su propio carro en el estacionamiento de la facultad; en otra, asesinaron en la Tierra de nadie a un sujeto en una disputa entre bandas que, según se dice, querían hacerse con el control de la venta de drogas.
Nos fuimos quedando cada vez más solos.
La penuria hizo a la universidad más gris, literal y metafóricamente más oscura.
Los que seguíamos, para sobrevivir, tuvimos que salir a buscar trabajos fuera. La dedicación exclusiva, que es el estado ideal para el trabajo intelectual dentro de la universidad, se hizo imposible. Eso ha disminuido el desempeño de profesores y empleados. Hoy en día los docentes apenas dan clases y se van: sin investigación, la UCV se ha convertido en un gran liceo.

Muchos profesores, con salarios bajos y estancados desde hace dos años, tenemos, sin embargo, pasión por las aulas y casi pagamos para dar clases: es lo que permite que la universidad siga abierta.
Hubo un tiempo en que el seguro de HCM suponía una gran motivación para seguir. Pero ahora la cobertura apenas sirve para el ingreso en una clínica. Para todo lo demás dependemos de la generosidad de familiares y amigos o de colectas públicas en redes sociales. A algunos profesores jubilados su salario no les alcanza para comprar comida.
Conforme pasa el tiempo, este panorama parece agravarse.
El resultado es una universidad debilitada. La gran casa que nos acogió en sus espacios pródigamente y de manera tan generosa es cada vez más una “casa tomada”.
En mi caso, esa tragedia se entremezcla con mi familia. Conmigo acaba una tradición ucevista que creo inició con mi abuelo materno, José Rodríguez —¿acaso con su papá?—, quien estudió y dio clases en la Facultad de Medicina. Después, mis dos padres se graduaron (en sociología él y educación ella), y siguieron trabajando en la UCV. Mi mamá comenzó como profesora, pero luego formó parte del personal administrativo de un departamento de planificación académica; mientras que mi papá siempre se mantuvo como docente de la Escuela de Sociología. Ambos trabajaron en la universidad hasta jubilarse.
Mi tío Fernando Rodríguez fue también profesor en la Escuela de Filosofía. Él es, por supuesto, responsable directo de mis extravíos filosóficos.
La universidad, a través de colegas y amigos, nos dio una familia putativa con muchos tíos y tías y sus hijos, primos ucevistas, que nos acompañaron en nuestras vidas, compartiendo momentos luminosos y oscuros. Gracias a ellos crecimos en un ambiente de conocimientos, libros, tolerancia, buena música, escuchando conversaciones de temas inentendibles para un niño pero que aguijoneaba la curiosidad, donde la UCV era un centro siempre presente, siempre iluminador.

Muchos han muerto, casi todos jubilados. Algunos continuamos los pasos de nuestros mayores, el grueso de mis contemporáneos están desperdigados por el mundo. Como mi hija Isabella, que pensaba que estudiaría en la UCV, pero se fue con su mamá hace años y ahora vive en Perú. Seguro estudiará allá.
No dudo que la UCV resurgirá. Es una institución muy importante para el país. Pero le costará décadas volver a tener el lustre que tuvo hasta hace unos años. Cuando consiga algo de estabilidad seguro volveré y daré algún curso. Le debo mucho a la UCV, en buena medida ella me hizo quién soy. Fue mi casa por lo menos 35 años. Ahora tengo que construir un espacio distinto.
Ahora le digo adiós.

 Volver
Volver
 Luis Marciales
Luis Marciales 



