
En noviembre de 2018, alentada por sus padres, Diana decidió salir de Venezuela rumbo a Alemania con la idea de estudiar o trabajar allá. Como ese plan no funcionó, le tocó pedir asilo y vivir en distintos refugios durante un largo proceso.


Ilustraciones: Carmen H. García
En la casa de Diana, en Caracas, hay una terraza en la que se siente el aire frío que corre desde el Ávila, la montaña que a partir de noviembre de 2018 ella no vería más que en fotografías. A sus 20 años volvería a Alemania, adonde había estado el año anterior como parte de un programa de intercambio. Iba con dos sueños: conseguir una beca o un trabajo que le permitiera quedarse allá y retomar su relación con Franz, su novio durante el tiempo que estuvo de intercambio.
Diana creció acostumbrada a los debates políticos en la sobremesa. Sus papás aseguraban que el año siguiente sería mucho más turbulento para el país. Y sin saber que 2019 traería consigo una doble presidencia, un doble parlamento y mucha inflación, Diana partió pensando que el reencuentro con su familia tendría una fecha no muy lejana.
Llegó a Alemania en noviembre de 2018. La recibió en su casa una amiga, en el pequeño pueblo de Neuenwalde, que en español significa “Nuevo Bosque”; traducción que sus verdes campos y árboles representan literalmente. Ahí estuvo rodeada de pintorescas casas de ladrillos. No había transporte público y la recepción de señal telefónica era casi nula.
Diana, sin embargo, tenía un miedo: el del tictac. Sus 90 días para disfrutar como turista se estaban acabando y su búsqueda de oportunidades universitarias o laborales no había sido exitosa. Un día, cuando llegó algo de señal a su celular, ingresó en Facebook a un grupo de venezolanos en Alemania. Allí, viendo los comentarios de los demás emigrantes, consiguió a Katy, una venezolana que explicaba cuáles eran los pasos para aplicar por el asilo político. Esa era una posibilidad que, por su deseo de estudiar o trabajar, nunca había contemplado. Pero ahora lucía como la opción más razonable para quedarse en Alemania. Diana le escribió un mensaje privado y semanas después arreglaron un encuentro en Berlín: Katy la ayudaría a conseguir un abogado, albergue y a comenzar todo el proceso.
El encuentro fue el 14 de enero de 2019. Tuvieron una cita con un abogado, quien le explicó a Diana en qué consistía aquel proceso: no podría volver a Venezuela por un tiempo indefinido. Luego de esta asesoría y con el apoyo de sus padres, Diana entró a su primer albergue en el antiguo aeropuerto de Tempelhof.
El espacio de 12 kilómetros cuadrados ya no estaba lleno de aviones en la pista, sino que era un parque, con muchas literas para recibir hasta 7 mil inmigrantes. Como era un centro de acogida temporal, estaría allí unos pocos días. En estos procesos, dependiendo de las características de cada caso, los solicitantes son trasladados a otros refugios donde estarán hasta que el asilo sea concedido o negado.
A Diana le asignaron una cama individual en un tráiler blanco. Durmió sola dos noches y a la tercera le tocó compartirlo con una vietnamita que tenía un embarazo avanzado y malas costumbres. Ese día, Diana entró al tráiler y la vio ahí con sus Crocs puestas, como si le pertenecieran. Los fuertes ronquidos de su compañera no la dejaron dormir.

En sus audífonos —anhelados también por la vietnamita— sonaba Rosalía. Su corazón bailaba con la melodía flamenca y se aceleraba por Franz, el alemán que había sido su novio en su tiempo de intercambio. Ella había vuelto al país con la ilusión de que él la recibiera con brazos abiertos, pero lo único que recibió fueron cortos mensajes de texto y una visita en primavera que le rompió el corazón.
Diana tiene la piel pálida, como si le faltase el sol del Caribe. Su cabello y ojos son oscuros, delineados con aspecto de gato. Cambió la vestimenta tropical por una combinación que, en el invierno germano, la hacía lucir glamorosa: suéteres, una bufanda de cuadros amarillos y zapatos negros de tacón.
Luego de tres noches de estadía en Tempelhof, la enviaron a otro centro de acogida en Berlín, en el que estaría otros siete días. Tenía dos compañeras en el edificio grande y antiguo de ladrillos: una chica de Etiopía y una mujer de Burkina Faso que estaba embarazada. Con ellas, el sonido que no la dejaba dormir era el de la tos. Entre inglés, francés forzado y señas, las tres descubrieron en los caramelos de menta el antojo de la embarazada y el remedio a la tos de la etíope. Diana habla español, inglés, portugués, algo de francés, alemán y sabe de astrología. Se dedicaba a enseñar alemán a los demás refugiados: la primera lección la dio a la etíope para que pudiera ir a la farmacia y calmar su comezón de garganta; las otras, en su último refugio.
Luego de una semana en Berlín, la trasladaron a Leipzig, una ciudad al este del país, de la que sabía poco. Para llegar tendría que tomar dos tranvías, un tren y un autobús. De todo eso se enteró una hora antes del viaje, dando inicio así a un ajetreo que la puso a sudar.
Hacia las 10:00 de la noche, Diana llegó a una calle oscura, sin personas o carros y una fuerte lluvia. Guiada por la linterna del celular, caminó por unos 15 minutos, mientras el agua la empapaba.
Los funcionarios del refugio le tomaron las huellas, sus datos personales, le hicieron un chequeo médico y le revisaron sus maletas. En este albergue, el tercero de la cuenta, Diana no hizo el tour de bienvenida: era muy de noche. Después de los trámites para ingresar, se dio una ducha a las 3:00 de la mañana. El baño era amplio y sin cortinas en las duchas. El cansancio no pudo más que la tristeza. Esa noche, al verse sola y en medio de un proceso que le impediría volver a su país y ver a su familia, lloró por primera vez.
En este refugio de Leipzig, debía esperar hasta el final del proceso, pero estaban excedidos en su capacidad de albergue. Así que la enviaron a Dölzig, a un centro donde suelen ubicar a los solicitantes venezolanos.
Era 29 de enero cuando tomó un autobús hacia Dölzig, un pueblo a 13 kilómetros de donde estaba. Después del viaje —en el que atravesó verdes praderas y pocos edificios— fue recibida en el refugio. Mismo protocolo: huellas, nombre, exámenes médicos y maletas. Llegó a las 10:00 de la mañana y cuando terminó el tour de bienvenida ya conocía a su compañera de cuarto, María, otra venezolana.
Fue a almorzar. El menú no era muy variado: pan con queso, mermelada o mortadela en las mañanas y en las noches. Diana, que solo disfrutaba el queso en pizza o tequeños, optaba por pedir un yogurt o alguna fruta mientras esperaba el mediodía para comer proteína con vegetales.
En Caracas su familia la escuchaba una vez por día, cuando desde su cuarto los llamaba.
Ese refugio tenía aspecto de cárcel por lo alto de sus cercas y por la caseta de vigilancia en la entrada. Su rutina consistía en comer pan, enseñar alemán, hablar con María y otros refugiados, y salir, de vez en cuando, a los alrededores.
Diana había compartido miedos, sueños y caricias con Franz, pero ya no fue así una vez que empezó la solicitud de asilo. Solo se vieron en una oportunidad, en mayo, cuando las plantas comenzaban a florecer. A pesar de que aún sentía mariposas en el estómago por él, decidió que el romance debía terminar.
Una semana después de la ruptura era junio y las plantas mostraban su verdor. Fue cuando conoció a Sascha, un joven de cabellos castaños claros, ojos azules y barba poblada. Era de pocas palabras, pero con Diana soltaba carcajadas y anécdotas. A ella le atraía saber quién era ese alemán que hablaba español. Ambos eran amigos de Michelle, una venezolana a la que habían trasladado de su refugio a la ciudad de Leipzig. Una semana después, con un ponqué y café de por medio, comenzaron a salir. Desde entonces, decidieron que querían estar juntos.
Desde junio, luego de haber tenido dos entrevistas para analizar su caso, Diana fue trasladada a Leipzig. Viviría en un edificio por bloques que la hacía recordar a Caracas, pues la arquitectura rusa le evocaba a la de la Misión Vivienda que abunda en las calles de su ciudad. Ahora tendría un pequeño apartamento con cocina propia.

Dos meses después, Diana sospechó que estaba embarazada y se hizo una prueba casera. Cuando vio las dos rayas que indicaban el positivo, sintió en su estómago un cóctel de miedo, angustia y ansiedad que nunca había experimentado. Este era un giro que cambiaba el curso de las cosas. En sus planes estaba conseguir un diploma o un pasaporte europeo pero nunca estuvo tener un hijo. Al menos no en lo inmediato. Sascha comenzó a buscar ayudas económicas del Estado, algún programa de asistencia que les permitiese llevar adelante el embarazo sin contratiempos financieros.
La vieron en el ecosonograma cuando ya se notaba la silueta.
Le pusieron Lucía.
El 24 de abril de 2020, Diana envió adjuntas a su familia y amigos una foto de la bebé recién nacida y su carta astral.
Antes, en febrero de 2020, Diana recibió la respuesta negativa a su solicitud de asilo, con orden de deportación. Pero cuando esa comunicación llegó, ya ella, Lucía y Sascha se habían establecido como una familia. Por la pequeña, Diana ya no necesita un asilo político, puede solicitar una residencia permanente en Alemania: ese regalo del destino se convirtió en su pase a la estabilidad.
Diana y Sascha sonríen cuando la niña abre sus ojos marrones, y se calma al escuchar la voz de la madre cantar.
El nombre de la protagonista de esta historia fue cambiado a solicitud de ella.
 Esta historia fue producida dentro del programa La Vida de Nos Itinerante Universitaria, que se desarrolla a partir de talleres de
Esta historia fue producida dentro del programa La Vida de Nos Itinerante Universitaria, que se desarrolla a partir de talleres de 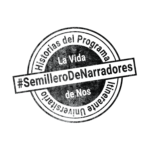 narración de historias reales para estudiantes y profesores de 16 escuelas de Comunicación Social, en 7 estados de Venezuela.
narración de historias reales para estudiantes y profesores de 16 escuelas de Comunicación Social, en 7 estados de Venezuela.

 Volver
Volver





