
Un pueblo de Trujillo, en Los Andes venezolanos, llamado El Tamborón. Una abuela que cruza cuchillos para espantar la lluvia. Un niño de 8 años ayudando a su padre a tapar con bolitas de plastilina las goteras del techo. Una casa que se desbarranca en medio de un aguacero. Desde Buenos Aires, donde reside desde hace tres años, el joven escritor venezolano Enmanuel Núñez escribe sobre sus montañas y sobre la fuerza del agua.

Fotografías: Álbum Familiar
Nos enseñaron a ver llover.
La lluvia significaba no ir a la escuela, la posibilidad remota de que mi madre no trabajara. Recuerdo ver nubes con lloviznas pasajeras, como amansando el calor del pueblo. Y las gotas grandes cayendo sobre el asfalto caliente. Trujillo es el pueblo más caluroso de Los Andes venezolanos. Dicen que, por lo inestable de las tierras, fue fundado siete veces. En ese pueblito portátil llueve a cielo encapotado. Las nubes engañosas son grises y de forma inadvertida te sueltan el agua.
Mi abuela era lectora de nubes, quizá su herencia de años en el campo. Su casa estaba debajo de la nuestra, ambas incrustadas en una montaña. Era un cerro con árboles de mango, aguacate y mandarinas. En varias oportunidades la vi escalando una peña a primeras horas de la mañana. Con sandalias, un vestido marrón estampado con flores, un rosario en la mano derecha y dos cuchillos de comer en la izquierda, subía hasta el techo donde dejaba los cuchillos cruzados sobre las láminas de zinc.
Se quedaba mucho tiempo callada. Al pedirle la bendición asentía y terminaba su rosario matutino mirando al cielo. “Palo de agua”, decía, y agarraba de la mata de orégano dos ramitas y se persignaba: “Dios me lo bendiga, mijo”, terminaba mientras yo, que no tenía más de 7 años, pensaba en si las mandarinas habrían madurado.

Quizá esa misma herencia del campo fue la que terminó enseñando a mi papá sobre el movimiento de las quebradas. Después de que cumplí 8, me llevó a conocer la quebrada que atravesaba mi barrio.
Estaba ubicado en la zona oeste de Trujillo capital, parroquia de San Jacinto. Se llamaba El Tamborón, el nombre de un viejo cacique timoto-cuica. Para llegar hasta la quebrada, entramos por una subida hasta que encontramos una bifurcación de dos calles. Era un barrio donde una sola calle funcionaba como entrada y salida, salvo que quisieras cruzar la montaña.
Como mi papá.
Él había entrado a punta de machete y garabato —una herramienta para apartar la maleza y el monte— hasta los lugares más perdidos del barrio. Así fue que dio con la quebrada. Buscando, curioseando. Ahora pienso que algo de eso debo tener. Porque vuelvo a aquellos días y recuerdo: La Canal, el encauzamiento de la quebrada. El gobernador la construyó después del pánico que se desató con la tragedia de Vargas, cuando todos conocimos lo que era capaz de hacer la fuerza del agua.
Por ahí comenzamos nuestra expedición. En esa canal, los sapos croaban de noche, jugamos pelota de goma incontables veces y armamos caimaneras que juntaban al barrio entero. Esa vez atravesamos el barrio. Ahora lo recuerdo como un espejismo que de a poco se va difuminando en el calor, como si esa memoria fuese una memoria inventada.
Llegamos a un lugar llamado El Caracolí. Se llamaba así por el inmenso árbol del mismo nombre que crecía en mitad del cerro. Ahí terminaba El Tamborón. Recuerdo el silencio, a mi viejo tomando agua, descamisado y sudando. También el color dorado del sol. Quisiera recordar los olores, pero es mucho.
Lo que no olvidaré es la quebrada, su nacimiento: El Caracolí crecía con un espacio en medio del tronco donde atravesaba el agua. Mi papá me contó que detrás vivía un encanto cuya mudanza provocó la inundación de 1978, cuando recién construían la carretera al Monumento de la Virgen de La Paz.
Pienso en eso y en haber visto la quebrada y el árbol.
Ese mismo mes fue la tragedia de Mocotíes: la crecida de un río se llevó a un pueblo entero.
A mis 8 años, en febrero de 2005, pensaba que era posible que los ríos nacieran de los árboles.
Hoy todavía lo pienso.
El agua que cae, las plantas con rocío, el olor de la tierra mojada.
Tengo recuerdos de las veces en que estuve en el río, cruzando el agua, descalzo, pescando con ramas de caña y anzuelo de alambre. Vengo del campo, es la verdad. Desde hace tres años que trato de reconocer el monte que vive en mí, en medio del concreto de los edificios de Buenos Aires, donde vivo ahora.

Salí de Venezuela esperando que el agua de otra frontera me salvara de pronto. Aunque el ritmo acelerado del cosmopolitismo de Buenos Aires me lleva a rastras de vez en cuando, salgo al balcón y me reconozco al cruzar los cuchillos cuando hay pronóstico de granizo, de la misma forma que lo hacía mi abuela al leer las nubes y advertir la lluvia. Y creo, como ella, que de alguna forma podríamos ganarle a la naturaleza.
Por supuesto, también recuerdo mi casa. En especial, la manera en que sonaba la lluvia sobre el techo de zinc. Al principio, eran gotas gruesas, con largos intervalos entre una y la otra. Luego, caían de a dos, de a tres, hasta que se desataba. Las gotas iniciales eran un aviso para recogerse, para meter a la casa todo lo que no debía mojarse. Recuerdo aguaceros que parecían cortinas ceñidas en el barrio. Aquel estruendo de la lata vibrando al compás de miles de gotas de lluvia cayendo al unísono.
Perdí varios libros por no advertir una gotera silenciosa colándose por el techo.
En mi casa sabíamos de goteras, las habíamos visto y tapado con todo. Lo último con lo que intentamos fue con plastilina. Cuando llovía, mi papá amasaba bolitas del mazacote de plastilina que encontraba entre mis juguetes y se ponía a cazar agujeros en el techo. Más de una vez le sujeté un taburete mientras tapaba los huecos, y el agua dejaba de meterse. Mi mamá no se movía de la cama, algo sagrado para ella eran sus novelas. Pero si la gotera le caía encima, salía despavorida con la sábana a llamar a mi viejo: “¡Se mete el agua, Pedro!”
Nunca le pregunté a mi papá por qué no hacía un arreglo definitivo y así paraba de remendar y remendar. Supongo que arreglando constantemente las mismas goteras se sentía útil.

Un día vino el invierno.
Empezó a llover un viernes y duró todo el día con su noche, también parte del sábado siguiente. Era noviembre de 2005. En un mes yo cumplía 9. Ese año se estrenó la primera película de terror que vi: El Exorcismo de Emily Rose. La sensación de asfixia que me produjo ver esa película junto al sonido de la lluvia es un miedo que todavía me sigue. Recuerdo el olor de la tierra mojada, el crujido de la tierra, aquel temblor inesperado.
Estábamos sentados en el porche viendo llover. Mi mamá había preparado café y mi papá se rascaba la barriga recostado en una pared. La quebrada había crecido y se escuchaba el torrente arrastrar las piedras. Quiero imaginar que de alguna forma los sapos tuvieron manera de intuir el peligro. Aquella crecida devoró muy rápido el puente que conectaba con la calle de enfrente, que terminó atorado en la entrada del barrio.
Recuerdo las centellas, el olor de los cigarros que fumaban mis viejos.
A veces, uno desea recordar las cosas distinto. Cambiarle los detalles a su vida, pero la verdad es que hay cosas que no se olvidan.
Como el grito desgarrador de Jaime, un vecino cuya casa se tragó la tierra. Solo le dio tiempo de maldecir 1 mil veces a la montaña. Ese día conocí qué significaba en El Tamborón ser vecinos. La casa de Jaime quedaba en el cerro de enfrente, por lo que había que cruzar una pasarela que la crecida amenazaba con llevarse. Después subir cuatro decenas de escalones. Nunca vi tantos vecinos aglomerados sacando utensilios, colchones, ollas y gente. A Jaime lo recuerdo sentado en una piedra, llorando desconsolado, mientras su esposa sostenía un paraguas junto a sus dos hijas.
En casa yo tenía mis propias goteras.
Mi papá y yo, después de ayudar lo que pudimos, regresamos a casa empapados, nos bañamos con agua caliente para ahuyentar la gripe y tomamos café mientras le contamos a mi mamá sobre el rescate.
Entonces vino el estruendo.
El ruido de un techo abriéndose es muy similar a la sorpresa de despertarse angustiado de una pesadilla. Que se te venga el cerro encima a tapiar el lugar donde solías dormir tranquilo no se parece a nada más que al miedo. No hay nada romántico en escuchar la lluvia caer sobre los techos de zinc cuando la montaña quiere recuperar terreno.
Por la fuerza nos dimos cuenta.
No había plastilina. Igual no funcionaría esta vez.
Recuerdo ver al cerro moviéndose mientras la lluvia caía, a mi papá urgido sosteniendo las vigas del techo para frenar el agua, a mi mamá corriendo la peinadora donde guardaba una foto de mi abuela que se suicidó.
A mí abrazado a la pierna de mi papá.
Pensando que también se nos iba a caer la casa.
Pensando que no había forma alguna de enfrentarse al agua que venía de arriba, que llovía de costado y quién sabe cómo.
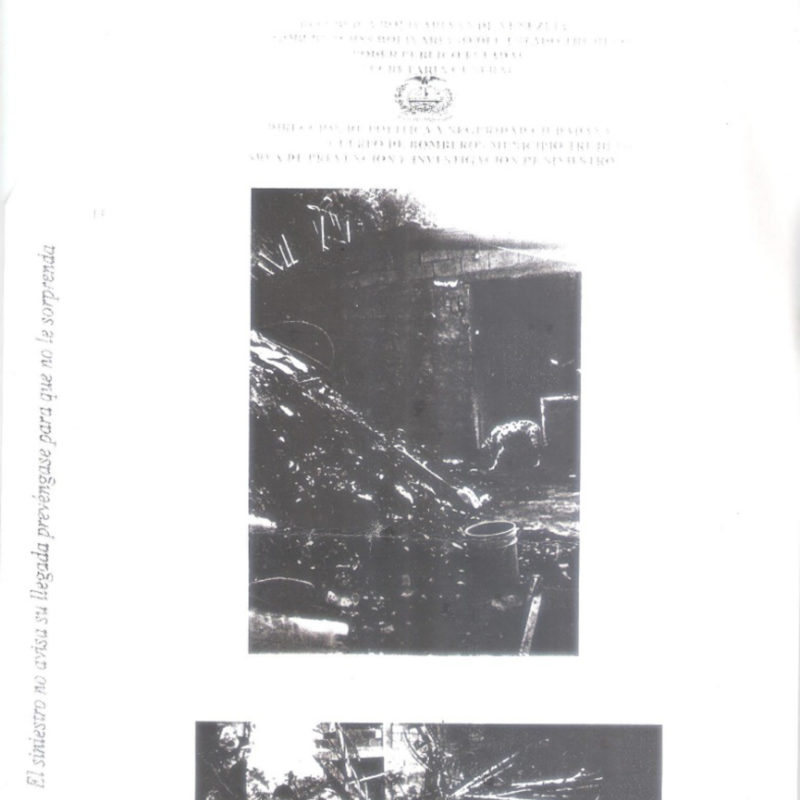 Aquella noche el talud donde vivíamos sufrió una filtración interna que ocasionó un deslizamiento en los sedimentos que la conformaban. Se debilitaron, no aguantaron el peso de tanta raíz. Eso nos dijeron los bomberos que fueron a rescatarnos, porque habíamos quedado impedidos para salir por el barranco. Esa no era la manera en la que quería ver caer la lluvia.
Aquella noche el talud donde vivíamos sufrió una filtración interna que ocasionó un deslizamiento en los sedimentos que la conformaban. Se debilitaron, no aguantaron el peso de tanta raíz. Eso nos dijeron los bomberos que fueron a rescatarnos, porque habíamos quedado impedidos para salir por el barranco. Esa no era la manera en la que quería ver caer la lluvia.
Sin embargo, cuando 16 años después le pregunto a mi papá por todo aquello, me contesta que su memoria a largo plazo no funciona muy bien, que nunca le prestó tanta atención a esas cosas. Lo que me hace pensar que quizá lo imaginé todo (aunque haya documentos y fotos que me contradigan) o que mi padre se acostumbró a ver llover y desbarrancarse todo.
Hoy veo las fotos que recuperé de un informe de los bomberos y me parece que fue hace dos días cuando nos fuimos al río a buscar tronco de guadas, una versión tropical del bambú, para levantar un muro. Un muro donde la tierra nos había quitado todo. Un muro para contener su fuerza, o al menos intentarlo.
Depositamos nuestra fe en la robusta guada.
 De aquel año me queda la mañana siguiente. El silencio. Amaneció escampado y reportaron uno de los días más soleados en años. Recuerdo a mi mamá sacando el colchón mojado al sol, a mi papá afilando el machete en una piedra de río. Mis primos llegaron con palas y mis tías con café y arepas.
De aquel año me queda la mañana siguiente. El silencio. Amaneció escampado y reportaron uno de los días más soleados en años. Recuerdo a mi mamá sacando el colchón mojado al sol, a mi papá afilando el machete en una piedra de río. Mis primos llegaron con palas y mis tías con café y arepas.
Nos pusimos a palear la tierra.
Después de todo, ya había salido el sol.

 Volver
Volver





